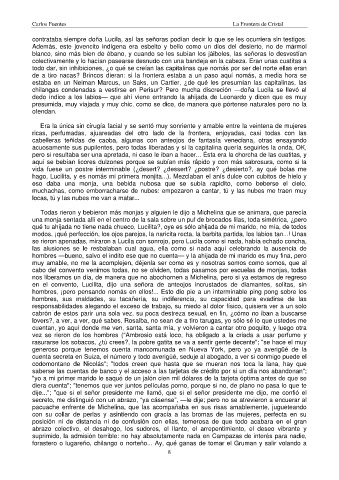Page 8 - La Frontera de Cristal
P. 8
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
contrataba siempre doña Lucila, así las señoras podían decir lo que se les ocurriera sin testigos.
Además, este jovencito indígena era esbelto y bello como un dios del desierto, no de mármol
blanco, sino más bien de ébano, y cuando se les subían los jáiboles, las señoras lo desvestían
colectivamente y lo hacían pasearse desnudo con una bandeja en la cabeza. Eran unas cuatitas a
todo dar, sin inhibiciones, ¿o qué se creían las capitalinas que nomás por ser del norte ellas eran
de a tiro nacas? Brincos dieran: si la frontera estaba a un paso aquí nomás, a media hora se
estaba en un Neiman Marcus, un Saks, un Cartier, ¿de qué les presumían las capitalinas, las
chilangas condenadas a vestirse en Perisur? Pero mucha discreción —doña Lucila se llevó el
dedo índice a los labios— que ahí viene entrando la ahijada de Leonardo y dicen que es muy
presumida, muy viajada y muy chic, como se dice, de manera que pórtense naturales pero no la
ofendan.
Era la única sin cirugía facial y se sentó muy sonriente y amable entre la veintena de mujeres
ricas, perfumadas, ajuareadas del otro lado de la frontera, enjoyadas, casi todas con las
cabelleras teñidas de caoba, algunas con anteojos de fantasía veneciana, otras ensayando
acuosamente sus pupilentes, pero todas liberadas y si la capitalina quería seguirles la onda, OK,
pero si resultaba ser una apretada, ni caso le iban a hacer... Ésta era la chorcha de las cuatitas, y
aquí se bebían licores dulzones porque se subían más rápido y con más sabrosura, como si la
vida fuese un postre interminable (¿desert? ¿dessert? ¿postre? ¿desierto?, ay qué bolas me
hago, Lucilita, y es nomás mi primera monjita...). Mezclaban el anís dulce con cubitos de hielo y
eso daba una monja, una bebida nubosa que se subía rapidito, como beberse el cielo,
muchachas, como emborracharse de nubes: empezaron a cantar, tú y las nubes me traen muy
locas, tú y las nubes me van a matar...
Todas rieron y bebieron más monjas y alguien le dijo a Michelina que se animara, que parecía
una monja sentada allí en el centro de la sala sobre un puf de brocados lilas, toda simétrica, ¿pero
qué tu ahijada no tiene nada chueco, Lucilita?, oye es sólo ahijada de mi marido, no mía, de todos
modos, ¡qué perfección, los ojos parejos, la naricita recta, la barbita partida, los labios tan...! Unas
se rieron apenadas, miraron a Lucila con sonrojo, pero Lucila como si nada, había echado concha,
las alusiones se le resbalaban cual agua, ella como si nada aquí celebrando la ausencia de
hombres —bueno, salvo el indito ese que no cuenta— y la ahijada de mi marido es muy fina, pero
muy amable, no me la acomplejen, déjenla ser como es y nosotras somos como somos, que al
cabo del convento venimos todas, no se olviden, todas pasamos por escuelas de monjas, todas
nos liberamos un día, de manera que no abochornen a Michelina, pero si ya estamos de regreso
en el convento, Lucilita, dijo una señora de anteojos incrustados de diamantes, solitas, sin
hombres, ¡pero pensando nomás en ellos!... Esto dio pie a un interminable ping pong sobre los
hombres, sus maldades, su tacañería, su indiferencia, su capacidad para evadirse de las
responsabilidades alegando el exceso de trabajo, su miedo al dolor físico, quisiera ver a un solo
cabrón de estos parir una sola vez, su poca destreza sexual, en fin, ¿cómo no iban a buscarse
lovers?, a ver, a ver, qué sabes, Rosalba, no sean de a tiro tarugas, yo sólo sé lo que ustedes me
cuentan, yo aquí donde me ven, santa, santa mía, y volvieron a cantar otro poquito, y luego otra
vez se rieron de los hombres ("Ambrosio está loco, ha obligado a la criada a usar perfume y
rasurarse los sobacos, ¿tú crees?, la pobre gatita se va a sentir gente decente"; "se hace el muy
generoso porque tenemos cuenta mancomunada en Nueva York, pero yo ya averigüé de la
cuenta secreta en Suiza, el número y todo averigüé, seduje al abogado, a ver si conmigo puede el
codomontano de Nicolás"; "todos creen que hasta que se mueran nos toca la lana, hay que
saberse las cuentas de banco y el acceso a las tarjetas de crédito por si un día nos abandonan";
"yo a mi primer marido le saqué de un jalón cien mil dólares de la tarjeta óptima antes de que se
diera cuenta"; "tenemos que ver juntos películas porno, porque si no, de plano no pasa lo que te
dije..."; "que si el señor presidente me llamó, que si el señor presidente me dijo, me confió el
secreto, me distinguió con un abrazo, “ya cásense”, —le dije; pero no se atrevieron a encuerar al
pacuache enfrente de Michelina, que las acompañaba en sus risas amablemente, jugueteando
con su collar de perlas y asintiendo con gracia a las bromas de las mujeres, perfecta en su
posición ni de distancia ni de confusión con ellas, temerosa de que todo acabara en el gran
abrazo colectivo, el desahogo, los sudores, el llanto, el arrepentimiento, el deseo vibrante y
suprimido, la admisión terrible: no hay absolutamente nada en Campazas de interés para nadie,
forastero o lugareño, chilango o norteño... Ay, qué ganas de tomar el Gruman y salir volando a
8