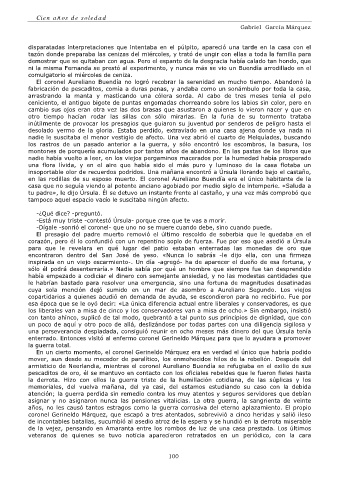Page 100 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 100
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
disparatadas interpretaciones que intentaba en el púlpito, apareció una tarde en la casa con el
tazón donde preparaba las cenizas del miércoles, y trató de ungir con ellas a toda la familia para
demostrar que se quitaban con agua. Pero el espanto de la desgracia había calado tan hondo, que
ni la misma Fernanda se prestó al experimento, y nunca más se vio un Buendía arrodillado en el
comulgatorio el miércoles de ceniza.
El coronel Aureliano Buendía no logró recobrar la serenidad en mucho tiempo. Abandonó la
fabricación de pescaditos, comía a duras penas, y andaba como un sonámbulo por toda la casa,
arrastrando la manta y masticando una cólera sorda. Al cabo de tres meses tenía el pelo
ceniciento, el antiguo bigote de puntas engomadas chorreando sobre los labios sin color, pero en
cambio sus ojos eran otra vez las dos brasas que asustaron a quienes lo vieron nacer y que en
otro tiempo hacían rodar las sillas con sólo mirarlas. En la furia de su tormento trataba
inútilmente de provocar los presagios que guiaron su juventud por senderos de peligro hasta el
desolado yermo de la gloria. Estaba perdido, extraviado en una casa ajena donde ya nada ni
nadie le suscitaba el menor vestigio de afecto. Una vez abrió el cuarto de Melquíades, buscando
los rastros de un pasado anterior a la guerra, y sólo encontró los escombros, la basura, los
montones de porquería acumulados por tantos años de abandono. En las pastas de los libros que
nadie había vuelto a leer, en los viejos pergaminos macerados por la humedad había prosperado
una flora lívida, y en el aire que había sido el más puro y luminoso de la casa flotaba un
insoportable olor de recuerdos podridos. Una mañana encontró a Úrsula llorando bajo el castaño,
en las rodillas de su esposo muerto. El coronel Aureliano Buendía era el único habitante de la
casa que no seguía viendo al potente anciano agobiado por medio siglo de intemperie. «Saluda a
tu padre», le dijo Úrsula. Él se detuvo un instante frente al castaño, y una vez más comprobó que
tampoco aquel espacio vacío le suscitaba ningún afecto.
-¿Qué dice? -preguntó.
-Está muy triste -contestó Úrsula- porque cree que te vas a morir.
-Dígale -sonrió el coronel- que uno no se muere cuando debe, sino cuando puede.
El presagio del padre muerto removió el último rescoldo de soberbia que le quedaba en el
corazón, pero él lo confundió con un repentino soplo de fuerza. Fue por eso que asedió a Úrsula
para que le revelara en qué lugar del patio estaban enterradas las monedas de oro que
encontraron dentro del San José de yeso. «Nunca lo sabrás -le dijo ella, con una firmeza
inspirada en un viejo escarmiento-. Un día -agregó- ha de aparecer el dueño de esa fortuna, y
sólo él podrá desenterraría.» Nadie sabía por qué un hombre que siempre fue tan desprendido
había empezado a codiciar el dinero con semejante ansiedad, y no las modestas cantidades que
le habrían bastado para resolver una emergencia, sino una fortuna de magnitudes desatinadas
cuya sola mención dejó sumido en un mar de asombro a Aureliano Segundo. Los viejos
copartidarios a quienes acudió en demanda de ayuda, se escondieron para no recibirlo. Fue por
esa época que se le oyó decir: «La única diferencia actual entre liberales y conservadores, es que
los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho.» Sin embargo, insistió
con tanto ahínco, suplicó de tal modo, quebrantó a tal punto sus principios de dignidad, que con
un poco de aquí y otro poco de allá, deslizándose por todas partes con una diligencia sigilosa y
una perseverancia despiadada, consiguió reunir en ocho meses más dinero del que Úrsula tenía
enterrado. Entonces visitó al enfermo coronel Gerineldo Márquez para que lo ayudara a promover
la guerra total.
En un cierto momento, el coronel Gerineldo Márquez era en verdad el único que habría podido
mover, aun desde su mecedor de paralítico, los enmohecidos hilos de la rebelión. Después del
armisticio de Neerlandia, mientras el coronel Aureliano Buendía se refugiaba en el exilio de sus
pescaditos de oro, él se mantuvo en contacto con los oficiales rebeldes que le fueron fieles hasta
la derrota. Hizo con ellos la guerra triste de la humillación cotidiana, de las súplicas y los
memoriales, del vuelva mañana, del ya casi, del estamos estudiando su caso con la debida
atención; la guerra perdida sin remedio contra los muy atentos y seguros servidores que debían
asignar y no asignaron nunca las pensiones vitalicias. La otra guerra, la sangrienta de veinte
años, no les causó tantos estragos como la guerra corrosiva del eterno aplazamiento. El propio
coronel Gerineldo Márquez, que escapó a tres atentados, sobrevivió a cinco heridas y salió ileso
de incontables batallas, sucumbió al asedio atroz de la espera y se hundió en la derrota miserable
de la vejez, pensando en Amaranta entre los rombos de luz de una casa prestada. Los últimos
veteranos de quienes se tuvo noticia aparecieron retratados en un periódico, con la cara
100