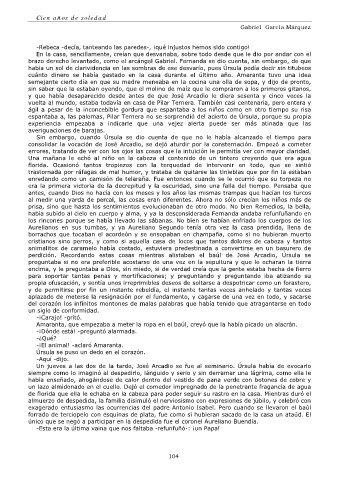Page 104 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 104
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
-Rebeca -decía, tanteando las paredes-, ¡qué injustos hemos sido contigo!
En la casa, sencillamente, creían que desvariaba, sobre todo desde que le dio por andar con el
brazo derecho levantado, como el arcángel Gabriel. Fernanda se dio cuenta, sin embargo, de que
había un sol de clarividencia en las sombras de ese desvarío, pues Úrsula podía decir sin titubeos
cuánto dinero se había gastado en la casa durante el último año. Amaranta tuvo una idea
semejante cierto día en que su madre meneaba en la cocina una olla de sopa, y dijo de pronto,
sin saber que la estaban oyendo, que el molino de maíz que le compraron a los primeros gitanos,
y que había desaparecido desde antes de que José Arcadio le diera sesenta y cinco veces la
vuelta al mundo, estaba todavía en casa de Pilar Ternera. También casi centenaria, pero entera y
ágil a pesar de la inconcebible gordura que espantaba a los niños como en otro tiempo su risa
espantaba a, las palomas, Pilar Ternera no se sorprendió del acierto de Úrsula, porque su propia
experiencia empezaba a indicarle que una vejez alerta puede ser más atinada que las
averiguaciones de barajas.
Sin embargo, cuando Úrsula se dio cuenta de que no le había alcanzado el tiempo para
consolidar la vocación de José Arcadio, se dejó aturdir por la consternación. Empezó a cometer
errores, tratando de ver con los ojos las cosas que la intuición le permitía ver con mayor claridad.
Una mañana le echó al niño en la cabeza el contenido de un tintero creyendo que era agua
florida. Ocasionó tantos tropiezos con la terquedad de intervenir en todo, que se sintió
trastornada por ráfagas de mal humor, y trataba de quitarse las tinieblas que por fin la estaban
enredando como un camisón de telaraña. Fue entonces cuando se le ocurrió que su torpeza no
era la primera victoria de la decrepitud y la oscuridad, sino una falla del tiempo. Pensaba que
antes, cuando Dios no hacía con los meses y los años las mismas trampas que hacían los turcos
al medir una yarda de percal, las cosas eran diferentes. Ahora no sólo crecían los niños más de
prisa, sino que hasta los sentimientos evolucionaban de otro modo. No bien Remedios, la bella,
había subido al cielo en cuerpo y alma, y ya la desconsiderada Fernanda andaba refunfuñando en
los rincones porque se había llevado las sábanas. No bien se habían enfriado los cuerpos de los
Aurelianos en sus tumbas, y ya Aureliano Segundo tenía otra vez la casa prendida, llena de
borrachos que tocaban el acordeón y se ensopaban en champaña, como si no hubieran muerto
cristianos sino perros, y como si aquella casa de locos que tantos dolores de cabeza y tantos
animalitos de caramelo había costado, estuviera predestinada a convertirse en un basurero de
perdición. Recordando estas cosas mientras alistaban el baúl de José Arcadio, Úrsula se
preguntaba si no era preferible acostarse de una vez en la sepultura y que le echaran la tierra
encima, y le preguntaba a Dios, sin miedo, si de verdad creía que la gente estaba hecha de fierro
para soportar tantas penas y mortificaciones; y preguntando y preguntando iba atizando su
propia ofuscación, y sentía unos irreprimibles deseos de soltarse a despotricar como un forastero,
y de permitirse por fin un instante rebeldía, el instante tantas veces anhelado y tantas veces
aplazado de meterse la resignación por el fundamento, y cagarse de una vez en todo, y sacarse
del corazón los infinitos montones de malas palabras que había tenido que atragantarse en todo
un siglo de conformidad.
-¡Carajo! -gritó.
Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que la había picado un alacrán.
-¡Dónde está! -preguntó alarmada.
-¿Qué?
-¡El animal! -aclaró Amaranta.
Úrsula se puso un dedo en el corazón.
-Aquí -dijo.
Un jueves a las dos de la tarde, José Arcadio se fue al seminario. Úrsula había de evocarlo
siempre como lo imaginó al despedirlo, lánguido y serio y sin derramar una lágrima, como ella le
había enseñado, ahogándose de calor dentro del vestido de pana verde con botones de cobre y
un lazo almidonado en el cuello. Dejó el comedor impregnado de la penetrante fragancia de agua
de florida que ella le echaba en la cabeza para poder seguir su rastro en la casa. Mientras duró el
almuerzo de despedida, la familia disimuló el nerviosismo con expresiones de júbilo, y celebró con
exagerado entusiasmo las ocurrencias del padre Antonio Isabel. Pero cuando se llevaron el baúl
forrado de terciopelo con esquinas de plata, fue como si hubieran sacado de la casa un ataúd. El
único que se negó a participar en la despedida fue el coronel Aureliano Buendía.
-Esta era la última vaina que nos faltaba -refunfuñó-: ¡un Papa!
104