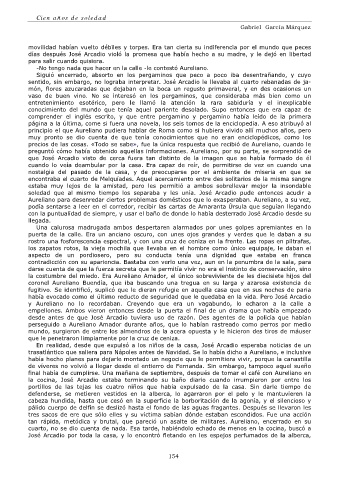Page 154 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 154
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
movilidad habían vuelto débiles y torpes. Era tan cierta su indiferencia por el mundo que peces
días después José Arcadio violó la promesa que había hecho a su madre, y le dejó en libertad
para salir cuando quisiera.
-No tengo nada que hacer en la calle -le contestó Aureliano.
Siguió encerrado, absorto en los pergaminos que peco a poco iba desentrañando, y cuyo
sentido, sin embargo, no lograba interpretar. José Arcadio le llevaba al cuarto rebanadas de ja-
món, flores azucaradas que dejaban en la boca un regusto primaveral, y en des ocasiones un
vaso de buen vino. No se interesó en los pergaminos, que consideraba más bien como un
entretenimiento esotérico, pero le llamó la atención la rara sabiduría y el inexplicable
conocimiento del mundo que tenía aquel pariente desolado. Supo entonces que era capaz de
comprender el inglés escrito, y que entre pergamino y pergamino había leído de la primera
página a la última, come si fuera una novela, los seis tomos de la enciclopedia. A eso atribuyó al
principio el que Aureliano pudiera hablar de Roma como si hubiera vivido allí muchos años, pero
muy pronto se dio cuenta de que tenía conocimientos que no eran enciclopédicos, como los
precios de las cosas. «Todo se sabe», fue la única respuesta que recibió de Aureliano, cuando le
preguntó cómo había obtenido aquellas informaciones. Aureliano, por su parte, se sorprendió de
que José Arcadio visto de cerca fuera tan distinto de la imagen que se había formado de él
cuando lo veía deambular por la casa. Era capaz de reír, de permitirse de vez en cuando una
nostalgia del pasado de la casa, y de preocuparse por el ambiente de miseria en que se
encontraba el cuarto de Melquíades. Aquel acercamiento entre des solitarios de la misma sangre
estaba muy lejos de la amistad, pero les permitió a ambos sobrellevar mejor la insondable
soledad que al mismo tiempo los separaba y les unía. José Arcadio pude entonces acudir a
Aureliano para desenredar ciertos problemas domésticos que lo exasperaban. Aureliano, a su vez,
podía sentarse a leer en el corredor, recibir las cartas de Amaranta Úrsula que seguían llegando
con la puntualidad de siempre, y usar el baño de donde lo había desterrado José Arcadio desde su
llegada.
Una calurosa madrugada ambos despertaren alarmados por unes golpes apremiantes en la
puerta de la calle. Era un anciano oscuro, con unes ojos grandes y verdes que le daban a su
rostro una fosforescencia espectral, y con una cruz de ceniza en la frente. Las ropas en piltrafas,
los zapatos rotos, la vieja mochila que llevaba en el hombre como único equipaje, le daban el
aspecto de un pordiosero, pero su conducta tenía una dignidad que estaba en franca
contradicción con su apariencia. Bastaba con verlo una vez, aun en la penumbra de la sala, para
darse cuenta de que la fuerza secreta que le permitía vivir no era el instinto de conservación, sino
la costumbre del miedo. Era Aureliano Amador, el único sobreviviente de les diecisiete hijos del
coronel Aureliano Buendía, que iba buscando una tregua en su larga y azarosa existencia de
fugitivo. Se identificó, suplicó que le dieran refugie en aquella casa que en sus noches de paria
había evocado como el último reducto de seguridad que le quedaba en la vida. Pero José Arcadio
y Aureliano no lo recordaban. Creyendo que era un vagabundo, lo echaron a la calle a
empellones. Ambos vieron entonces desde la puerta el final de un drama que había empezado
desde antes de que José Arcadio tuviera uso de razón. Des agentes de la policía que habían
perseguido a Aureliano Amador durante años, que lo habían rastreado como perros por medio
mundo, surgieron de entre los almendros de la acera opuesta y le hicieron des tiros de máuser
que le penetraron limpiamente por la cruz de ceniza.
En realidad, desde que expulsó a los niños de la casa, José Arcadio esperaba noticias de un
trasatlántico que saliera para Nápoles antes de Navidad. Se lo había dicho a Aureliano, e inclusive
había hecho planes para dejarle montado un negocie que le permitiera vivir, porque la canastilla
de víveres no volvió a llegar desde el entierro de Fernanda. Sin embargo, tampoco aquel sueño
final había de cumplirse. Una mañana de septiembre, después de tomar el café con Aureliano en
la cocina, José Arcadio estaba terminando su baño diario cuando irrumpieron por entre los
portillos de las tejas les cuatro niños que había expulsado de la casa. Sin darle tiempo de
defenderse, se metieren vestidos en la alberca, lo agarraron por el pelo y le mantuvieren la
cabeza hundida, hasta que cesó en la superficie la borboritación de la agonía, y el silencioso y
pálido cuerpo de delfín se deslizó hasta el fondo de las aguas fragantes. Después se llevaron les
tres sacos de ere que sólo elles y su víctima sabían dónde estaban escondidos. Fue una acción
tan rápida, metódica y brutal, que pareció un asalte de militares. Aureliano, encerrado en su
cuarto, no se dio cuenta de nada. Esa tarde, habiéndolo echado de menos en la cocina, buscó a
José Arcadio por toda la casa, y lo encontró fletando en les espejos perfumados de la alberca,
154