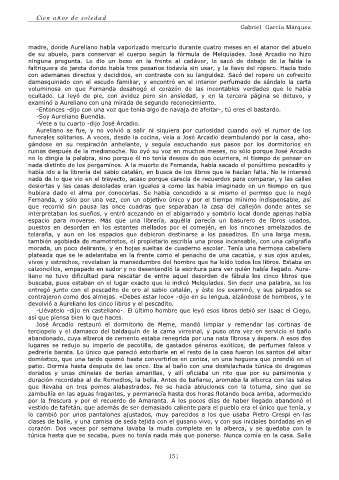Page 151 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 151
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
madre, donde Aureliano había vaporizado mercurio durante cuatro meses en el atanor del abuelo
de su abuelo, para conservar el cuerpo según la fórmula de Melquíades. José Arcadio no hizo
ninguna pregunta. Le dio un beso en la frente al cadáver, le sacó de debajo de la falda la
faltriquera de jareta donde había tres pesarios todavía sin usar, y la llave del ropero. Hacía todo
con ademanes directos y decididos, en contraste con su languidez. Sacó del ropero un cofrecito
damasquinado con el escudo familiar, y encontró en el interior perfumado de sándalo la carta
voluminosa en que Fernanda desahogó el corazón de las incontables verdades que le había
ocultado. La leyó de pie, con avidez pero sin ansiedad, y en la tercera página se detuvo, y
examinó a Aureliano con una mirada de segundo reconocimiento.
-Entonces -dijo con una voz que tenía algo de navaja de afeitar-, tú eres el bastardo.
-Soy Aureliano Buendía.
-Vete a tu cuarto -dijo José Arcadio.
Aureliano se fue, y no volvió a salir ni siquiera por curiosidad cuando oyó el rumor de los
funerales solitarios. A veces, desde la cocina, veía a José Arcadio deambulando por la casa, aho-
gándose en su respiración anhelante, y seguía escuchando sus pasos por los dormitorios en
ruinas después de la medianoche. No oyó su voz en muchos meses, no sólo porque José Arcadio
no le dirigía la palabra, sino porque él no tenía deseos de que ocurriera, ni tiempo de pensar en
nada distinto de los pergaminos. A la muerte de Fernanda, había sacado el penúltimo pescadito y
había ido a la librería del sabio catalán, en busca de los libros que le hacían falta. No le interesó
nada de lo que vio en el trayecto, acaso porque carecía de recuerdos para comparar, y las calles
desiertas y las casas desoladas eran iguales a como las había imaginado en un tiempo en que
hubiera dado el alma por conocerlas. Se había concedido a si mismo el permiso que le negó
Fernanda, y sólo por una vez, con un objetivo único y por el tiempo mínimo indispensable, así
que recorrió sin pausa las once cuadras que separaban la casa del callejón donde antes se
interpretaban los sueños, y entró acezando en el abigarrado y sombrío local donde apenas había
espacio para moverse. Más que una librería, aquélla parecía un basurero de libros usados,
puestos en desorden en los estantes mellados por el comején, en los rincones amelazados de
telaraña, y aun en los espacios que debieron destinarse a los pasadizos. En una larga mesa,
también agobiada de mamotretos, el propietario escribía una prosa incansable, con una caligrafía
morada, un poco delirante, y en hojas sueltas de cuaderno escolar. Tenía una hermosa cabellera
plateada que se le adelantaba en la frente como el penacho de una cacatúa, y sus ojos azules,
vivos y estrechos, revelaban la mansedumbre del hombre que ha leído todos los libros. Estaba en
calzoncillos, empapado en sudor y no desentendió la escritura para ver quién había llegado. Aure-
liano no tuvo dificultad para rescatar de entre aquel desorden de fábula los cinco libros que
buscaba, pues estaban en el lugar exacto que le indicó Melquíades. Sin decir una palabra, se los
entregó junto con el pescadito de oro al sabio catalán, y éste los examinó, y sus párpados se
contrajeron como dos almejas. «Debes estar loco» -dijo en su lengua, alzándose de hombros, y le
devolvió a Aureliano los cinco libros y el pescadito.
-Llévatelo -dijo en castellano-. El último hombre que leyó esos libros debió ser Isaac el Ciego,
así que piensa bien lo que haces.
José Arcadio restauró el dormitorio de Meme, mandó limpiar y remendar las cortinas de
terciopelo y el damasco del baldaquín de la cama virreinal, y puso otra vez en servicio el baño
abandonado, cuya alberca de cemento estaba renegrida por una nata fibrosa y áspera. A esos dos
lugares se redujo su imperio de pacotilla, de gastados géneros exóticos, de perfumes falsos y
pedrería barata. Lo único que pareció estorbarle en el resto de la casa fueron los santos del altar
doméstico, que una tarde quemó hasta convertirlos en ceniza, en una hoguera que prendió en el
patio. Dormía hasta después de las once. Iba al baño con una deshilachada túnica de dragones
dorados y unas chinelas de borlas amarillas, y allí oficiaba un rito que por su parsimonia y
duración recordaba al de Remedios, la bella. Antes de bañarse, aromaba la alberca con las sales
que llevaba en tres pomos alabastrados. No se hacía abluciones con la totuma, sino que se
zambullía en las aguas fragantes, y permanecía hasta dos horas flotando boca arriba, adormecido
por la frescura y por el recuerdo de Amaranta. A los pocos días de haber llegado abandonó el
vestido de tafetán, que además de ser demasiado caliente para el pueblo era el único que tenía, y
lo cambió por unos pantalones ajustados, muy parecidos a los que usaba Pietro Crespi en las
clases de baile, y una camisa de seda tejida con el gusano vivo, y con sus iniciales bordadas en el
corazón. Dos veces por semana lavaba la muda completa en la alberca, y se quedaba con la
túnica hasta que se secaba, pues no tenía nada más que ponerse. Nunca comía en la casa. Salía
151