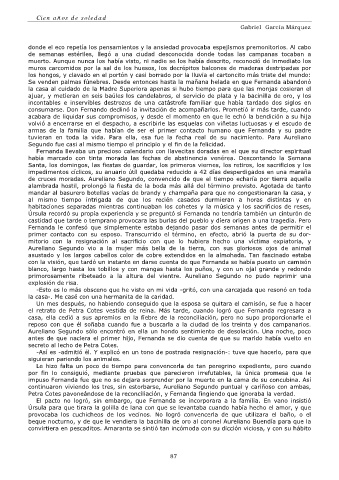Page 87 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 87
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo
de semanas estériles, llegó a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban a
muerto. Aunque nunca los había visto, ni nadie se los había descrito, reconoció de inmediato los
muros carcomidos por la sal de los huesos, los decrépitos balcones de maderas destripadas por
los hongos, y clavado en el portón y casi borrado por la lluvia el cartoncito más triste del mundo:
Se venden palmas fúnebres. Desde entonces hasta la mañana helada en que Fernanda abandonó
la casa al cuidado de la Madre Superiora apenas si hubo tiempo para que las monjas cosieran el
ajuar, y metieran en seis baúles los candelabros, el servicio de plata y la bacinilla de oro, y los
incontables e inservibles destrozos de una catástrofe familiar que había tardado dos siglos en
consumarse. Don Fernando declinó la invitación de acompañarlos. Prometió ir más tarde, cuando
acabara de liquidar sus compromisos, y desde el momento en que le echó la bendición a su hija
volvió a encerrarse en el despacho, a escribirle las esquelas con viñetas luctuosas y el escudo de
armas de la familia que habían de ser el primer contacto humano que Fernanda y su padre
tuvieran en toda la vida. Para ella, esa fue la fecha real de su nacimiento. Para Aureliano
Segundo fue casi al mismo tiempo el principio y el fin de la felicidad.
Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas en el que su director espiritual
había marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venérea. Descontando la Semana
Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los
impedimentos cíclicos, su anuario útil quedaba reducido a 42 días desperdigados en una maraña
de cruces moradas. Aureliano Segundo, convencido de que el tiempo echaría por tierra aquella
alambrada hostil, prolongó la fiesta de la boda más allá del término previsto. Agotada de tanto
mandar al basurero botellas vacías de brandy y champaña para que no congestionaran la casa, y
al mismo tiempo intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas y en
habitaciones separadas mientras continuaban los cohetes y la música y los sacrificios de reses,
Úrsula recordó su propia experiencia y se preguntó si Fernanda no tendría también un cinturón de
castidad que tarde o temprano provocara las burlas del pueblo y diera origen a una tragedia. Pero
Fernanda le confesó que simplemente estaba dejando pasar dos semanas antes de permitir el
primer contacto con su esposo. Transcurrido el término, en efecto, abrió la puerta de su dor-
mitorio con la resignación al sacrificio con que lo hubiera hecho una víctima expiatoria, y
Aureliano Segundo vio a la mujer más bella de la tierra, con sus gloriosos ojos de animal
asustado y los largos cabellos color de cobre extendidos en la almohada. Tan fascinado estaba
con la visión, que tardó un instante en darse cuenta de que Fernanda se había puesto un camisón
blanco, largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puños, y con un ojal grande y redondo
primorosamente ribeteado a la altura del vientre. Aureliano Segundo no pudo reprimir una
explosión de risa.
-Esto es lo más obsceno que he visto en mi vida -gritó, con una carcajada que resonó en toda
la casa-. Me casé con una hermanita de la caridad.
Un mes después, no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camisón, se fue a hacer
el retrato de Petra Cotes vestida de reina. Más tarde, cuando logró que Fernanda regresara a
casa, ella cedió a sus apremios en la fiebre de la reconciliación, pero no supo proporcionarle el
reposo con que él soñaba cuando fue a buscarla a la ciudad de los treinta y dos campanarios.
Aureliano Segundo sólo encontró en ella un hondo sentimiento de desolación. Una noche, poco
antes de que naciera el primer hijo, Fernanda se dio cuenta de que su marido había vuelto en
secreto al lecho de Petra Cotes.
-Así es -admitió él. Y explicó en un tono de postrada resignación-: tuve que hacerlo, para que
siguieran pariendo los animales.
Le hizo falta un poco de tiempo para convencerla de tan peregrino expediente, pero cuando
por fin lo consiguió, mediante pruebas que parecieron irrefutables, la única promesa que le
impuso Fernanda fue que no se dejara sorprender por la muerte en la cama de su concubina. Así
continuaron viviendo los tres, sin estorbarse, Aureliano Segundo puntual y cariñoso con ambas,
Petra Cotes pavoneándose de la reconciliación, y Fernanda fingiendo que ignoraba la verdad.
El pacto no logró, sin embargo, que Fernanda se incorporara a la familia. En vano insistió
Úrsula para que tirara la golilla de lana con que se levantaba cuando había hecho el amor, y que
provocaba los cuchicheos de los vecinos. No logró convencerla de que utilizara el baño, o el
beque nocturno, y de que le vendiera la bacinilla de oro al coronel Aureliano Buendía para que la
convirtiera en pescaditos. Amaranta se sintió tan incómoda con su dicción viciosa, y con su hábito
87