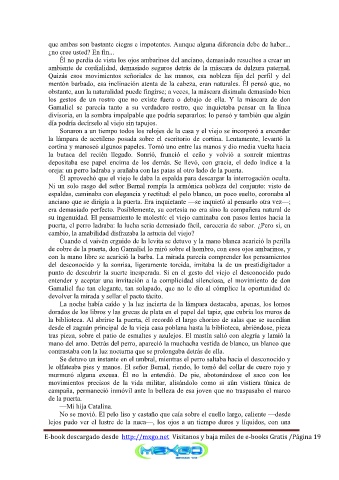Page 19 - La muerte de Artemio Cruz
P. 19
que ambas son bastante ciegas e impotentes. Aunque alguna diferencia debe de haber...
¿no cree usted? En fin...
Él no perdía de vista los ojos ambarinos del anciano, demasiado resueltos a crear un
ambiente de cordialidad, demasiado seguros detrás de la máscara de dulzura paternal.
Quizás esos movimientos señoriales de las manos, esa nobleza fija del perfil y del
mentón barbado, esa inclinación atenta de la cabeza, eran naturales. Él pensó que, no
obstante, aun la naturalidad puede fingirse; a veces, la máscara disimula demasiado bien
los gestos de un rostro que no existe fuera o debajo de ella. Y la máscara de don
Gamaliel se parecía tanto a su verdadero rostro, que inquietaba pensar en la línea
divisoria, en la sombra impalpable que podría separarlos: lo pensó y también que algún
día podría decírselo al viejo sin tapujos.
Sonaron a un tiempo todos los relojes de la casa y el viejo se incorporó a encender
la lámpara de acetileno posada sobre el escritorio de cortina. Lentamente, levantó la
cortina y manoseó algunos papeles. Tomó uno entre las manos y dio media vuelta hacia
la butaca del recién llegado. Sonrió, frunció el ceño y volvió a sonreír mientras
depositaba ese papel encima de los demás. Se llevó, con gracia, el dedo índice a la
oreja: un perro ladraba y arañaba con las patas al otro lado de la puerta.
Él aprovechó que el viejo le daba la espalda para descargar la interrogación oculta.
Ni un solo rasgo del señor Bernal rompía la armónica nobleza del conjunto: visto de
espaldas, caminaba con elegancia y rectitud: el pelo blanco, un poco suelto, coronaba al
anciano que se dirigía a la puerta. Era inquietante —se inquietó al pensarlo otra vez—;
era demasiado perfecto. Posiblemente, su cortesía no era sino la compañera natural de
su ingenuidad. El pensamiento le molestó: el viejo caminaba con pasos lentos hacia la
puerta, el perro ladraba: la lucha sería demasiado fácil, carecería de sabor. ¿Pero si, en
cambio, la amabilidad disfrazaba la astucia del viejo?
Cuando el vaivén erguido de la levita se detuvo y la mano blanca acarició la perilla
de cobre de la puerta, don Gamaliel lo miró sobre el hombro, con esos ojos ambarinos, y
con la mano libre se acarició la barba. La mirada parecía comprender los pensamientos
del desconocido y la sonrisa, ligeramente torcida, imitaba la de un prestidigitador a
punto de descubrir la suerte inesperada. Si en el gesto del viejo el desconocido pudo
entender y aceptar una invitación a la complicidad silenciosa, el movimiento de don
Gamaliel fue tan elegante, tan solapado, que no le dio al cómplice la oportunidad de
devolver la mirada y sellar el pacto tácito.
La noche había caído y la luz incierta de la lámpara destacaba, apenas, los lomos
dorados de los libros y las grecas de plata en el papel del tapiz, que cubría los muros de
la biblioteca. Al abrirse la puerta, él recordó el largo chorizo de salas que se sucedían
desde el zaguán principal de la vieja casa poblana hasta la biblioteca, abriéndose, pieza
tras pieza, sobre el patio de esmaltes y azulejos. El mastín saltó con alegría y lamió la
mano del amo. Detrás del perro, apareció la muchacha vestida de blanco, un blanco que
contrastaba con la luz nocturna que se prolongaba detrás de ella.
Se detuvo un instante en el umbral, mientras el perro saltaba hacia el desconocido y
le olfateaba pies y manos. El señor Bernal, riendo, lo tomó del collar de cuero rojo y
murmuró alguna excusa. Él no la entendió. De pie, abotonándose el saco con los
movimientos precisos de la vida militar, alisándolo como si aún vistiera túnica de
campaña, permaneció inmóvil ante la belleza de esa joven que no traspasaba el marco
de la puerta.
—Mi hija Catalina.
No se movió. El pelo liso y castaño que caía sobre el cuello largo, caliente —desde
lejos pudo ver el lustre de la nuca—, los ojos a un tiempo duros y líquidos, con una
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 19