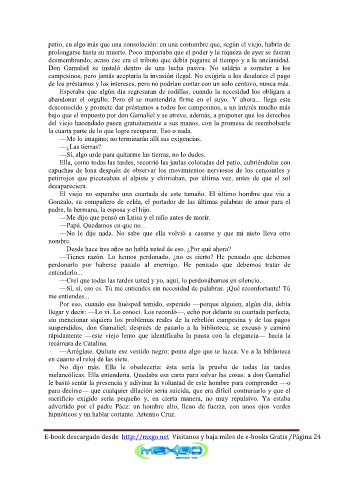Page 24 - La muerte de Artemio Cruz
P. 24
patio, en algo más que una consolación: en una costumbre que, según el viejo, habría de
prolongarse hasta su muerte. Poco importaba que el poder y la riqueza de ayer se fueran
desmembrando; acaso ése era el tributo que debía pagarse al tiempo y a la ancianidad.
Don Gamaliel se instaló dentro de una lucha pasiva. No saldría a someter a los
campesinos, pero jamás aceptaría la invasión ilegal. No exigiría a los deudores el pago
de los préstamos y los intereses, pero no podrían contar con un solo centavo, nunca más.
Esperaba que algún día regresaran de rodillas, cuando la necesidad los obligara a
abandonar el orgullo. Pero él se mantendría firme en el suyo. Y ahora... llega este
desconocido y promete dar préstamos a todos los campesinos, a un interés mucho más
bajo que el impuesto por don Gamaliel y se atreve, además, a proponer que los derechos
del viejo hacendado pasen gratuitamente a sus manos, con la promesa de reembolsarle
la cuarta parte de lo que logre recuperar. Eso o nada.
—Me lo imagino; no terminarán allí sus exigencias.
—¿Las tierras?
—Sí, algo urde para quitarme las tierras, no lo dudes.
Ella, como todas las tardes, recorrió las jaulas coloradas del patio, cubriéndolas con
capuchas de lona después de observar los movimientos nerviosos de los cenzontles y
petirrojos que picoteaban el alpiste y chirriaban, por última vez, antes de que el sol
desapareciera.
El viejo no esperaba una coartada de este tamaño. El último hombre que vio a
Gonzalo, su compañero de celda, el portador de las últimas palabras de amor para el
padre, la hermana, la esposa y el hijo.
—Me dijo que pensó en Luisa y el niño antes de morir.
—Papá. Quedamos en que no...
—No le dije nada. No sabe que ella volvió a casarse y que mi nieto lleva otro
nombre.
—Desde hace tres años no habla usted de eso. ¿Por qué ahora?
—Tienes razón. Lo hemos perdonado, ¿no es cierto? He pensado que debemos
perdonarlo por haberse pasado al enemigo. He pensado que debemos tratar de
entenderlo...
—Creí que todas las tardes usted y yo, aquí, lo perdonábamos en silencio.
—Sí, sí, eso es. Tú me entiendes sin necesidad de palabras. ¡Qué reconfortante! Tú
me entiendes...
Por eso, cuando ese huésped temido, esperado —porque alguien, algún día, debía
llegar y decir: —Lo vi. Lo conocí. Los recordó—, echó por delante su coartada perfecta,
sin mencionar siquiera los problemas reales de la rebelión campesina y de los pagos
suspendidos, don Gamaliel, después de pasarlo a la biblioteca, se excusó y caminó
rápidamente —este viejo lento que identificaba la pausa con la elegancia— hacia la
recámara de Catalina.
—Arréglate. Quítate ese vestido negro; ponte algo que te luzca. Ve a la biblioteca
en cuanto el reloj dé las siete.
No dijo más. Ella le obedecería: ésta sería la prueba de todas las tardes
melancólicas. Ella entendería. Quedaba esa carta para salvar las cosas: a don Gamaliel
le bastó sentir la presencia y adivinar la voluntad de este hombre para comprender —o
para decirse— que cualquier dilación sería suicida, que era difícil contrariarlo y que el
sacrificio exigido sería pequeño y, en cierta manera, no muy repulsivo. Ya estaba
advertido por el padre Páez: un hombre alto, lleno de fuerza, con unos ojos verdes
hipnóticos y un hablar cortante. Artemio Cruz.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 24