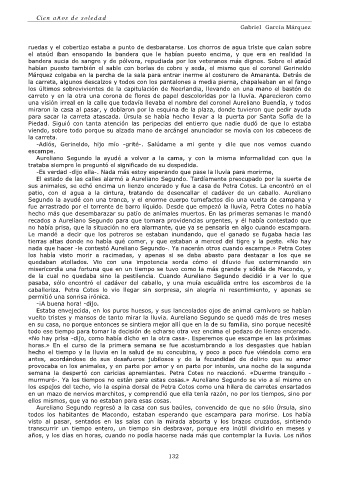Page 132 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 132
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
ruedas y el cobertizo estaba a punto de desbaratarse. Los chorros de agua triste que caían sobre
el ataúd iban ensopando la bandera que le habían puesto encima, y que era en realidad la
bandera sucia de sangre y de pólvora, repudiada por los veteranos más dignos. Sobre el ataúd
habían puesto también el sable con borlas de cobre y seda, el mismo que el coronel Gerineldo
Márquez colgaba en la percha de la sala para entrar inerme al costurero de Amaranta. Detrás de
la carreta, algunos descalzos y todos con los pantalones a media pierna, chapaleaban en el fango
los últimos sobrevivientes de la capitulación de Neerlandia, llevando en una mano el bastón de
carreto y en la otra una corona de flores de papel descoloridas por la lluvia. Aparecieron como
una visión irreal en la calle que todavía llevaba el nombre del coronel Aureliano Buendía, y todos
miraron la casa al pasar, y doblaron por la esquina de la plaza, donde tuvieron que pedir ayuda
para sacar la carreta atascada. Úrsula se había hecho llevar a la puerta por Santa Sofía de la
Piedad. Siguió con tanta atención las peripecias del entierro que nadie dudó de que lo estaba
viendo, sobre todo porque su alzada mano de arcángel anunciador se movía con los cabeceos de
la carreta.
-Adiós, Gerineldo, hijo mío -grité-. Salúdame a mi gente y dile que nos vemos cuando
escampe.
Aureliano Segundo la ayudé a volver a la cama, y con la misma informalidad con que la
trataba siempre le preguntó el significado de su despedida.
-Es verdad -dijo ella-. Nada más estoy esperando que pase la lluvia para morirme,
El estado de las calles alarmó a Aureliano Segundo. Tardíamente preocupado por la suerte de
sus animales, se echó encima un lienzo encerado y fue a casa de Petra Cotes. La encontró en el
patio, con el agua a la cintura, tratando de desencallar el cadáver de un caballo. Aureliano
Segundo la ayudé con una tranca, y el enorme cuerpo tumefactos dio una vuelta de campana y
fue arrastrado por el torrente de barro líquido. Desde que empezó la lluvia, Petra Cotes no había
hecho más que desembarazar su patio de animales muertos. En las primeras semanas le mandó
recados a Aureliano Segundo para que tomara providencias urgentes, y él había contestado que
no había prisa, que la situación no era alarmante, que ya se pensaría en algo cuando escampara.
Le mandé a decir que los potreros se estaban inundando, que el ganado se fugaba hacia las
tierras altas donde no había qué comer, y que estaban a merced del tigre y la peste. «No hay
nada que hacer -le contestó Aureliano Segundo-. Ya nacerán otros cuando escampe.» Petra Cotes
los había visto morir a racimadas, y apenas si se daba abasto para destazar a los que se
quedaban atollados. Vio con una impotencia sorda cómo el diluvio fue exterminando sin
misericordia una fortuna que en un tiempo se tuvo como la más grande y sólida de Macondo, y
de la cual no quedaba sino la pestilencia. Cuando Aureliano Segundo decidió ir a ver lo que
pasaba, sólo encontró el cadáver del caballo, y una muía escuálida entre los escombros de la
caballeriza. Petra Cotes lo vio llegar sin sorpresa, sin alegría ni resentimiento, y apenas se
permitió una sonrisa irónica.
-¡A buena hora! -dijo.
Estaba envejecida, en los puros huesos, y sus lanceolados ojos de animal carnívoro se habían
vuelto tristes y mansos de tanto mirar la lluvia. Aureliano Segundo se quedó más de tres meses
en su casa, no porque entonces se sintiera mejor allí que en la de su familia, sino porque necesité
todo ese tiempo para tomar la decisión de echarse otra vez encima el pedazo de lienzo encerado.
«No hay prisa -dijo, como había dicho en la otra casa-. Esperemos que escampe en las próximas
horas.» En el curso de la primera semana se fue acostumbrando a los desgastes que habían
hecho el tiempo y la lluvia en la salud de su concubina, y poco a poco fue viéndola como era
antes, acordándose de sus desafueros jubilosos y de la fecundidad de delirio que su amor
provocaba en los animales, y en parte por amor y en parte por interés, una noche de la segunda
semana la despertó con caricias apremiantes. Petra Cotes no reaccionó. «Duerme tranquilo -
murmuró-. Ya los tiempos no están para estas cosas.» Aureliano Segundo se vio a sí mismo en
los espejos del techo, vio la espina dorsal de Petra Cotos como una hilera de carretes ensartados
en un mazo de nervios marchitos, y comprendió que ella tenía razón, no por los tiempos, sino por
ellos mismos, que ya no estaban para esas cosas.
Aureliano Segundo regresó a la casa con sus baúles, convencido de que no sólo Úrsula, sino
todos los habitantes de Macondo, estaban esperando que escampara para morirse. Los había
visto al pasar, sentados en las salas con la mirada absorta y los brazos cruzados, sintiendo
transcurrir un tiempo entero, un tiempo sin desbravar, porque era inútil dividirlo en meses y
años, y los días en horas, cuando no podía hacerse nada más que contemplar la lluvia. Los niños
132