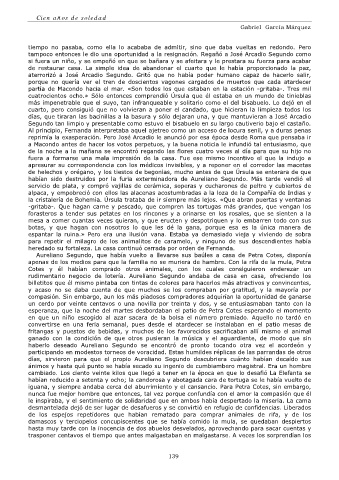Page 139 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 139
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
tiempo no pasaba, como ella lo acababa de admitir, sino que daba vueltas en redondo. Pero
tampoco entonces le dio una oportunidad a la resignación. Regañó a José Arcadio Segundo como
si fuera un niño, y se empeñó en que se bañara y se afeitara y le prestara su fuerza para acabar
de restaurar casa. La simple idea de abandonar el cuarto que le había proporcionado la paz,
aterrorizó a José Arcadio Segundo. Gritó que no había poder humano capaz de hacerlo salir,
porque no quería ver el tren de doscientos vagones cargados de muertos que cada atardecer
partía de Macondo hacia el mar. «Son todos los que estaban en la estación -gritaba-. Tres mil
cuatrocientos ocho.» Sólo entonces comprendió Úrsula que él estaba en un mundo de tinieblas
más impenetrable que el suyo, tan infranqueable y solitario como el del bisabuelo. Lo dejó en el
cuarto, pero consiguió que no volvieran a poner el candado, que hicieran la limpieza todos los
días, que tiraran las bacinillas a la basura y sólo dejaran una, y que mantuvieran a José Arcadio
Segundo tan limpio y presentable como estuvo el bisabuelo en su largo cautiverio bajo el castaño.
Al principio, Fernanda interpretaba aquel ajetreo como un acceso de locura senil, y a duras penas
reprimía la exasperación. Pero José Arcadio le anunció por esa época desde Roma que pensaba ir
a Macondo antes de hacer los votos perpetuos, y la buena noticia le infundió tal entusiasmo, que
de la noche a la mañana se encontró regando las flores cuatro veces al día para que su hijo no
fuera a formarse una mala impresión de la casa. Fue ese mismo incentivo el que la indujo a
apresurar su correspondencia con los médicos invisibles, y a reponer en el corredor las macetas
de helechos y orégano, y los tiestos de begonias, mucho antes de que Úrsula se enterara de que
habían sido destruidos por la furia exterminadora de Aureliano Segundo. Más tarde vendió el
servicio de plata, y compró vajillas de cerámica, soperas y cucharones de peltre y cubiertos de
alpaca, y empobreció con ellos las alacenas acostumbradas a la loza de la Compañía de Indias y
la cristalería de Bohemia. Úrsula trataba de ir siempre más lejos. «Que abran puertas y ventanas
-gritaba-. Que hagan carne y pescado, que compren las tortugas más grandes, que vengan los
forasteros a tender sus petates en los rincones y a orinarse en los rosales, que se sienten a la
mesa a comer cuantas veces quieran, y que eructen y despotriquen y lo embarren todo con sus
botas, y que hagan con nosotros lo que les dé la gana, porque esa es la única manera de
espantar la ruina.» Pero era una ilusión vana. Estaba ya demasiado vieja y viviendo de sobra
para repetir el milagro de los animalitos de caramelo, y ninguno de sus descendientes había
heredado su fortaleza. La casa continuó cerrada por orden de Fernanda.
Aureliano Segundo, que había vuelto a llevarse sus baúles a casa de Petra Cotes, disponía
apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Con la rifa de la mula, Petra
Cotes y él habían comprado otros animales, con los cuales consiguieron enderezar un
rudimentario negocio de lotería. Aureliano Segundo andaba de casa en casa, ofreciendo los
billetitos que él mismo pintaba con tintas de colores para hacerlos más atractivos y convincentes,
y acaso no se daba cuenta de que muchos se los compraban por gratitud, y la mayoría por
compasión. Sin embargo, aun los más piadosos compradores adquirían la oportunidad de ganarse
un cerdo por veinte centavos o una novilla por treinta y dos, y se entusiasmaban tanto con la
esperanza, que la noche del martes desbordaban el patio de Petra Cotes esperando el momento
en que un niño escogido al azar sacara de la bolsa el número premiado. Aquello no tardó en
convertirse en una feria semanal, pues desde el atardecer se instalaban en el patio mesas de
fritangas y puestos de bebidas, y muchos de los favorecidos sacrificaban allí mismo el animal
ganado con la condición de que otros pusieran la música y el aguardiente, de modo que sin
haberlo deseado Aureliano Segundo se encontró de pronto tocando otra vez el acordeón y
participando en modestos torneos de voracidad. Estas humildes réplicas de las parrandas de otros
días, sirvieron para que el propio Aureliano Segundo descubriera cuánto habían decaído sus
ánimos y hasta qué punto se había secado su ingenio de cumbiambero magistral. Era un hombre
cambiado. Los ciento veinte kilos que llegó a tener en la época en que lo desafió La Elefanta se
habían reducido a setenta y ocho; la candorosa y abotagada cara de tortuga se le había vuelto de
iguana, y siempre andaba cerca del aburrimiento y el cansancio. Para Petra Cotes, sin embargo,
nunca fue mejor hombre que entonces, tal vez porque confundía con el amor la compasión que él
le inspiraba, y el sentimiento de solidaridad que en ambos había despertado la miseria. La cama
desmantelada dejó de ser lugar de desafueros y se convirtió en refugio de confidencias. Liberados
de los espejos repetidores que habían rematado para comprar animales de rifa, y de los
damascos y terciopelos concupiscentes que se había comido la mula, se quedaban despiertos
hasta muy tarde con la inocencia de dos abuelos desvelados, aprovechando para sacar cuentas y
trasponer centavos el tiempo que antes malgastaban en malgastarse. A veces los sorprendían los
139