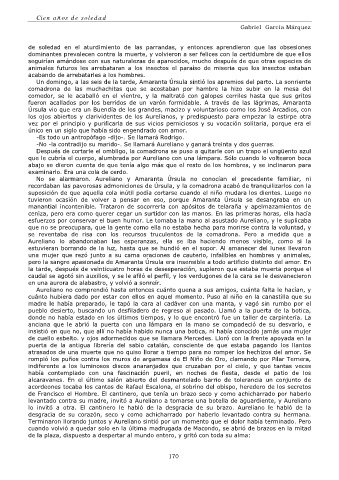Page 170 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 170
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
de soledad en el aturdimiento de las parrandas, y entonces aprendieron que las obsesiones
dominantes prevalecen contra la muerte, y volvieron a ser felices con la certidumbre de que ellos
seguirían amándose con sus naturalezas de aparecidos, mucho después de que otras especies de
animales futuros les arrebataran a los insectos el paraíso de miseria que los insectos estaban
acabando de arrebatarles a los hombres.
Un domingo, a las seis de la tarde, Amaranta Úrsula sintió los apremios del parto. La sonriente
comadrona de las muchachitas que se acostaban por hambre la hizo subir en la mesa del
comedor, se le acaballó en el vientre, y la maltrató con galopes cerriles hasta que sus gritos
fueron acallados por los berridos de un varón formidable. A través de las lágrimas, Amaranta
Úrsula vio que era un Buendía de los grandes, macizo y voluntarioso como los José Arcadios, con
los ojos abiertos y clarividentes de los Aurelianos, y predispuesto para empezar la estirpe otra
vez por el principio y purificarla de sus vicios perniciosos y su vocación solitaria, porque era el
único en un siglo que había sido engendrado con amor.
-Es todo un antropófago -dijo-. Se llamará Rodrigo.
-No -la contradijo su marido-. Se llamará Aureliano y ganará treinta y dos guerras.
Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a quitarle con un trapo el ungüento azul
que le cubría el cuerpo, alumbrada por Aureliano con una lámpara. Sólo cuando lo voltearon boca
abajo se dieron cuenta de que tenía algo más que el resto de los hombres, y se inclinaron para
examinarlo. Era una cola de cerdo.
No se alarmaron. Aureliano y Amaranta Úrsula no conocían el precedente familiar, ni
recordaban las pavorosas admoniciones de Úrsula, y la comadrona acabó de tranquilizarlos con la
suposición de que aquella cola inútil podía cortarse cuando el niño mudara los dientes. Luego no
tuvieron ocasión de volver a pensar en eso, porque Amaranta Úrsula se desangraba en un
manantial incontenible. Trataron de socorrerla con apósitos de telaraña y apelmazamientos de
ceniza, pero era como querer cegar un surtidor con las manos. En las primeras horas, ella hacía
esfuerzos por conservar el buen humor. Le tomaba la mano al asustado Aureliano, y le suplicaba
que no se preocupara, que la gente como ella no estaba hecha para morirse contra la voluntad, y
se reventaba de risa con los recursos truculentos de la comadrona. Pero a medida que a
Aureliano lo abandonaban las esperanzas, ella se iba haciendo menos visible, como si la
estuvieran borrando de la luz, hasta que se hundió en el sopor. Al amanecer del lunes llevaron
una mujer que rezó junto a su cama oraciones de cauterio, infalibles en hombres y animales,
pero la sangre apasionada de Amaranta Úrsula era insensible a todo artificio distinto del amor. En
la tarde, después de veinticuatro horas de desesperación, supieron que estaba muerta porque el
caudal se agotó sin auxilios, y se le afiló el perfil, y los verdugones de la cara se le desvanecieron
en una aurora de alabastro, y volvió a sonreír.
Aureliano no comprendió hasta entonces cuánto quena a sus amigos, cuánta falta le hacían, y
cuánto hubiera dado por estar con ellos en aquel momento. Puso al niño en la canastilla que su
madre le había preparado, le tapó la cara al cadáver con una manta, y vagó sin rumbo por el
pueblo desierto, buscando un desfiladero de regreso al pasado. Llamó a la puerta de la botica,
donde no había estado en los últimos tiempos, y lo que encontró fue un taller de carpintería. La
anciana que le abrió la puerta con una lámpara en la mano se compadeció de su desvarío, e
insistió en que no, que allí no había habido nunca una botica, ni había conocido jamás una mujer
de cuello esbelto. y ojos adormecidos que se llamara Mercedes. Lloró con la frente apoyada en la
puerta de la antigua librería del sabio catalán, consciente de que estaba pagando los llantos
atrasados de una muerte que no quiso llorar a tiempo para no romper los hechizos del amor. Se
rompió los puños contra los muros de argamasa de El Niño de Oro, clamando por Pilar Ternera,
indiferente a los luminosos discos anaranjados que cruzaban por el cielo, y que tantas veces
había contemplado con una fascinación pueril, en noches de fiesta, desde el patio de los
alcaravanes. En el último salón abierto del desmantelado barrio de tolerancia un conjunto de
acordeones tocaba los cantos de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, heredero de los secretos
de Francisco el Hombre. El cantinero, que tenía un brazo seco y como achicharrado por haberlo
levantado contra su madre, invitó a Aureliano a tomarse una botella de aguardiente, y Aureliano
lo invitó a otra. El cantinero le habló de la desgracia de su brazo. Aureliano le habló de la
desgracia de su corazón, seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su hermana.
Terminaron llorando juntos y Aureliano sintió por un momento que el dolor había terminado. Pero
cuando volvió a quedar solo en la última madrugada de Macondo, se abrió de brazos en la mitad
de la plaza, dispuesto a despertar al mundo entero, y gritó con toda su alma:
170