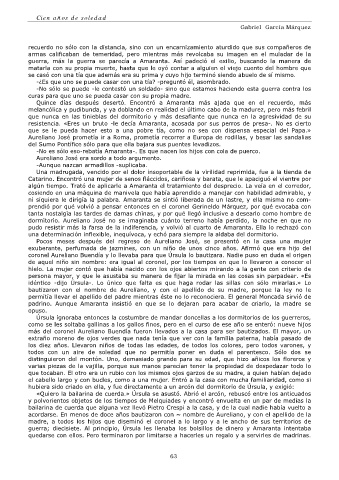Page 63 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 63
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
recuerdo no sólo con la distancia, sino con un encarnizamiento aturdido que sus compañeros de
armas calificaban de temeridad, pero mientras más revolcaba su imagen en el muladar de la
guerra, más la guerra se parecía a Amaranta. Así padeció el exilio, buscando la manera de
matarla con su propia muerte, hasta que le oyó contar a alguien el viejo cuento del hombre que
se casó con una tía que además era su prima y cuyo hijo terminó siendo abuelo de sí mismo.
-¿Es que uno se puede casar con una tía? -preguntó él, asombrado.
-No sólo se puede -le contestó un soldado- sino que estamos haciendo esta guerra contra los
curas para que uno se pueda casar con su propia madre.
Quince días después desertó. Encontró a Amaranta más ajada que en el recuerdo, más
melancólica y pudibunda, y ya doblando en realidad el último cabo de la madurez, pero más febril
que nunca en las tinieblas del dormitorio y más desafiante que nunca en la agresividad de su
resistencia. «Eres un bruto -le decía Amaranta, acosada por sus perros de presa-. No es cierto
que se le pueda hacer esto a una pobre tía, como no sea con dispensa especial del Papa.»
Aureliano José prometía ir a Roma, prometía recorrer a Europa de rodillas, y besar las sandalias
del Sumo Pontífice sólo para que ella bajara sus puentes levadizos.
-No es sólo eso-rebatía Amaranta-. Es que nacen los hijos con cola de puerco.
Aureliano José era sordo a todo argumento.
-Aunque nazcan armadillos -suplicaba.
Una madrugada, vencido por el dolor insoportable de la virilidad reprimida, fue a la tienda de
Catarino. Encontró una mujer de senos fláccidos, cariñosa y barata, que le apaciguó el vientre por
algún tiempo. Trató de aplicarle a Amaranta el tratamiento del desprecio. La veía en el corredor,
cosiendo en una máquina de manivela que había aprendido a manejar con habilidad admirable, y
ni siquiera le dirigía la palabra. Amaranta se sintió liberada de un lastre, y ella misma no com-
prendió por qué volvió a pensar entonces en el coronel Gerineldo Márquez, por qué evocaba con
tanta nostalgia las tardes de damas chinas, y por qué llegó inclusive a desearlo como hombre de
dormitorio. Aureliano José no se imaginaba cuánto terreno había perdido, la noche en que no
pudo resistir más la farsa de la indiferencia, y volvió al cuarto de Amaranta. Ella lo rechazó con
una determinación inflexible, inequívoca, y echó para siempre la aldaba del dormitorio.
Pocos meses después del regreso de Aureliano José, se presentó en la casa una mujer
exuberante, perfumada de jazmines, con un niño de unos cinco años. Afirmó que era hijo del
coronel Aureliano Buendía y lo llevaba para que Úrsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen
de aquel niño sin nombre: era igual al coronel, por los tiempos en que lo llevaron a conocer el
hielo. La mujer contó que había nacido con los ojos abiertos mirando a la gente con criterio de
persona mayor, y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. «Es
idéntico -dijo Úrsula-. Lo único que falta es que haga rodar las sillas con sólo mirarlas.» Lo
bautizaron con el nombre de Aureliano, y con el apellido de su madre, porque la ley no le
permitía llevar el apellido del padre mientras éste no lo reconociera. El general Moncada sirvió de
padrino. Aunque Amaranta insistió en que se lo dejaran para acabar de criarlo, la madre se
opuso.
Úrsula ignoraba entonces la costumbre de mandar doncellas a los dormitorios de los guerreros,
como se les soltaba gallinas a los gallos finos, pero en el curso de ese año se enteró: nueve hijos
más del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para ser bautizados. El mayor, un
extraño moreno de ojos verdes que nada tenía que ver con la familia paterna, había pasado de
los diez años. Llevaron niños de todas las edades, de todos los colores, pero todos varones, y
todos con un aire de soledad que no permitía poner en duda el parentesco. Sólo dos se
distinguieron del montón. Uno, demasiado grande para su edad, que hizo añicos los floreros y
varias piezas de la vajilla, porque sus manos parecían tener la propiedad de despedazar todo lo
que tocaban. El otro era un rubio con los mismos ojos garzos de su madre, a quien habían dejado
el cabello largo y con bucles, como a una mujer. Entró a la casa con mucha familiaridad, como si
hubiera sido criado en ella, y fue directamente a un arcón del dormitorio de Úrsula, y exigió:
«Quiero la bailarina de cuerda.» Úrsula se asustó. Abrió el arcón, rebuscó entre los anticuados
y polvorientos objetos de los tiempos de Melquiades y encontró envuelta en un par de medias la
bailarina de cuerda que alguna vez llevó Pietro Crespi a la casa, y de la cual nadie había vuelto a
acordarse. En menos de doce años bautizaron con ~ nombre de Aureliano, y con el apellido de la
madre, a todos los hijos que diseminó el coronel a lo largo y a le ancho de sus territorios de
guerra; diecisiete. Al principio, Úrsula les llenaba los bolsillos de dinero y Amaranta intentaba
quedarse con ellos. Pero terminaron por limitarse a hacerles un regalo y a servirles de madrinas.
63