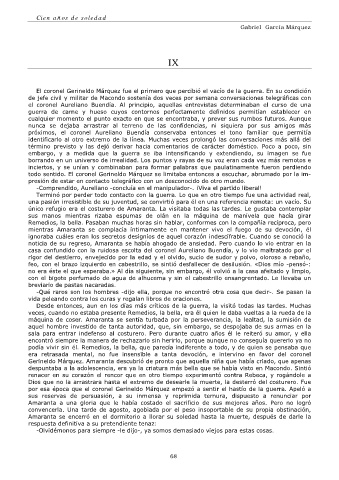Page 68 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 68
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
IX
El coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. En su condición
de jefe civil y militar de Macondo sostenía dos veces por semana conversaciones telegráficas con
el coronel Aureliano Buendía. Al principio, aquellas entrevistas determinaban el curso de una
guerra de carne y hueso cuyos contornos perfectamente definidos permitían establecer en
cualquier momento el punto exacto en que se encontraba, y prever sus rumbos futuros. Aunque
nunca se dejaba arrastrar al terreno de las confidencias, ni siquiera por sus amigos más
próximos, el coronel Aureliano Buendía conservaba entonces el tono familiar que permitía
identificarlo al otro extremo de la línea. Muchas veces prolongó las conversaciones más allá del
término previsto y las dejó derivar hacia comentarios de carácter doméstico. Poco a poco, sin
embargo, y a medida que la guerra se iba intensificando y extendiendo, su imagen se fue
borrando en un universo de irrealidad. Los puntos y rayas de su voz eran cada vez más remotos e
inciertos, y se unían y combinaban para formar palabras que paulatinamente fueron perdiendo
todo sentido. El coronel Gerineldo Márquez se limitaba entonces a escuchar, abrumado por la im-
presión de estar en contacto telegráfico con un desconocido de otro mundo.
-Comprendido, Aureliano -concluía en el manipulador-. ¡Viva el partido liberal!
Terminó por perder todo contacto con la guerra. Lo que en otro tiempo fue una actividad real,
una pasión irresistible de su juventud, se convirtió para él en una referencia remota: un vacío. Su
único refugio era el costurero de Amaranta. La visitaba todas las tardes. Le gustaba contemplar
sus manos mientras rizaba espumas de olán en la máquina de manivela que hacía girar
Remedios, la bella. Pasaban muchas horas sin hablar, conformes con la compañía recíproca, pero
mientras Amaranta se complacía íntimamente en mantener vivo el fuego de su devoción, él
ignoraba cuáles eran los secretos designios de aquel corazón indescifrable. Cuando se conoció la
noticia de su regreso, Amaranta se había ahogado de ansiedad. Pero cuando lo vio entrar en la
casa confundido con la ruidosa escolta del coronel Aureliano Buendía, y lo vio maltratado por el
rigor del destierro, envejecido por la edad y el olvido, sucio de sudor y polvo, oloroso a rebaño,
feo, con el brazo izquierdo en cabestrillo, se sintió desfallecer de desilusión. «Dios mío -pensó-:
no era éste el que esperaba.» Al día siguiente, sin embargo, él volvió a la casa afeitado y limpio,
con el bigote perfumado de agua de alhucema y sin el cabestrillo ensangrentado. Le llevaba un
breviario de pastas nacaradas.
-Qué raros son los hombres -dijo ella, porque no encontró otra cosa que decir-. Se pasan la
vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones.
Desde entonces, aun en los días más críticos de la guerra, la visitó todas las tardes. Muchas
veces, cuando no estaba presente Remedios, la bella, era él quien le daba vueltas a la rueda de la
máquina de coser. Amaranta se sentía turbada por la perseverancia, la lealtad, la sumisión de
aquel hombre investido de tanta autoridad, que, sin embargo, se despojaba de sus armas en la
sala para entrar indefenso al costurero. Pero durante cuatro años él le reiteró su amor, y ella
encontró siempre la manera de rechazarlo sin herirlo, porque aunque no conseguía quererlo ya no
podía vivir sin él. Remedios, la bella, que parecía indiferente a todo, y de quien se pensaba que
era retrasada mental, no fue insensible a tanta devoción, e intervino en favor del coronel
Gerineldo Márquez. Amaranta descubrió de pronto que aquella niña que había criado, que apenas
despuntaba a la adolescencia, era ya la criatura más bella que se había visto en Macondo. Sintió
renacer en su corazón el rencor que en otro tiempo experimentó contra Rebeca, y rogándole a
Dios que no la arrastrara hasta el extremo de desearle la muerte, la desterró del costurero. Fue
por esa época que el coronel Gerineldo Márquez empezó a sentir el hastío de la guerra. Apeló a
sus reservas de persuasión, a su inmensa y reprimida ternura, dispuesto a renunciar por
Amaranta a una gloria que le había costado el sacrificio de sus mejores años. Pero no logró
convencerla. Una tarde de agosto, agobiada por el peso insoportable de su propia obstinación,
Amaranta se encerró en el dormitorio a llorar su soledad hasta la muerte, después de darle la
respuesta definitiva a su pretendiente tenaz:
-Olvidémonos para siempre -le dijo-, ya somos demasiado viejos para estas cosas.
68