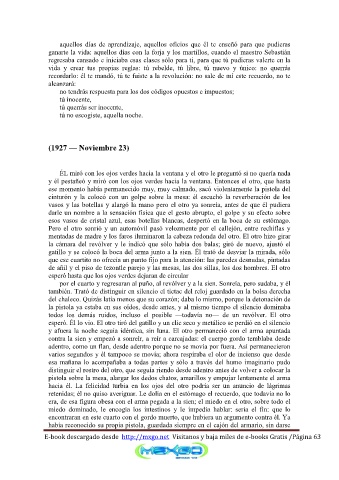Page 63 - La muerte de Artemio Cruz
P. 63
aquellos días de aprendizaje, aquellos oficios que él te enseñó para que pudieras
ganarte la vida: aquellos días con la forja y los martillos, cuando el maestro Sebastián
regresaba cansado e iniciaba esas clases sólo para ti, para que tú pudieras valerte en la
vida y crear tus propias reglas: tú rebelde, tú libre, tú nuevo y único: no querrás
recordarlo: él te mandó, tú te fuiste a la revolución: no sale de mí este recuerdo, no te
alcanzará:
no tendrás respuesta para los dos códigos opuestos e impuestos;
tú inocente,
tú querrás ser inocente,
tú no escogiste, aquella noche.
(1927 — Noviembre 23)
ÉL miró con los ojos verdes hacia la ventana y el otro le preguntó si no quería nada
y él pestañeó y miró con los ojos verdes hacia la ventana. Entonces el otro, que hasta
ese momento había permanecido muy, muy calmado, sacó violentamente la pistola del
cinturón y la colocó con un golpe sobre la mesa: él escuchó la reverberación de los
vasos y las botellas y alargó la mano pero el otro ya sonreía, antes de que él pudiera
darle un nombre a la sensación física que el gesto abrupto, el golpe y su efecto sobre
esos vasos de cristal azul, esas botellas blancas, despertó en la boca de su estómago.
Pero el otro sonrió y un automóvil pasó velozmente por el callejón, entre rechiflas y
mentadas de madre y los faros iluminaron la cabeza redonda del otro. El otro hizo girar
la cámara del revólver y le indicó que sólo había dos balas; giró de nuevo, ajustó el
gatillo y se colocó la boca del arma junto a la sien. Él trató de desviar la mirada, sólo
que ese cuartito no ofrecía un punto fijo para la atención: las paredes desnudas, pintadas
de añil y el piso de tezontle parejo y las mesas, las dos sillas, los dos hombres. El otro
esperó hasta que los ojos verdes dejaran de circular
por el cuarto y regresaran al puño, al revólver y a la sien. Sonreía, pero sudaba, y él
también. Trató de distinguir en silencio el tictac del reloj guardado en la bolsa derecha
del chaleco. Quizás latía menos que su corazón; daba lo mismo, porque la detonación de
la pistola ya estaba en sus oídos, desde antes, y al mismo tiempo el silencio dominaba
todos los demás ruidos, incluso el posible —todavía no— de un revólver. El otro
esperó. Él lo vio. El otro tiró del gatillo y un clic seco y metálico se perdió en el silencio
y afuera la noche seguía idéntica, sin luna. El otro permaneció con el arma apuntada
contra la sien y empezó a sonreír, a reír a carcajadas: el cuerpo gordo temblaba desde
adentro, como un flan, desde adentro porque no se movía por fuera. Así permanecieron
varios segundos y él tampoco se movía; ahora respiraba el olor de incienso que desde
esa mañana lo acompañaba a todas partes y sólo a través del humo imaginario pudo
distinguir el rostro del otro, que seguía riendo desde adentro antes de volver a colocar la
pistola sobre la mesa, alargar los dedos chatos, amarillos y empujar lentamente el arma
hacia él. La felicidad turbia en los ojos del otro podría ser un anuncio de lágrimas
retenidas; él no quiso averiguar. Le dolía en el estómago el recuerdo, que todavía no lo
era, de esa figura obesa con el arma pegada a la sien; el miedo en el otro, sobre todo el
miedo dominado, le encogía los intestinos y le impedía hablar: sería el fin: que lo
encontraran en este cuarto con el gordo muerto, que hubiera un argumento contra él. Ya
había reconocido su propia pistola, guardada siempre en el cajón del armario, sin darse
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 63