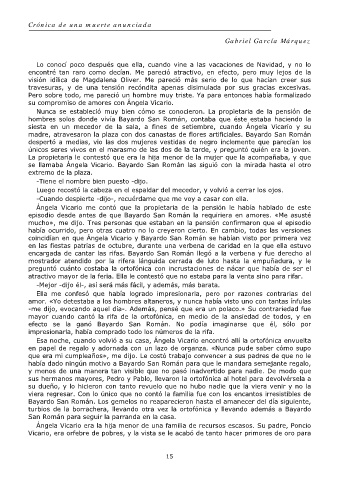Page 15 - Gabriel García Márquez - Crónica de una muerte anunciada
P. 15
Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
Lo conocí poco después que ella, cuando vine a las vacaciones de Navidad, y no lo
encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo, en efecto, pero muy lejos de la
visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que hacían creer sus
travesuras, y de una tensión recóndita apenas disimulada por sus gracias excesivas.
Pero sobre todo, me pareció un hombre muy triste. Ya para entonces había formalizado
su compromiso de amores con Ángela Vicario.
Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de
hombres solos donde vivía Bayardo San Román, contaba que éste estaba haciendo la
siesta en un mecedor de la sala, a fines de setiembre, cuando Ángela Vicario y su
madre, atravesaron la plaza con dos canastas de flores artificiales. Bayardo San Román
despertó a medias, vio las dos mujeres vestidas de negro inclemente que parecían los
únicos seres vivos en el marasmo de las dos de la tarde, y preguntó quién era la joven.
La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba, y que
se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Román las siguió con la mirada hasta el otro
extremo de la plaza.
-Tiene el nombre bien puesto -dijo.
Luego recostó la cabeza en el espaldar del mecedor, y volvió a cerrar los ojos.
-Cuando despierte -dijo-, recuérdame que me voy a casar con ella.
Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de este
episodio desde antes de que Bayardo San Román la requiriera en amores. «Me asusté
mucho», me dijo. Tres personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio
había ocurrido, pero otras cuatro no lo creyeron cierto. En cambio, todas las versiones
coincidían en que Ángela Vicario y Bayardo San Román se habían visto por primera vez
en las fiestas patrias de octubre, durante una verbena de caridad en la que ella estuvo
encargada de cantar las rifas. Bayardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al
mostrador atendido por la rifera lánguida cerrada de luto hasta la empuñadura, y le
preguntó cuánto costaba la ortofónica con incrustaciones de nácar que había de ser el
atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba para la venta sino para rifar.
-Mejor -dijo él-, así será más fácil, y además, más barata.
Ella me confesó que había logrado impresionarla, pero por razones contrarias del
amor. «Yo detestaba a los hombres altaneros, y nunca había visto uno con tantas ínfulas
-me dijo, evocando aquel día-. Además, pensé que era un polaco.» Su contrariedad fue
mayor cuando cantó la rifa de la ortofónica, en medio de la ansiedad de todos, y en
efecto se la ganó Bayardo San Román. No podía imaginarse que él, sólo por
impresionarla, había comprado todo los números de la rifa.
Esa noche, cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró allí la ortofónica envuelta
en papel de regalo y adornada con un lazo de organza. «Nunca pude saber cómo supo
que era mi cumpleaños», me dijo. Le costó trabajo convencer a sus padres de que no le
había dado ningún motivo a Bayardo San Román para que le mandara semejante regalo,
y menos de una manera tan visible que no pasó inadvertido para nadie. De modo que
sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, llevaron la ortofónica al hotel para devolvérsela a
su dueño, y lo hicieron con tanto revuelo que no hubo nadie que la viera venir y no la
viera regresar. Con lo único que no contó la familia fue con los encantos irresistibles de
Bayardo San Román. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente,
turbios de la borrachera, llevando otra vez la ortofónica y llevando además a Bayardo
San Román para seguir la parranda en la casa.
Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio
Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro para
15