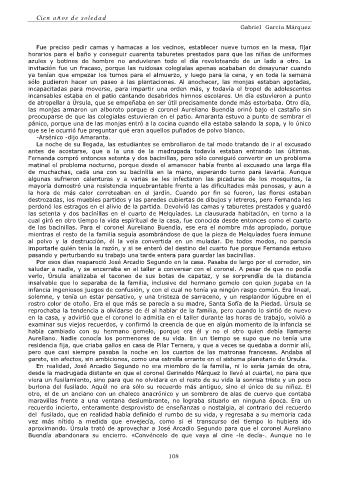Page 108 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 108
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Fue preciso pedir camas y hamacas a los vecinos, establecer nueve turnos en la mesa, fijar
horarios para el baño y conseguir cuarenta taburetes prestados para que las niñas de uniformes
azules y botines de hombre no anduvieran todo el día revoloteando de un lado a otro. La
invitación fue un fracaso, porque las ruidosas colegialas apenas acababan de desayunar cuando
ya tenían que empezar los turnos para el almuerzo, y luego para la cena, y en toda la semana
sólo pudieron hacer un paseo a las plantaciones. Al anochecer, las monjas estaban agotadas,
incapacitadas para moverse, para impartir una orden más, y todavía el tropel de adolescentes
incansables estaba en el patio cantando desabridos himnos escolares. Un día estuvieron a punto
de atropellar a Úrsula, que se empeñaba en ser útil precisamente donde más estorbaba. Otro día,
las monjas armaron un alboroto porque el coronel Aureliano Buendía orinó bajo el castaño sin
preocuparse de que las colegialas estuvieran en el patio. Amaranta estuvo a punto de sembrar el
pánico, porque una de las monjas entró a la cocina cuando ella estaba salando la sopa, y lo único
que se le ocurrió fue preguntar qué eran aquellos puñados de polvo blanco.
-Arsénico -dijo Amaranta.
La noche de su llegada, las estudiantes se embrollaron de tal modo tratando de ir al excusado
antes de acostarse, que a la una de la madrugada todavía estaban entrando las últimas.
Fernanda compró entonces setenta y dos bacinillas, pero sólo consiguió convertir en un problema
matinal el problema nocturno, porque desde el amanecer había frente al excusado una larga fila
de muchachas, cada una con su bacinilla en la mano, esperando turno para lavarla. Aunque
algunas sufrieron calenturas y a varias se les infectaron las picaduras de los mosquitos, la
mayoría demostró una resistencia inquebrantable frente a las dificultades más penosas, y aun a
la hora de más calor correteaban en el jardín. Cuando por fin se fueron, las flores estaban
destrozadas, los muebles partidos y las paredes cubiertas de dibujos y letreros, pero Fernanda les
perdonó los estragos en el alivio de la partida. Devolvió las camas y taburetes prestados y guardó
las setenta y dos bacinillas en el cuarto de Melquíades. La clausurada habitación, en torno a la
cual giró en otro tiempo la vida espiritual de la casa, fue conocida desde entonces como el cuarto
de las bacinillas. Para el coronel Aureliano Buendía, ese era el nombre más apropiado, porque
mientras el resto de la familia seguía asombrándose de que la pieza de Melquíades fuera inmune
al polvo y la destrucción, él la veía convertida en un muladar. De todos modos, no parecía
importarle quién tenía la razón, y si se enteró del destino del cuarto fue porque Fernanda estuvo
pasando y perturbando su trabajo una tarde entera para guardar las bacinillas.
Por esos días reapareció José Arcadio Segundo en la casa. Pasaba de largo por el corredor, sin
saludar a nadie, y se encerraba en el taller a conversar con el coronel. A pesar de que no podía
verlo, Úrsula analizaba el taconeo de sus botas de capataz, y se sorprendía de la distancia
insalvable que lo separaba de la familia, inclusive del hermano gemelo con quien jugaba en la
infancia ingeniosos juegos de confusión, y con el cual no tenía ya ningún rasgo común. Era lineal,
solemne, y tenía un estar pensativo, y una tristeza de sarraceno, y un resplandor lúgubre en el
rostro color de otoño. Era el que más se parecía a su madre, Santa Sofía de la Piedad. Úrsula se
reprochaba la tendencia a olvidarse de él al hablar de la familia, pero cuando lo sintió de nuevo
en la casa, y advirtió que el coronel lo admitía en el taller durante las horas de trabajo, volvió a
examinar sus viejos recuerdos, y confirmó la creencia de que en algún momento de la infancia se
había cambiado con su hermano gemelo, porque era él y no el otro quien debía llamarse
Aureliano. Nadie conocía los pormenores de su vida. En un tiempo se supo que no tenía una
residencia fija, que criaba gallos en casa de Pilar Ternera, y que a veces se quedaba a dormir allí,
pero que casi siempre pasaba la noche en los cuartos de las matronas francesas. Andaba al
garete, sin afectos, sin ambiciones, como una estrella errante en el sistema planetario de Úrsula.
En realidad, José Arcadio Segundo no era miembro de la familia, ni lo sería jamás de otra,
desde la madrugada distante en que el coronel Gerineldo Márquez lo llevó al cuartel, no para que
viera un fusilamiento, sino para que no olvidara en el resto de su vida la sonrisa triste y un poco
burlona del fusilado. Aquél no era sólo su recuerdo más antiguo, sino el único de su niñez. El
otro, el de un anciano con un chaleco anacrónico y un sombrero de alas de cuervo que contaba
maravillas frente a una ventana deslumbrante, no lograba situarlo en ninguna época. Era un
recuerdo incierto, enteramente desprovisto de enseñanzas o nostalgia, al contrario del recuerdo
del fusilado, que en realidad había definido el rumbo de su vida, y regresaba a su memoria cada
vez más nítido a medida que envejecía, como si el transcurso del tiempo lo hubiera ido
aproximando. Úrsula trató de aprovechar a José Arcadio Segundo para que el coronel Aureliano
Buendía abandonara su encierro. «Convéncelo de que vaya al cine -le decía-. Aunque no le
108