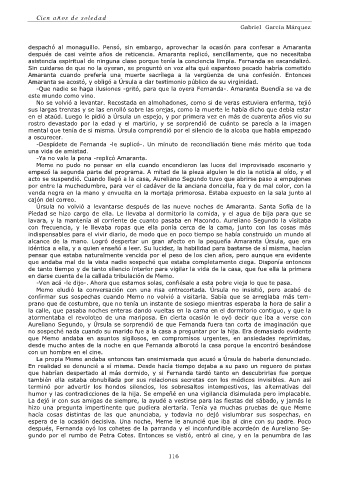Page 116 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 116
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
despachó al monaguillo. Pensó, sin embargo, aprovechar la ocasión para confesar a Amaranta
después de casi veinte años de reticencia. Amaranta replicó, sencillamente, que no necesitaba
asistencia espiritual de ninguna clase porque tenía la conciencia limpia. Fernanda se escandalizó.
Sin cuidarse de que no la oyeran, se preguntó en voz alta qué espantoso pecado habría cometido
Amaranta cuando prefería una muerte sacrílega a la vergüenza de una confesión. Entonces
Amaranta se acostó, y obligó a Úrsula a dar testimonio público de su virginidad.
-Que nadie se haga ilusiones -gritó, para que la oyera Fernanda-. Amaranta Buendía se va de
este mundo como vino.
No se volvió a levantar. Recostada en almohadones, como si de veras estuviera enferma, tejió
sus largas trenzas y se las enrolló sobre las orejas, como la muerte le había dicho que debía estar
en el ataúd. Luego le pidió a Úrsula un espejo, y por primera vez en más de cuarenta años vio su
rostro devastado por la edad y el martirio, y se sorprendió de cuánto se parecía a la imagen
mental que tenía de si misma. Úrsula comprendió por el silencio de la alcoba que habla empezado
a oscurecer.
-Despídete de Fernanda -le suplicó-. Un minuto de reconciliación tiene más mérito que toda
una vida de amistad.
-Ya no vale la pena -replicó Amaranta.
Meme no pudo no pensar en ella cuando encendieron las luces del improvisado escenario y
empezó la segunda parte del programa. A mitad de la pieza alguien le dio la noticia al oído, y el
acto se suspendió. Cuando llegó a la casa, Aureliano Segundo tuvo que abrirse paso a empujones
por entre la muchedumbre, para ver el cadáver de la anciana doncella, fea y de mal color, con la
venda negra en la mano y envuelta en la mortaja primorosa. Estaba expuesto en la sala junto al
cajón del correo.
Úrsula no volvió a levantarse después de las nueve noches de Amaranta. Santa Sofía de la
Piedad se hizo cargo de ella. Le llevaba al dormitorio la comida, y el agua de bija para que se
lavara, y la mantenía al corriente de cuanto pasaba en Macondo. Aureliano Segundo la visitaba
con frecuencia, y le llevaba ropas que ella ponía cerca de la cama, junto con las cosas más
indispensables para el vivir diario, de modo que en poco tiempo se había construido un mundo al
alcance de la mano. Logró despertar un gran afecto en la pequeña Amaranta Úrsula, que era
idéntica a ella, y a quien enseñó a leer. Su lucidez, la habilidad para bastarse de sí misma, hacían
pensar que estaba naturalmente vencida por el peso de los cien años, pero aunque era evidente
que andaba mal de la vista nadie sospeché que estaba completamente ciega. Disponía entonces
de tanto tiempo y de tanto silencio interior para vigilar la vida de la casa, que fue ella la primera
en darse cuenta de la callada tribulación de Memo.
-Ven acá -le dijo-. Ahora que estamos solas, confiésale a esta pobre vieja lo que te pasa.
Memo eludió la conversación con una risa entrecortada. Úrsula no insistió, pero acabó de
confirmar sus sospechas cuando Memo no volvió a visitarla. Sabía que se arreglaba más tem-
prano que de costumbre, que no tenía un instante de sosiego mientras esperaba la hora de salir a
la calle, que pasaba noches enteras dando vueltas en la cama en el dormitorio contiguo, y que la
atormentaba el revoloteo de una mariposa. En cierta ocasión le oyó decir que iba a verse con
Aureliano Segundo, y Úrsula se sorprendió de que Fernanda fuera tan corta de imaginación que
no sospeché nada cuando su marido fue a la casa a preguntar por la hija. Era demasiado evidente
que Memo andaba en asuntos sigilosos, en compromisos urgentes, en ansiedades reprimidas,
desde mucho antes de la noche en que Fernanda alborotó la casa porque la encontró besándose
con un hombre en el cine.
La propia Meme andaba entonces tan ensimismada que acusó a Úrsula de haberla denunciado.
En realidad se denuncié a sí misma. Desde hacía tiempo dejaba a su paso un reguero de pistas
que habrían despertado al más dormido, y si Fernanda tardó tanto en descubrirlas fue porque
también ella estaba obnubilada por sus relaciones secretas con los médicos invisibles. Aun así
terminó por advertir los hondos silencios, los sobresaltos intempestivos, las alternativas del
humor y las contradicciones de la hija. Se empeñé en una vigilancia disimulada pero implacable.
La dejó ir con sus amigas de siempre, la ayudé a vestirse para las fiestas del sábado, y jamás le
hizo una pregunta impertinente que pudiera alertaría. Tenía ya muchas pruebas de que Meme
hacía cosas distintas de las que anunciaba, y todavía no dejó vislumbrar sus sospechas, en
espera de la ocasión decisiva. Una noche, Meme le anuncié que iba al cine con su padre. Poco
después, Fernanda oyó los cohetes de la parranda y el inconfundible acordeón de Aureliano Se-
gundo por el rumbo de Petra Cotes. Entonces se vistió, entró al cine, y en la penumbra de las
116