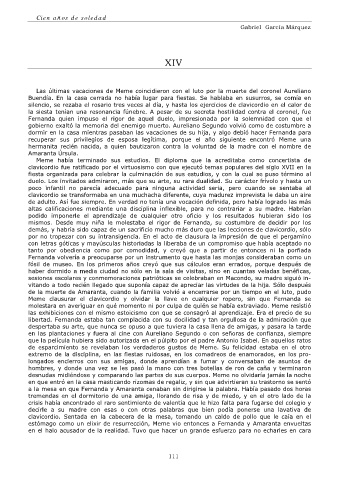Page 111 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 111
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
XIV
Las últimas vacaciones de Meme coincidieron con el luto por la muerte del coronel Aureliano
Buendía. En la casa cerrada no había lugar para fiestas. Se hablaba en susurros, se comía en
silencio, se rezaba el rosario tres veces al día, y hasta los ejercicios de clavicordio en el calor de
la siesta tenían una resonancia fúnebre. A pesar de su secreta hostilidad contra el coronel, fue
Fernanda quien impuso el rigor de aquel duelo, impresionada por la solemnidad con que el
gobierno exaltó la memoria del enemigo muerto. Aureliano Segundo volvió como de costumbre a
dormir en la casa mientras pasaban las vacaciones de su hija, y algo debió hacer Fernanda para
recuperar sus privilegios de esposa legítima, porque el año siguiente encontró Meme una
hermanita recién nacida, a quien bautizaron contra la voluntad de la madre con el nombre de
Amaranta Úrsula.
Meme había terminado sus estudios. El diploma que la acreditaba como concertista de
clavicordio fue ratificado por el virtuosismo con que ejecutó temas populares del siglo XVII en la
fiesta organizada para celebrar la culminación de sus estudios, y con la cual se puso término al
duelo. Los invitados admiraron, más que su arte, su rara dualidad. Su carácter frívolo y hasta un
poco infantil no parecía adecuado para ninguna actividad seria, pero cuando se sentaba al
clavicordio se transformaba en una muchacha diferente, cuya madurez imprevista le daba un aire
de adulto. Así fue siempre. En verdad no tenía una vocación definida, pero había logrado las más
altas calificaciones mediante una disciplina inflexible, para no contrariar a su madre. Habrían
podido imponerle el aprendizaje de cualquier otro oficio y los resultados hubieran sido los
mismos. Desde muy niña le molestaba el rigor de Fernanda, su costumbre de decidir por los
demás, y habría sido capaz de un sacrificio mucho más duro que las lecciones de clavicordio, sólo
por no tropezar con su intransigencia. En el acto de clausura la impresión de que el pergamino
con letras góticas y mayúsculas historiadas la liberaba de un compromiso que había aceptado no
tanto por obediencia como por comodidad, y creyó que a partir de entonces ni la porfiada
Fernanda volvería a preocuparse por un instrumento que hasta las monjas consideraban como un
fósil de museo. En los primeros años creyó que sus cálculos eran errados, porque después de
haber dormido a media ciudad no sólo en la sala de visitas, sino en cuantas veladas benéficas,
sesiones escolares y conmemoraciones patrióticas se celebraban en Macondo, su madre siguió in-
vitando a todo recién llegado que suponía capaz de apreciar las virtudes de la hija. Sólo después
de la muerte de Amaranta, cuando la familia volvió a encerrarse por un tiempo en el luto, pudo
Meme clausurar el clavicordio y olvidar la llave en cualquier ropero, sin que Fernanda se
molestara en averiguar en qué momento ni por culpa de quién se había extraviado. Meme resistió
las exhibiciones con el mismo estoicismo con que se consagró al aprendizaje. Era el precio de su
libertad. Fernanda estaba tan complacida con su docilidad y tan orgullosa de la admiración que
despertaba su arte, que nunca se opuso a que tuviera la casa llena de amigas, y pasara la tarde
en las plantaciones y fuera al cine con Aureliano Segundo o con señoras de confianza, siempre
que la película hubiera sido autorizada en el púlpito por el padre Antonio Isabel. En aquellos ratos
de esparcimiento se revelaban los verdaderos gustos de Meme. Su felicidad estaba en el otro
extremo de la disciplina, en las fiestas ruidosas, en los comadreos de enamorados, en los pro-
longados encierros con sus amigas, donde aprendían a fumar y conversaban de asuntos de
hombres, y donde una vez se les pasó la mano con tres botellas de ron de caña y terminaron
desnudas midiéndose y comparando las partes de sus cuerpos. Meme no olvidaría jamás la noche
en que entró en la casa masticando rizomas de regaliz, y sin que advirtieran su trastorno se sentó
a la mesa en que Fernanda y Amaranta cenaban sin dirigirse la palabra. Había pasado dos horas
tremendas en el dormitorio de una amiga, llorando de risa y de miedo, y en el otro lado de la
crisis había encontrado el raro sentimiento de valentía que le hizo falta para fugarse del colegio y
decirle a su madre con esas o con otras palabras que bien podía ponerse una lavativa de
clavicordio. Sentada en la cabecera de la mesa, tomando un caldo de pollo que le caía en el
estómago como un elixir de resurrección, Meme vio entonces a Fernanda y Amaranta envueltas
en el halo acusador de la realidad. Tuvo que hacer un grande esfuerzo para no echarles en cara
111