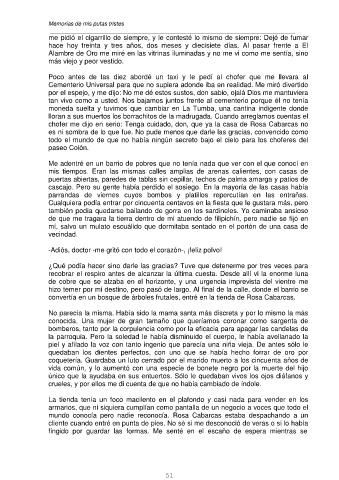Page 53 - Antología2020mini_Neat
P. 53
Memorias de mis putas tristes
me pidió el cigarrillo de siempre, y le contesté lo mismo de siempre: Dejé de fumar
hace hoy treinta y tres años, dos meses y diecisiete días. Al pasar frente a El
Alambre de Oro me miré en las vitrinas iluminadas y no me vi como me sentía, sino
más viejo y peor vestido.
Poco antes de las diez abordé un taxi y le pedí al chofer que me llevara al
Cementerio Universal para que no supiera adonde iba en realidad. Me miró divertido
por el espejo, y me dijo: No me dé estos sustos, don sabio, ojalá Dios me mantuviera
tan vivo como a usted. Nos bajamos juntos frente al cementerio porque él no tenía
moneda suelta y tuvimos que cambiar en La Tumba, una cantina indigente donde
lloran a sus muertos los borrachitos de la madrugada. Cuando arreglamos cuentas el
chofer me dijo en serio: Tenga cuidado, don, que ya la casa de Rosa Cabarcas no
es ni sombra de lo que fue. No pude menos que darle las gracias, convencido como
todo el mundo de que no había ningún secreto bajo el cielo para los choferes del
paseo Colón.
Me adentré en un barrio de pobres que no tenía nada que ver con el que conocí en
mis tiempos. Eran las mismas calles amplias de arenas calientes, con casas de
puertas abiertas, paredes de tablas sin cepillar, techos de palma amarga y patios de
cascajo. Pero su gente había perdido el sosiego. En la mayoría de las casas había
parrandas de viernes cuyos bombos y platillos repercutían en las entrañas.
Cualquiera podía entrar por cincuenta centavos en la fiesta que le gustara más, pero
también podía quedarse bailando de gorra en los sardineles. Yo caminaba ansioso
de que me tragara la tierra dentro de mi atuendo de filipichín, pero nadie se fijó en
mí, salvo un mulato escuálido que dormitaba sentado en el portón de una casa de
vecindad.
-Adiós, doctor -me gritó con todo el corazón-, ¡feliz polvo!
¿Qué podía hacer sino darle las gracias? Tuve que detenerme por tres veces para
recobrar el respiro antes de alcanzar la última cuesta. Desde allí vi la enorme luna
de cobre que se alzaba en el horizonte, y una urgencia imprevista del vientre me
hizo temer por mi destino, pero pasó de largo. Al final de la calle, donde el barrio se
convertía en un bosque de árboles frutales, entré en la tienda de Rosa Cabarcas.
No parecía la misma. Había sido la mama santa más discreta y por lo mismo la más
conocida. Una mujer de gran tamaño que queríamos coronar como sargenta de
bomberos, tanto por la corpulencia como por la eficacia para apagar las candelas de
la parroquia. Pero la soledad le había disminuido el cuerpo, le había avellanado la
piel y afilado la voz con tanto ingenio que parecía una niña vieja. De antes sólo le
quedaban los dientes perfectos, con uno que se había hecho forrar de oro por
coquetería. Guardaba un luto cerrado por el marido muerto a los cincuenta años de
vida común, y lo aumentó con una especie de bonete negro por la muerte del hijo
único que la ayudaba en sus entuertos. Sólo le quedaban vivos los ojos diáfanos y
crueles, y por ellos me di cuenta de que no había cambiado de índole.
La tienda tenía un foco macilento en el plafondo y casi nada para vender en los
armarios, que ni siquiera cumplían como pantalla de un negocio a voces que todo el
mundo conocía pero nadie reconocía. Rosa Cabarcas estaba despachando a un
cliente cuando entré en punta de pies. No sé si me desconoció de veras o si lo había
fingido por guardar las formas. Me senté en el escaño de espera mientras se
51