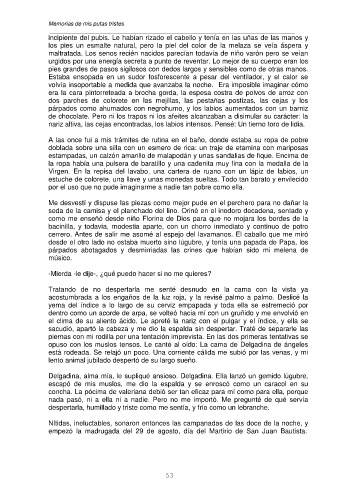Page 55 - Antología2020mini_Neat
P. 55
Memorias de mis putas tristes
incipiente del pubis. Le habían rizado el cabello y tenía en las uñas de las manos y
los pies un esmalte natural, pero la piel del color de la melaza se veía áspera y
maltratada. Los senos recién nacidos parecían todavía de niño varón pero se veían
urgidos por una energía secreta a punto de reventar. Lo mejor de su cuerpo eran los
pies grandes de pasos sigilosos con dedos largos y sensibles como de otras manos.
Estaba ensopada en un sudor fosforescente a pesar del ventilador, y el calor se
volvía insoportable a medida que avanzaba la noche. Era imposible imaginar cómo
era la cara pintorreteada a brocha gorda, la espesa costra de polvos de arroz con
dos parches de colorete en las mejillas, las pestañas postizas, las cejas y los
párpados como ahumados con negrohumo, y los labios aumentados con un barniz
de chocolate. Pero ni los trapos ni los afeites alcanzaban a disimular su carácter: la
nariz altiva, las cejas encontradas, los labios intensos. Pensé: Un tierno toro de lidia.
A las once fui a mis trámites de rutina en el baño, donde estaba su ropa de pobre
doblada sobre una silla con un esmero de rica: un traje de etamina con mariposas
estampadas, un calzón amarillo de malapodán y unas sandalias de fique. Encima de
la ropa había una pulsera de baratillo y una cadenita muy fina con la medalla de la
Virgen. En la repisa del lavabo, una cartera de ruano con un lápiz de labios, un
estuche de colorete, una llave y unas monedas sueltas. Todo tan barato y envilecido
por el uso que no pude imaginarme a nadie tan pobre como ella.
Me desvestí y dispuse las piezas como mejor pude en el perchero para no dañar la
seda de la camisa y el planchado del lino. Oriné en el inodoro decadena, sentado y
como me enseñó desde niño Florina de Dios para que no mojara los bordes de la
bacinilla, y todavía, modestia aparte, con un chorro inmediato y continuo de potro
cerrero. Antes de salir me asomé al espejo del lavamanos. El caballo que me miró
desde el otro lado no estaba muerto sino lúgubre, y tenía una papada de Papa, los
párpados abotagados y desmirriadas las crines que habían sido mi melena de
músico.
-Mierda -le dije-, ¿qué puedo hacer si no me quieres?
Tratando de no despertarla me senté desnudo en la cama con la vista ya
acostumbrada a los engaños de la luz roja, y la revisé palmo a palmo. Deslicé la
yema del índice a lo largo de su cerviz empapada y toda ella se estremeció por
dentro como un acorde de arpa, se volteó hacia mí con un gruñido y me envolvió en
el clima de su aliento ácido. Le apreté la nariz con el pulgar y el índice, y ella se
sacudió, apartó la cabeza y me dio la espalda sin despertar. Traté de separarle las
piernas con mi rodilla por una tentación imprevista. En las dos primeras tentativas se
opuso con los muslos tensos. Le canté al oído: La cama de Delgadina de ángeles
está rodeada. Se relajó un poco. Una corriente cálida me subió por las venas, y mi
lento animal jubilado despertó de su largo sueño.
Delgadina, alma mía, le supliqué ansioso. Delgadina. Ella lanzó un gemido lúgubre,
escapó de mis muslos, me dio la espalda y se enroscó como un caracol en su
concha. La pócima de valeriana debió ser tan eficaz para mí como para ella, porque
nada pasó, ni a ella ni a nadie. Pero no me importó. Me pregunté de qué servía
despertarla, humillado y triste como me sentía, y frío como un lebranche.
Nítidas, ineluctables, sonaron entonces las campanadas de las doce de la noche, y
empezó la madrugada del 29 de agosto, día del Martirio de San Juan Bautista.
53