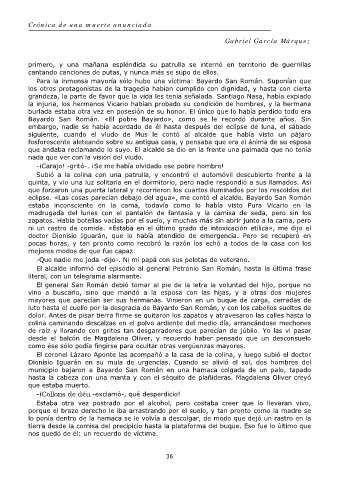Page 36 - Gabriel García Márquez - Crónica de una muerte anunciada
P. 36
Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
primero, y una mañana espléndida su patrulla se internó en territorio de guerrillas
cantando canciones de putas, y nunca más se supo de ellos.
Para la inmensa mayoría sólo hubo una víctima: Bayardo San Román. Suponían que
los otros protagonistas de la tragedia habían cumplido con dignidad, y hasta con cierta
grandeza, la parte de favor que la vida les tenía señalada. Santiago Nasa, había expiado
la injuria, los hermanos Vicario habían probado su condición de hombres, y la hermana
burlada estaba otra vez en posesión de su honor. El único que lo había perdido todo era
Bayardo San Román. «El pobre Bayardo», como se le recordó durante años. Sin
embargo, nadie se había acordado de él hasta después del eclipse de luna, el sábado
siguiente, cuando el viudo de Mus le contó al alcalde que había visto un pájaro
fosforescente aleteando sobre su antigua casa, y pensaba que era el ánima de su esposa
que andaba reclamando lo suyo. El alcalde se dio en la frente una palmada que no tenía
nada que ver con la visión del viudo.
-¡Carajo! -gritó-. ¡Se me había olvidado ese pobre hombre!
Subió a la colina con una patrulla, y encontró el automóvil descubierto frente a la
quinta, y vio una luz solitaria en el dormitorio, pero nadie respondió a sus llamados. Así
que forzaron una puerta lateral y recorrieron los cuartos iluminados por los rescoldos del
eclipse. «Las cosas parecían debajo del agua», me contó el alcalde. Bayardo San Román
estaba inconsciente en la cama, todavía como lo había visto Pura Vicario en la
madrugada del lunes con el pantalón de fantasía y la camisa de seda, pero sin los
zapatos. Había botellas vacías por el suelo, y muchas más sin abrir junto a la cama, pero
ni un rastro de comida. «Estaba en el último grado de intoxicación etílica», me dijo el
doctor Dionisio Iguarán, que lo había atendido de emergencia. Pero se recuperó en
pocas horas, y tan pronto como recobró la razón los echó a todos de la casa con los
mejores modos de que fue capaz.
-Que nadie me joda -dijo-. Ni mi papá con sus pelotas de veterano.
El alcalde informó del episodio al general Petronio San Román, hasta la última frase
literal, con un telegrama alarmante.
El general San Román debió tomar al pie de la letra la voluntad del hijo, porque no
vino a buscarlo, sino que mandó a la esposa con las hijas, y a otras dos mujeres
mayores que parecían ser sus hermanas. Vinieron en un buque de carga, cerradas de
luto hasta el cuello por la desgracia de Bayardo San Román, y con los cabellos sueltos de
dolor. Antes de pisar tierra firme se quitaron los zapatos y atravesaron las calles hasta la
colina caminando descalzas en el polvo ardiente del medio día, arrancándose mechones
de raíz y llorando con gritos tan desgarradores que parecían de júbilo. Yo las vi pasar
desde el balcón de Magdalena Oliver, y recuerdo haber pensado que un desconsuelo
como ése sólo podía fingirse para ocultar otras vergüenzas mayores.
El coronel Lázaro Aponte las acompañó a la casa de la colina, y luego subió el doctor
Dionisio Iguarán en su mula de urgencias. Cuando se alivió el sol, dos hombres del
municipio bajaron a Bayardo San Román en una hamaca colgada de un palo, tapado
hasta la cabeza con una manta y con el séquito de plañideras. Magdalena Oliver creyó
que estaba muerto.
-¡Collons de déu -exclamó-, qué desperdicio!
Estaba otra vez postrado por el alcohol, pero costaba creer que lo llevaran vivo,
porque el brazo derecho le iba arrastrando por el suelo, y tan pronto como la madre se
lo ponía dentro de la hamaca se le volvía a descolgar, de modo que dejó un rastro en la
tierra desde la cornisa del precipicio hasta la plataforma del buque. Eso fue lo último que
nos quedó de él: un recuerdo de víctima.
36