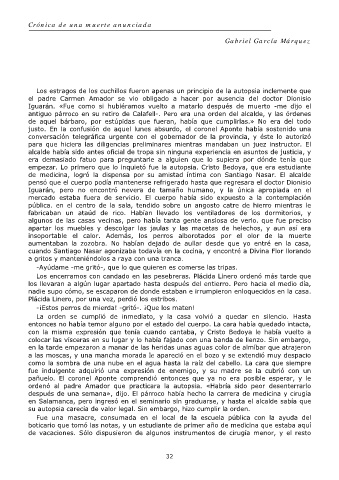Page 32 - Gabriel García Márquez - Crónica de una muerte anunciada
P. 32
Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de la autopsia inclemente que
el padre Carmen Amador se vio obligado a hacer por ausencia del doctor Dionisio
Iguarán. «Fue como si hubiéramos vuelto a matarlo después de muerto -me dijo el
antiguo párroco en su retiro de Calafell-. Pero era una orden del alcalde, y las órdenes
de aquel bárbaro, por estúpidas que fueran, había que cumplirlas.» No era del todo
justo. En la confusión de aquel lunes absurdo, el coronel Aponte había sostenido una
conversación telegráfica urgente con el gobernador de la provincia, y éste lo autorizó
para que hiciera las diligencias preliminares mientras mandaban un juez instructor. El
alcalde había sido antes oficial de tropa sin ninguna experiencia en asuntos de justicia, y
era demasiado fatuo para preguntarle a alguien que lo supiera por dónde tenía que
empezar. Lo primero que lo inquietó fue la autopsia. Cristo Bedoya, que era estudiante
de medicina, logró la dispensa por su amistad íntima con Santiago Nasar. El alcalde
pensó que el cuerpo podía mantenerse refrigerado hasta que regresara el doctor Dionisio
Iguarán, pero no encontró nevera de tamaño humano, y la única apropiada en el
mercado estaba fuera de servicio. El cuerpo había sido expuesto a la contemplación
pública. en el centro de la sala, tendido sobre un angosto catre de hierro mientras le
fabricaban un ataúd de rico. Habían llevado los ventiladores de los dormitorios, y
algunos de las casas vecinas, pero había tanta gente ansiosa de verlo. que fue preciso
apartar los muebles y descolgar las jaulas y las macetas de helechos, y aun así era
insoportable el calor. Además, los perros alborotados por el olor de la muerte
aumentaban la zozobra. No habían dejado de aullar desde que yo entré en la casa,
cuando Santiago Nasar agonizaba todavía en la cocina, y encontré a Divina Flor llorando
a gritos y manteniéndolos a raya con una tranca.
-Ayúdame -me gritó-, que lo que quieren es comerse las tripas.
Los encerramos con candado en las pesebreras. Plácida Linero ordenó más tarde que
los llevaran a algún lugar apartado hasta después del entierro. Pero hacia el medio día,
nadie supo cómo, se escaparon de donde estaban e irrumpieron enloquecidos en la casa.
Plácida Linero, por una vez, perdió los estribos.
-¡Estos perros de mierda! -gritó-. ¡Que los maten!
La orden se cumplió de inmediato, y la casa volvió a quedar en silencio. Hasta
entonces no había temor alguno por el estado del cuerpo. La cara había quedado intacta,
con la misma expresión que tenía cuando cantaba, y Cristo Bedoya le había vuelto a
colocar las vísceras en su lugar y lo había fajado con una banda de lienzo. Sin embargo,
en la tarde empezaron a manar de las heridas unas aguas color de almíbar que atrajeron
a las moscas, y una mancha morada le apareció en el bozo y se extendió muy despacio
como la sombra de una nube en el agua hasta la raíz del cabello. La cara que siempre
fue indulgente adquirió una expresión de enemigo, y su madre se la cubrió con un
pañuelo. El coronel Aponte comprendió entonces que ya no era posible esperar, y le
ordenó al padre Amador que practicara la autopsia. «Habría sido peor desenterrarlo
después de una semana», dijo. El párroco había hecho la carrera de medicina y cirugía
en Salamanca, pero ingresó en el seminario sin graduarse, y hasta el alcalde sabía que
su autopsia carecía de valor legal. Sin embargo, hizo cumplir la orden.
Fue una masacre, consumada en el local de la escuela pública con la ayuda del
boticario que tomó las notas, y un estudiante de primer año de medicina que estaba aquí
de vacaciones. Sólo dispusieron de algunos instrumentos de cirugía menor, y el resto
32