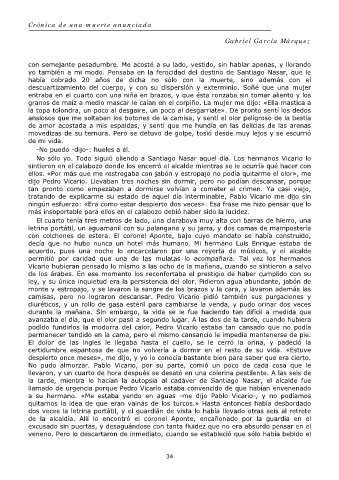Page 34 - Gabriel García Márquez - Crónica de una muerte anunciada
P. 34
Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
con semejante pesadumbre. Me acosté a su lado, vestido, sin hablar apenas, y llorando
yo también a mi modo. Pensaba en la ferocidad del destino de Santiago Nasar, que le
había cobrado 20 años de dicha no sólo con la muerte, sino además con el
descuartizamiento del cuerpo, y con su dispersión y exterminio. Soñé que una mujer
entraba en el cuarto con una niña en brazos, y que ésta ronzaba sin tomar aliento y los
granos de maíz a medio mascar le caían en el corpiño. La mujer me dijo: «Ella mastica a
la topa tolondra, un poco al desgaire, un poco al desgarriate». De pronto sentí los dedos
ansiosos que me soltaban los botones de la camisa, y sentí el olor peligroso de la bestia
de amor acostada a mis espaldas, y sentí que me hundía en las delicias de las arenas
movedizas de su ternura. Pero se detuvo de golpe, tosió desde muy lejos y se escurrió
de mi vida.
-No puedo -dijo-: hueles a él.
No sólo yo. Todo siguió oliendo a Santiago Nasar aquel día. Los hermanos Vicario lo
sintieron en el calabozo donde los encerró el alcalde mientras se le ocurría qué hacer con
ellos. «Por más que me restregaba con jabón y estropajo no podía quitarme el olor», me
dijo Pedro Vicario. Llevaban tres noches sin dormir, pero no podían descansar, porque
tan pronto como empezaban a dormirse volvían a cometer el crimen. Ya casi viejo,
tratando de explicarme su estado de aquel día interminable, Pablo Vicario me dijo sin
ningún esfuerzo: «Era como estar despierto dos veces». Esa frase me hizo pensar que lo
más insoportable para ellos en el calabozo debió haber sido la lucidez.
El cuarto tenía tres metros de lado, una claraboya muy alta con barras de hierro, una
letrina portátil, un aguamanil con su palangana y su jarra, y dos camas de mampostería
con colchones de estera. El coronel Aponte, bajo cuyo mandato se había construido,
decía que no hubo nunca un hotel más humano. Mi hermano Luis Enrique estaba de
acuerdo, pues una noche lo encarcelaron por una reyerta de músicos, y el alcalde
permitió por caridad que una de las mulatas lo acompañara. Tal vez los hermanos
Vicario hubieran pensado lo mismo a las ocho de la mañana, cuando se sintieron a salvo
de los árabes. En ese momento los reconfortaba el prestigio de haber cumplido con su
ley, y su única inquietud era la persistencia del olor. Pidieron agua abundante, jabón de
monte y estropajo, y se lavaron la sangre de los brazos y la cara, y lavaron además las
camisas, pero no lograron descansar. Pedro Vicario pidió también sus purgaciones y
diuréticos, y un rollo de gasa estéril para cambiarse la venda, y pudo orinar dos veces
durante la mañana. Sin embargo, la vida se le fue haciendo tan difícil a medida que
avanzaba el día, que el olor pasó a segundo lugar. A las dos de la tarde, cuando hubiera
podido fundirlos la modorra del calor, Pedro Vicario estaba tan cansado que no podía
permanecer tendido en la cama, pero el mismo cansancio le impedía mantenerse de pie.
El dolor de las ingles le llegaba hasta el cuello, se le cerró la orina, y padeció la
certidumbre espantosa de que no volvería a dormir en el resto de su vida. «Estuve
despierto once meses», me dijo, y yo lo conocía bastante bien para saber que era cierto.
No pudo almorzar. Pablo Vicario, por su parte, comió un poco de cada cosa que le
llevaron, y un cuarto de hora después se desató en una colerina pestilente. A las seis de
la tarde, mientra le hacían la autopsia al cadáver de Santiago Nasar, el alcalde fue
llamado de urgencia porque Pedro Vicario estaba convencido de que habían envenenado
a su hermano. «Me estaba yendo en aguas -me dijo Pablo Vicario-, y no podíamos
quitarnos la idea de que eran vainas de los turcos.» Hasta entonces había desbordado
dos veces la letrina portátil, y el guardián de vista lo había llevado otras seis al retrete
de la alcaldía. Allí lo encontró el coronel Aponte, encañonado por la guardia en el
excusado sin puertas, y desaguándose con tanta fluidez que no era absurdo pensar en el
veneno. Pero lo descartaron de inmediato, cuando se estableció que sólo había bebido el
34