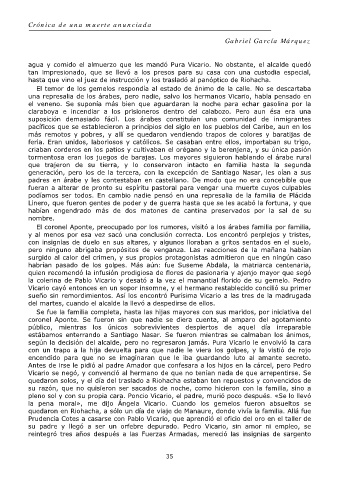Page 35 - Gabriel García Márquez - Crónica de una muerte anunciada
P. 35
Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
agua y comido el almuerzo que les mandó Pura Vicario. No obstante, el alcalde quedó
tan impresionado, que se llevó a los presos para su casa con una custodia especial,
hasta que vino el juez de instrucción y los trasladó al panóptico de Riohacha.
El temor de los gemelos respondía al estado de ánimo de la calle. No se descartaba
una represalia de los árabes, pero nadie, salvo los hermanos Vicario, habla pensado en
el veneno. Se suponía más bien que aguardaran la noche para echar gasolina por la
claraboya e incendiar a los prisioneros dentro del calabozo. Pero aun ésa era una
suposición demasiado fácil. Los árabes constituían una comunidad de inmigrantes
pacíficos que se establecieron a principios del siglo en los pueblos del Caribe, aun en los
más remotos y pobres, y allí se quedaron vendiendo trapos de colores y baratijas de
feria. Eran unidos, laboriosos y católicos. Se casaban entre ellos, importaban su trigo,
criaban corderos en los patios y cultivaban el orégano y la berenjena, y su única pasión
tormentosa eran los juegos de barajas. Los mayores siguieron hablando el árabe rural
que trajeron de su tierra, y lo conservaron intacto en familia hasta la segunda
generación, pero los de la tercera, con la excepción de Santiago Nasar, les oían a sus
padres en árabe y les contestaban en castellano. De modo que no era concebible que
fueran a alterar de pronto su espíritu pastoral para vengar una muerte cuyos culpables
podíamos ser todos. En cambio nadie pensó en una represalia de la familia de Plácida
Linero, que fueron gentes de poder y de guerra hasta que se les acabó la fortuna, y que
habían engendrado más de dos matones de cantina preservados por la sal de su
nombre.
El coronel Aponte, preocupado por los rumores, visitó a los árabes familia por familia,
y al menos por esa vez sacó una conclusión correcta. Los encontró perplejos y tristes,
con insignias de duelo en sus altares, y algunos lloraban a gritos sentados en el suelo,
pero ninguno abrigaba propósitos de venganza. Las reacciones de la mañana habían
surgido al calor del crimen, y sus propios protagonistas admitieron que en ningún caso
habrían pasado de los golpes. Más aún: fue Suseme Abdala, la matriarca centenaria,
quien recomendó la infusión prodigiosa de flores de pasionaria y ajenjo mayor que segó
la colerina de Pablo Vicario y desató a la vez el manantial florido de su gemelo. Pedro
Vicario cayó entonces en un sopor insomne, y el hermano restablecido concilió su primer
sueño sin remordimientos. Así los encontró Purísima Vicario a las tres de la madrugada
del martes, cuando el alcalde la llevó a despedirse de ellos.
Se fue la familia completa, hasta las hijas mayores con sus maridos, por iniciativa del
coronel Aponte. Se fueron sin que nadie se diera cuenta, al amparo del agotamiento
público, mientras los únicos sobrevivientes despiertos de aquel día irreparable
estábamos enterrando a Santiago Nasar. Se fueron mientras se calmaban los ánimos,
según la decisión del alcalde, pero no regresaron jamás. Pura Vicario le envolvió la cara
con un trapo a la hija devuelta para que nadie le viera los golpes, y la vistió de rojo
encendido para que no se imaginaran que le iba guardando luto al amante secreto.
Antes de irse le pidió al padre Amador que confesara a los hijos en la cárcel, pero Pedro
Vicario se negó, y convenció al hermano de que no tenían nada de que arrepentirse. Se
quedaron solos, y el día del traslado a Riohacha estaban ten repuestos y convencidos de
su razón, que no quisieron ser sacados de noche, como hicieron con la familia, sino a
pleno sol y con su propia cara. Poncio Vicario, el padre, murió poco después. «Se lo llevó
la pena moral», me dijo Ángela Vicario. Cuando los gemelos fueron absueltos se
quedaron en Riohacha, a sólo un día de viaje de Manaure, donde vivía la familia. Allá fue
Prudencia Cotes a casarse con Pablo Vicario, que aprendió el oficio del oro en el taller de
su padre y llegó a ser un orfebre depurado. Pedro Vicario, sin amor ni empleo, se
reintegró tres años después a las Fuerzas Armadas, mereció las insignias de sargento
35