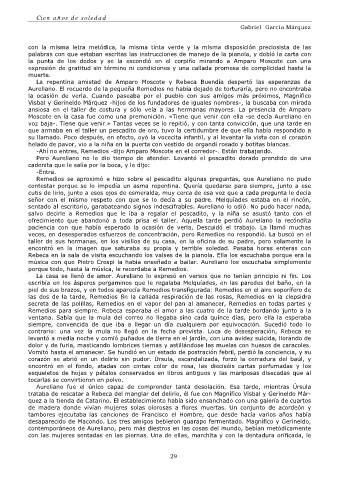Page 29 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 29
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
con la misma letra metódica, la misma tinta verde y la misma disposición preciosista de las
palabras con que estaban escritas las instrucciones de manejo de la pianola, y dobló la carta con
la punta de los dedos y se la escondió en el corpiño mirando a Amparo Moscote con una
expresión de gratitud sin término ni condiciones y una callada promesa de complicidad hasta la
muerte.
La repentina amistad de Amparo Moscote y Rebeca Buendía despertó las esperanzas de
Aureliano. El recuerdo de la pequeña Remedios no había dejado de torturaría, pero no encontraba
la ocasión de verla. Cuando paseaba por el pueblo con sus amigos más próximos, Magnífico
Visbal y Gerineldo Márquez -hijos de los fundadores de iguales nombres-, la buscaba con mirada
ansiosa en el taller de costura y sólo veía a las hermanas mayores. La presencia de Amparo
Moscote en la casa fue como una premonición. «Tiene que venir con ella -se decía Aureliano en
voz baja-. Tiene que venir.» Tantas veces se lo repitió, y con tanta convicción, que una tarde en
que armaba en el taller un pescadito de oro, tuvo la certidumbre de que ella había respondido a
su llamado. Poco después, en efecto, oyó la vocecita infantil, y al levantar la vista con el corazón
helado de pavor, vio a la niña en la puerta con vestido de organdí rosado y botitas blancas.
-Ahí no entres, Remedios -dijo Amparo Moscote en el corredor-. Están trabajando.
Pero Aureliano no le dio tiempo de atender. Levantó el pescadito dorado prendido de una
cadenita que le salía por la boca, y le dijo:
-Entra.
Remedios se aproximó e hizo sobre el pescadito algunas preguntas, que Aureliano no pudo
contestar porque se lo impedía un asma repentina. Quería quedarse para siempre, junto a ese
cutis de lirio, junto a esos ojos de esmeralda, muy cerca de esa voz que a cada pregunta le decía
señor con el mismo respeto con que se lo decía a su padre. Melquíades estaba en el rincón,
sentado al escritorio, garabateando signos indescifrables. Aureliano lo odió. No pudo hacer nada,
salvo decirle a Remedios que le iba a regalar el pescadito, y la niña se asustó tanto con el
ofrecimiento que abandonó a toda prisa el taller. Aquella tarde perdió Aureliano la recóndita
paciencia con que había esperado la ocasión de verla, Descuidó el trabajo. La llamó muchas
veces, en desesperados esfuerzos de concentración, pero Remedios no respondió. La buscó en el
taller de sus hermanas, en los visillos de su casa, en la oficina de su padre, pero solamente la
encontró en la imagen que saturaba su propia y terrible soledad. Pasaba horas enteras con
Rebeca en la sala de visita escuchando los valses de la pianola. Ella los escuchaba porque era la
música con que Pietro Crespi la había enseñado a bailar. Aureliano los escuchaba simplemente
porque todo, hasta la música, le recordaba a Remedios.
La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Los
escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquíades, en las paredes del baño, en la
piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios transfigurada: Remedios en el aire soporífero de
las dos de la tarde, Remedios 8n la callada respiración de las rosas, Remedios en la clepsidra
secreta de las polillas, Remedios en el vapor del pan al amanecer, Remedios en todas partes y
Remedios para siempre. Rebeca esperaba el amor a las cuatro de la tarde bordando junto a la
ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada quince días, pero ella la esperaba
siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por equivocación. Sucedió todo lo
contrario: una vez la mula no llegó en la fecha prevista. Loca de desesperación, Rebeca se
levantó a media noche y comió puñados de tierra en el jardín, con una avidez suicida, llorando de
dolor y de furia, masticando lombrices tiernas y astillándose las muelas con huesos de caracoles.
Vomitó hasta el amanecer. Se hundió en un estado de postración febril, perdió la conciencia, y su
corazón se abrió en un delirio sin pudor. Úrsula, escandalizada, forzó la cerradura del baúl, y
encontró en el fondo, atadas con cintas color de rosa, las dieciséis cartas perfumadas y los
esqueletos de hojas y pétalos conservados en libros antiguos y las mariposas disecadas que al
tocarlas se convirtieron en polvo.
Aureliano fue el único capaz de comprender tanta desolación. Esa tarde, mientras Úrsula
trataba de rescatar a Rebeca del manglar del delirio, él fue con Magnífico Visbal y Gerineldo Már-
quez a la tienda de Catarino. El establecimiento había sido ensanchado con una galería de cuartos
de madera donde vivían mujeres solas olorosas a flores muertas. Un conjunto de acordeón y
tambores ejecutaba las canciones de Francisco el Hombre, que desde hacía varios años había
desaparecido de Macondo. Los tres amigos bebieron guarapo fermentado. Magnífico y Gerineldo,
contemporáneos de Aureliano, pero más diestros en las cosas del mundo, bebían metódicamente
con las mujeres sentadas en las piernas. Una de ellas, marchita y con la dentadura orificada, le
29