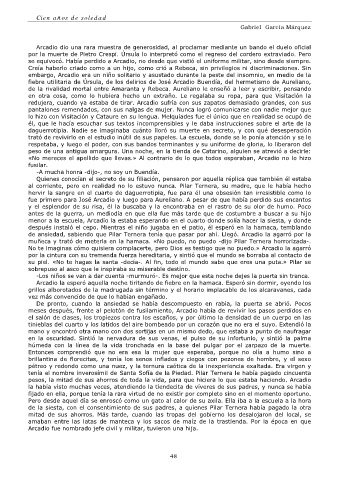Page 48 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 48
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Arcadio dio una rara muestra de generosidad, al proclamar mediante un bando el duelo oficial
por la muerte de Pietro Crespi. Úrsula lo interpretó como el regreso del cordero extraviado. Pero
se equivocó. Había perdido a Arcadio, no desde que vistió el uniforme militar, sino desde siempre.
Creía haberlo criado como a un hijo, como crió a Rebeca, sin privilegios ni discriminaciones. Sin
embargo, Arcadio era un niño solitario y asustado durante la peste del insomnio, en medio de la
fiebre utilitaria de Úrsula, de los delirios de José Arcadio Buendía, del hermetismo de Aureliano,
de la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca. Aureliano le enseñó a leer y escribir, pensando
en otra cosa, como lo hubiera hecho un extraño. Le regalaba su ropa, para que Visitación la
redujera, cuando ya estaba de tirar. Arcadio sufría con sus zapatos demasiado grandes, con sus
pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. Nunca logró comunicarse con nadie mejor que
lo hizo con Visitación y Cataure en su lengua. Melquíades fue el único que en realidad se ocupó de
él, que le hacía escuchar sus textos incomprensibles y le daba instrucciones sobre el arte de la
daguerrotipia. Nadie se imaginaba cuánto lloró su muerte en secreto, y con qué desesperación
trató de revivirlo en el estudio inútil de sus papeles. La escuela, donde se le ponía atención y se le
respetaba, y luego el poder, con sus bandos terminantes y su uniforme de gloria, lo liberaron del
peso de una antigua amargura. Una noche, en la tienda de Catarino, alguien se atrevió a decirle:
«No mereces el apellido que llevas.» Al contrario de lo que todos esperaban, Arcadio no lo hizo
fusilar.
-A mucha honra -dijo-, no soy un Buendía.
Quienes conocían el secreto de su filiación, pensaron por aquella réplica que también él estaba
al corriente, pero en realidad no lo estuvo nunca. Pilar Ternera, su madre, que le había hecho
hervir la sangre en el cuarto de daguerrotipia, fue para él una obsesión tan irresistible como lo
fue primero para José Arcadio y luego para Aureliano. A pesar de que había perdido sus encantos
y el esplendor de su risa, él la buscaba y la encontraba en el rastro de su olor de humo. Poco
antes de la guerra, un mediodía en que ella fue más tarde que de costumbre a buscar a su hijo
menor a la escuela, Arcadio la estaba esperando en el cuarto donde solía hacer la siesta, y donde
después instaló el cepo. Mientras el niño jugaba en el patio, él esperó en la hamaca, temblando
de ansiedad, sabiendo que Pilar Ternera tenía que pasar por ahí. Llegó. Arcadio la agarró por la
muñeca y trató de meterla en la hamaca. «No puedo, no puedo -dijo Pilar Ternera horrorizada-.
No te imaginas cómo quisiera complacerte, pero Dios es testigo que no puedo.» Arcadio la agarró
por la cintura con su tremenda fuerza hereditaria, y sintió que el mundo se borraba al contacto de
su piel. «No te hagas la santa -decía-. Al fin, todo el mundo sabe que eres una puta.» Pilar se
sobrepuso al asco que le inspiraba su miserable destino.
-Los niños se van a dar cuenta -murmuró-. Es mejor que esta noche dejes la puerta sin tranca.
Arcadio la esperó aquella noche tiritando de fiebre en la hamaca. Esperó sin dormir, oyendo los
grillos alborotados de la madrugada sin término y el horario implacable de los alcaravanes, cada
vez más convencido de que lo habían engañado.
De pronto, cuando la ansiedad se había descompuesto en rabia, la puerta se abrió. Pocos
meses después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de revivir los pasos perdidos en
el salón de clases, los tropiezos contra los escaños, y por último la densidad de un cuerpo en las
tinieblas del cuarto y los latidos del aire bombeado por un corazón que no era el suyo. Extendió la
mano y encontró otra mano con dos sortijas en un mismo dedo, que estaba a punto de naufragar
en la oscuridad. Sintió la nervadura de sus venas, el pulso de su infortunio, y sintió la palma
húmeda con la línea de la vida tronchada en la base del pulgar por el zarpazo de la muerte.
Entonces comprendió que no era esa la mujer que esperaba, porque no olía a humo sino a
brillantina de florecitas, y tenía los senos inflados y ciegos con pezones de hombre, y el sexo
pétreo y redondo como una nuez, y la ternura caótica de la inexperiencia exaltada. Era virgen y
tenía el nombre inverosímil de Santa Sofía de la Piedad. Pilar Ternera le había pagado cincuenta
pesos, la mitad de sus ahorros de toda la vida, para que hiciera lo que estaba haciendo. Arcadio
la había visto muchas veces, atendiendo la tiendecita de víveres de sus padres, y nunca se había
fijado en ella, porque tenía la rara virtud de no existir por completo sino en el momento oportuno.
Pero desde aquel día se enroscó como un gato al calor de su axila. Ella iba a la escuela a la hora
de la siesta, con el consentimiento de sus padres, a quienes Pilar Ternera había pagado la otra
mitad de sus ahorros. Más tarde, cuando las tropas del gobierno los desalojaron del local, se
amaban entre las latas de manteca y los sacos de maíz de la trastienda. Por la época en que
Arcadio fue nombrado jefe civil y militar, tuvieron una hija.
48