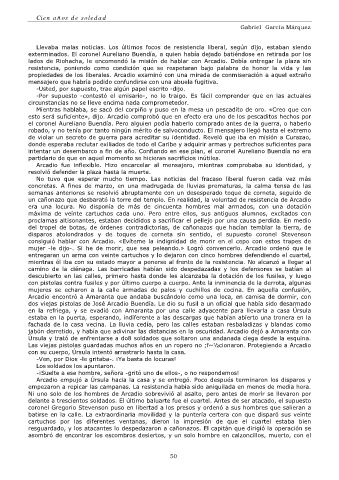Page 50 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 50
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Llevaba malas noticias. Los últimos focos de resistencia liberal, según dijo, estaban siendo
exterminados. El coronel Aureliano Buendía, a quien había dejado batiéndose en retirada por los
lados de Riohacha, le encomendó la misión de hablar con Arcadio. Debía entregar la plaza sin
resistencia, poniendo como condición que se respetaran bajo palabra de honor la vida y las
propiedades de los liberales. Arcadio examinó con una mirada de conmiseración a aquel extraño
mensajero que habría podido confundirse con una abuela fugitiva.
-Usted, por supuesto, trae algún papel escrito -dijo.
-Por supuesto -contestó el emisario-, no lo traigo. Es fácil comprender que en las actuales
circunstancias no se lleve encima nada comprometedor.
Mientras hablaba, se sacó del corpiño y puso en la mesa un pescadito de oro. «Creo que con
esto será suficiente», dijo. Arcadio comprobó que en efecto era uno de los pescaditos hechos por
el coronel Aureliano Buendía. Pero alguien podía haberlo comprado antes de la guerra, o haberlo
robado, y no tenía por tanto ningún mérito de salvoconducto. El mensajero llegó hasta el extremo
de violar un secreto de guerra para acreditar su identidad. Reveló que iba en misión a Curazao,
donde esperaba reclutar exiliados de todo el Caribe y adquirir armas y pertrechos suficientes para
intentar un desembarco a fin de año. Confiando en ese plan, el coronel Aureliano Buendía no era
partidario de que en aquel momento se hicieran sacrificios inútiles.
Arcadio fue inflexible. Hizo encarcelar al mensajero, mientras comprobaba su identidad, y
resolvió defender la plaza hasta la muerte.
No tuvo que esperar mucho tiempo. Las noticias del fracaso liberal fueron cada vez más
concretas. A fines de marzo, en una madrugada de lluvias prematuras, la calma tensa de las
semanas anteriores se resolvió abruptamente con un desesperado toque de corneta, seguido de
un cañonazo que desbarató la torre del templo. En realidad, la voluntad de resistencia de Arcadio
era una locura. No disponía de más de cincuenta hombres mal armados, con una dotación
máxima de veinte cartuchos cada uno. Pero entre ellos, sus antiguos alumnos, excitados con
proclamas altisonantes, estaban decididos a sacrificar el pellejo por una causa perdida. En medio
del tropel de botas, de órdenes contradictorias, de cañonazos que hacían temblar la tierra, de
disparos atolondrados y de toques de corneta sin sentido, el supuesto coronel Stevenson
consiguió hablar con Arcadio. «Evíteme la indignidad de morir en el cepo con estos trapes de
mujer -le dijo-. Si he de morir, que sea peleando.» Logró convencerlo. Arcadio ordenó que le
entregaran un arma con veinte cartuchos y lo dejaron con cinco hombres defendiendo el cuartel,
mientras él iba con su estado mayor a ponerse al frente de la resistencia. No alcanzó a llegar al
camino de la ciénaga. Las barricadas habían sido despedazadas y los defensores se batían al
descubierto en las calles, primero hasta donde les alcanzaba la dotación de los fusiles, y luego
con pistolas contra fusiles y por último cuerpo a cuerpo. Ante la inminencia de la derrota, algunas
mujeres se echaron a la calle armadas de palos y cuchillos de cocina. En aquella confusión,
Arcadio encontró a Amaranta que andaba buscándolo como una loca, en camisa de dormir, con
dos viejas pistolas de José Arcadio Buendía. Le dio su fusil a un oficial que había sido desarmado
en la refriega, y se evadió con Amaranta por una calle adyacente para llevarla a casa Úrsula
estaba en la puerta, esperando, indiferente a las descargas que habían abierto una tronera en la
fachada de la casa vecina. La lluvia cedía, pero las calles estaban resbaladizas y blandas como
jabón derretido, y había que adivinar las distancias en la oscuridad. Arcadio dejó a Amaranta con
Úrsula y trató de enfrentarse a do8 soldados que soltaron una andanada ciega desde la esquina.
Las viejas pistolas guardadas muchos años en un ropero no ;f~½cionaron. Protegiendo a Arcadio
con su cuerpo, Úrsula intentó arrastrarlo hasta la casa.
-Ven, por Dios -le gritaba-. ¡Ya basta de locuras!
Los soldados los apuntaron.
-¡Suelte a ese hombre, señora -gritó uno de ellos-, o no respondemos!
Arcadio empujó a Úrsula hacia la casa y se entregó. Poco después terminaron los disparos y
empezaron a repicar las campanas. La resistencia había sido aniquilada en menos de media hora.
Ni uno solo de los hombres de Arcadio sobrevivió al asalto, pero antes de morir se llevaron por
delante a trescientos soldados. El último baluarte fue el cuartel. Antes de ser atacado, el supuesto
coronel Gregorio Stevenson puso en libertad a los presos y ordenó a sus hombres que salieran a
batirse en la calle. La extraordinaria movilidad y la puntería certera con que disparó sus veinte
cartuchos por las diferentes ventanas, dieron la impresión de que el cuartel estaba bien
resguardado, y los atacantes lo despedazaron a cañonazos. El capitán que dirigió la operación se
asombró de encontrar los escombros desiertos, y un solo hombre en calzoncillos, muerto, con el
50