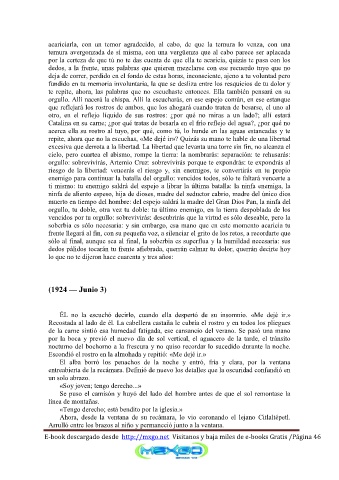Page 46 - La muerte de Artemio Cruz
P. 46
acariciarla, con un temor agradecido, al cabo, de que la ternura lo venza, con una
ternura avergonzada de sí misma, con una vergüenza que al cabo parece ser aplacada
por la certeza de que tú no te das cuenta de que ella te acaricia, quizás te pasa con los
dedos, a la frente, unas palabras que quieren mezclarse con ese recuerdo tuyo que no
deja de correr, perdido en el fondo de estas horas, inconsciente, ajeno a tu voluntad pero
fundido en tu memoria involuntaria, la que se desliza entre los resquicios de tu dolor y
te repite, ahora, las palabras que no escuchaste entonces. Ella también pensará en su
orgullo. Allí nacerá la chispa. Allí la escucharás, en ese espejo común, en ese estanque
que reflejará los rostros de ambos, que los ahogará cuando traten de besarse, el uno al
otro, en el reflejo líquido de sus rostros: ¿por qué no miras a un lado?; allí estará
Catalina en su carne; ¿por qué tratas de besarla en el frío reflejo del agua?, ¿por qué no
acerca ella su rostro al tuyo, por qué, como tú, lo hunde en las aguas estancadas y te
repite, ahora que no la escuchas, «Me dejé ir»? Quizás su mano te hable de una libertad
excesiva que derrota a la libertad. La libertad que levanta una torre sin fin, no alcanza el
cielo, pero cuartea el abismo, rompe la tierra: la nombrarás: separación: te rehusarás:
orgullo: sobrevivirás, Artemio Cruz: sobrevivirás porque te expondrás: te expondrás al
riesgo de la libertad: vencerás el riesgo y, sin enemigos, te convertirás en tu propio
enemigo para continuar la batalla del orgullo: vencidos todos, sólo te faltará vencerte a
ti mismo: tu enemigo saldrá del espejo a librar la última batalla: la ninfa enemiga, la
ninfa de aliento espeso, hija de dioses, madre del seductor cabrío, madre del único dios
muerto en tiempo del hombre: del espejo saldrá la madre del Gran Dios Pan, la ninfa del
orgullo, tu doble, otra vez tu doble: tu último enemigo, en la tierra despoblada de los
vencidos por tu orgullo: sobrevivirás: descubrirás que la virtud es sólo deseable, pero la
soberbia es sólo necesaria: y sin embargo, esa mano que en este momento acaricia tu
frente llegará al fin, con su pequeña voz, a silenciar el grito de los retos, a recordarte que
sólo al final, aunque sea al final, la soberbia es superflua y la humildad necesaria: sus
dedos pálidos tocarán tu frente afiebrada, querrán calmar tu dolor, querrán decirte hoy
lo que no te dijeron hace cuarenta y tres años:
(1924 — Junio 3)
ÉL no la escuchó decirlo, cuando ella despertó de su insomnio. «Me dejé ir.»
Recostada al lado de él. La cabellera castaña le cubría el rostro y en todos los pliegues
de la carne sintió esa humedad fatigada, ese cansancio del verano. Se pasó una mano
por la boca y previó el nuevo día de sol vertical, el aguacero de la tarde, el tránsito
nocturno del bochorno a la frescura y no quiso recordar lo sucedido durante la noche.
Escondió el rostro en la almohada y repitió: «Me dejé ir.»
El alba borró los penachos de la noche y entró, fría y clara, por la ventana
entreabierta de la recámara. Definió de nuevo los detalles que la oscuridad confundió en
un solo abrazo.
«Soy joven; tengo derecho...»
Se puso el camisón y huyó del lado del hombre antes de que el sol remontase la
línea de montañas.
«Tengo derecho; está bendito por la iglesia.»
Ahora, desde la ventana de su recámara, lo vio coronando el lejano Citlaltépetl.
Arrulló entre los brazos al niño y permaneció junto a la ventana.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 46