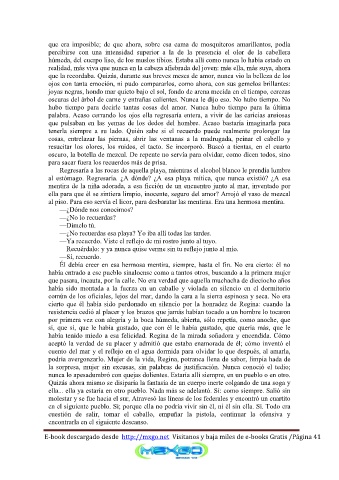Page 41 - La muerte de Artemio Cruz
P. 41
que era imposible; de que ahora, sobre esa cama de mosquiteros amarillentos, podía
percibirse con una intensidad superior a la de la presencia el olor de la cabellera
húmeda, del cuerpo liso, de los muslos tibios. Estaba allí como nunca lo había estado en
realidad, más viva que nunca en la cabeza afiebrada del joven: más ella, más suya, ahora
que la recordaba. Quizás, durante sus breves meses de amor, nunca vio la belleza de los
ojos con tanta emoción, ni pudo compararlos, como ahora, con sus gemelos brillantes:
joyas negras, hondo mar quieto bajo el sol, fondo de arena mecida en el tiempo, cerezas
oscuras del árbol de carne y entrañas calientes. Nunca le dijo eso. No hubo tiempo. No
hubo tiempo para decirle tantas cosas del amor. Nunca hubo tiempo para la última
palabra. Acaso cerrando los ojos ella regresaría entera, a vivir de las caricias ansiosas
que pulsaban en las yemas de los dedos del hombre. Acaso bastaría imaginarla para
tenerla siempre a su lado. Quién sabe si el recuerdo puede realmente prolongar las
cosas, entrelazar las piernas, abrir las ventanas a la madrugada, peinar el cabello y
resucitar los olores, los ruidos, el tacto. Se incorporó. Buscó a tientas, en el cuarto
oscuro, la botella de mezcal. De repente no servía para olvidar, como dicen todos, sino
para sacar fuera los recuerdos más de prisa.
Regresaría a las rocas de aquella playa, mientras el alcohol blanco le prendía lumbre
al estómago. Regresaría. ¿A dónde? ¿A esa playa mítica, que nunca existió? ¿A esa
mentira de la niña adorada, a esa ficción de un encuentro junto al mar, inventado por
ella para que él se sintiera limpio, inocente, seguro del amor? Arrojó el vaso de mezcal
al piso. Para eso servía el licor, para desbaratar las mentiras. Era una hermosa mentira.
—¿Dónde nos conocimos?
—¿No lo recuerdas?
—Dímelo tú.
—¿No recuerdas esa playa? Yo iba allí todas las tardes.
—Ya recuerdo. Viste el reflejo de mi rostro junto al tuyo.
—Recuérdalo: y ya nunca quise verme sin tu reflejo junto al mío.
—Sí, recuerdo.
Él debía creer en esa hermosa mentira, siempre, hasta el fin. No era cierto: él no
había entrado a ese pueblo sinaloense como a tantos otros, buscando a la primera mujer
que pasara, incauta, por la calle. No era verdad que aquella muchacha de dieciocho años
había sido montada a la fuerza en un caballo y violada en silencio en el dormitorio
común de los oficiales, lejos del mar, dando la cara a la sierra espinosa y seca. No era
cierto que él había sido perdonado en silencio por la honradez de Regina: cuando la
resistencia cedió al placer y los brazos que jamás habían tocado a un hombre lo tocaron
por primera vez con alegría y la boca húmeda, abierta, sólo repetía, como anoche, que
sí, que sí, que le había gustado, que con él le había gustado, que quería más, que le
había tenido miedo a esa felicidad. Regina de la mirada soñadora y encendida. Cómo
aceptó la verdad de su placer y admitió que estaba enamorada de él; cómo inventó el
cuento del mar y el reflejo en el agua dormida para olvidar lo que después, al amarla,
podría avergonzarlo. Mujer de la vida, Regina, potranca llena de sabor, limpia hada de
la sorpresa, mujer sin excusas, sin palabras de justificación. Nunca conoció el tedio;
nunca lo apesadumbró con quejas dolientes. Estaría allí siempre, en un pueblo o en otro.
Quizás ahora mismo se disiparía la fantasía de un cuerpo inerte colgando de una soga y
ella... ella ya estaría en otro pueblo. Nada más se adelantó. Sí: como siempre. Salió sin
molestar y se fue hacia el sur, Atravesó las líneas de los federales y encontró un cuartito
en el siguiente pueblo. Sí; porque ella no podría vivir sin él, ni él sin ella. Sí. Todo era
cuestión de salir, tomar el caballo, empuñar la pistola, continuar la ofensiva y
encontrarla en el siguiente descanso.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 41