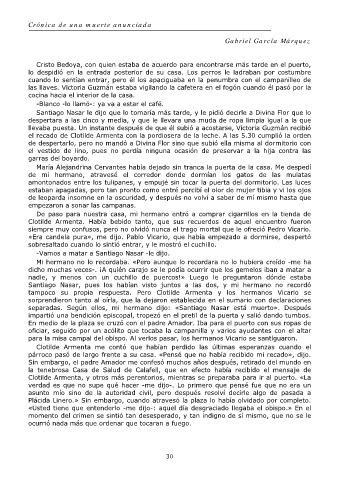Page 30 - Gabriel García Márquez - Crónica de una muerte anunciada
P. 30
Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
Cristo Bedoya, con quien estaba de acuerdo para encontrarse más tarde en el puerto,
lo despidió en la entrada posterior de su casa. Los perros le ladraban por costumbre
cuando lo sentían entrar, pero él los apaciguaba en la penumbra con el campanilleo de
las llaves. Victoria Guzmán estaba vigilando la cafetera en el fogón cuando él pasó por la
cocina hacia el interior de la casa.
-Blanco -lo llamó-: ya va a estar el café.
Santiago Nasar le dijo que lo tomaría más tarde, y le pidió decirle a Divina Flor que lo
despertara a las cinco y media, y que le llevara una muda de ropa limpia igual a la que
llevaba puesta. Un instante después de que él subió a acostarse, Victoria Guzmán recibió
el recado de Clotilde Armenta con la pordiosera de la leche. A las 5.30 cumplió la orden
de despertarlo, pero no mandó a Divina Flor sino que subió ella misma al dormitorio con
el vestido de lino, pues no perdía ninguna ocasión de preservar a la hija contra las
garras del boyardo.
María Alejandrina Cervantes había dejado sin tranca la puerta de la casa. Me despedí
de mi hermano, atravesé el corredor donde dormían los gatos de las mulatas
amontonados entre los tulipanes, y empujé sin tocar la puerta del dormitorio. Las luces
estaban apagadas, pero tan pronto como entré percibí el olor de mujer tibia y vi los ojos
de leoparda insomne en la oscuridad, y después no volví a saber de mí mismo hasta que
empezaron a sonar las campanas.
De paso para nuestra casa, mi hermano entró a comprar cigarrillos en la tienda de
Clotilde Armenta. Había bebido tanto, que sus recuerdos de aquel encuentro fueron
siempre muy confusos, pero no olvidó nunca el trago mortal que le ofreció Pedro Vicario.
«Era candela pura», me dijo. Pablo Vicario, que había empezado a dormirse, despertó
sobresaltado cuando lo sintió entrar, y le mostró el cuchillo.
-Vamos a matar a Santiago Nasar -le dijo.
Mi hermano no lo recordaba. «Pero aunque lo recordara no lo hubiera creído -me ha
dicho muchas veces-. ¡A quién carajo se le podía ocurrir que los gemelos iban a matar a
nadie, y menos con un cuchillo de puercos!» Luego le preguntaron dónde estaba
Santiago Nasar, pues los habían visto juntos a las dos, y mi hermano no recordó
tampoco su propia respuesta. Pero Clotilde Armenta y los hermanos Vicario se
sorprendieron tanto al oírla, que la dejaron establecida en el sumario con declaraciones
separadas. Según ellos, mi hermano dijo: «Santiago Nasar está muerto». Después
impartió una bendición episcopal, tropezó en el pretil de la puerta y salió dando tumbos.
En medio de la plaza se cruzó con el padre Amador. Iba para el puerto con sus ropas de
oficiar, seguido por un acólito que tocaba la campanilla y varios ayudantes con el altar
para la misa campal del obispo. Al verlos pasar, los hermanos Vicario se santiguaron.
Clotilde Armenta me contó que habían perdido las últimas esperanzas cuando el
párroco pasó de largo frente a su casa. «Pensé que no había recibido mi recado», dijo.
Sin embargo, el padre Amador me confesó muchos años después, retirado del mundo en
la tenebrosa Casa de Salud de Calafell, que en efecto había recibido el mensaje de
Clotilde Armenta, y otros más perentorios, mientras se preparaba para ir al puerto. «La
verdad es que no supe qué hacer -me dijo-. Lo primero que pensé fue que no era un
asunto mío sino de la autoridad civil, pero después resolví decirle algo de pasada a
Plácida Linero.» Sin embargo, cuando atravesó la plaza lo había olvidado por completo.
«Usted tiene que entenderlo -me dijo-: aquel día desgraciado llegaba el obispo.» En el
momento del crimen se sintió tan desesperado, y tan indigno de sí mismo, que no se le
ocurrió nada más que ordenar que tocaran a fuego.
30