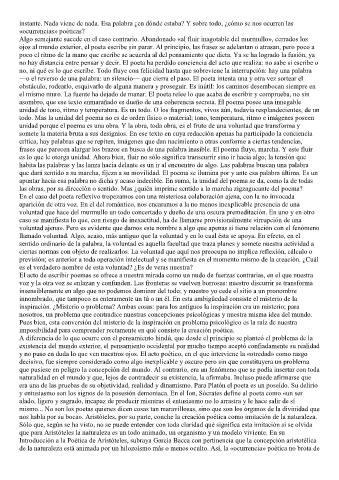Page 59 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 59
instante. Nada viene de nada. Esa palabra ¿en dónde estaba? Y sobre todo, ¿cómo se nos ocurren las
«ocurrencias» poéticas?
Algo semejante sucede en el caso contrario. Abandonado «al fluir inagotable del murmullo», cerrados los
ojos al mundo exterior, el poeta escribe sin parar. Al principio, las frases se adelantan o atrasan, pero poco a
poco el ritmo de la mano que escribe se acuerda al del pensamiento que dicta. Ya se ha logrado la fusión, ya
no hay distancia entre pensar y decir. El poeta ha perdido conciencia del acto que realiza: no sabe si escribe o
no, ni qué es lo que escribe. Todo fluye con felicidad hasta que sobreviene la interrupción: hay una palabra
—o el reverso de una palabra: un silencio— que cierra el paso. El poeta intenta una y otra vez sortear el
obstáculo, rodearlo, esquivarlo de alguna manera y proseguir. Es inútil: los caminos desembocan siempre en
el mismo muro. La fuente ha dejado de manar. El poeta relee lo que acaba de escribir y comprueba, no sin
asombro, que ese texto enmarañado es dueño de una coherencia secreta. El poema posee una innegable
unidad de tono, ritmo y temperatura. Es un todo. O los fragmentos, vivos aún, todavía resplandecientes, de un
todo. Mas la unidad del poema no es de orden físico o material; tono, temperatura, ritmo e imágenes poseen
unidad porque el poema es una obra. Y la obra, toda obra, es el fruto de una voluntad que transforma y
somete la materia bruta a sus designios. En ese texto en cuya redacción apenas ha participado la conciencia
crítica, hay palabras que se repiten, imágenes que dan nacimiento a otras conforme a ciertas tendencias,
frases que parecen alargar los brazos en busca de una palabra inasible. El poema fluye, marcha. Y este fluir
es lo que le otorga unidad. Ahora bien, fluir no sólo significa transcurrir sino ir hacia algo; la tensión que
habita las palabras y las lanza hacia delante es un ir al encuentro de algo. Las palabras buscan una palabra
que dará sentido a su marcha, fijeza a su movilidad. El poema se ilumina por y ante esa palabra última. Es un
apuntar hacia esa palabra no dicha y acaso indecible. En suma, la unidad del poema se da, como la de todas
las obras, por su dirección o sentido. Mas ¿quién imprime sentido a la marcha zigzagueante del poema?
En el caso del poeta reflexivo tropezamos con una misteriosa colaboración ajena, con la no invocada
aparición de otra voz. En el del romántico, nos encaramos a la no menos inexplicable presencia de una
voluntad que hace del murmullo un todo concertado y dueño de una oscura premeditación. En uno y en otro
caso se manifiesta lo que, con riesgo de inexactitud, ha de llamarse provisionalmente «irrupción de una
voluntad ajena». Pero es evidente que damos este nombre a algo que apenas si tiene relación con el fenómeno
llamado voluntad. Algo, acaso, más antiguo que la voluntad y en lo cual ésta se apoya. En efecto, en el
sentido ordinario de la palabra, la voluntad es aquella facultad que traza planes y somete nuestra actividad a
ciertas normas con objeto de realizarlos. La voluntad que aquí nos preocupa no implica reflexión, cálculo o
previsión; es anterior a toda operación intelectual y se manifiesta en el momento mismo de la creación. ¿Cuál
es el verdadero nombre de esta voluntad? ¿Es de veras nuestra?
El acto de escribir poemas se ofrece a nuestra mirada como un nudo de fuerzas contrarias, en el que nuestra
voz y la otra voz se enlazan y confunden. Las fronteras se vuelven borrosas: nuestro discurrir se transforma
insensiblemente en algo que no podemos dominar del todo; y nuestro yo cede el sitio a un pronombre
innombrado, que tampoco es enteramente un tú o un él. En esta ambigüedad consiste el misterio de la
inspiración. ¿Misterio o problema? Ambas cosas: para los antiguos la inspiración era un misterio; para
nosotros, un problema que contradice nuestras concepciones psicológicas y nuestra misma idea del mundo.
Pues bien, esta conversión del misterio de la inspiración en problema psicológico es la raíz de nuestra
imposibilidad para comprender rectamente en qué consiste la creación poética.
A diferencia de lo que ocurre con el pensamiento hindú, que desde el principio se planteó el problema de la
existencia del mundo exterior, el pensamiento occidental por mucho tiempo aceptó confiadamente su realidad
y no puso en duda lo que ven nuestros ojos. El acto poético, en el que interviene la «otredad» como rasgo
decisivo, fue siempre considerado como algo inexplicable y oscuro pero sin que constituyera un problema
que pusiese en peligro la concepción del mundo. Al contrario, era un fenómeno que se podía insertar con toda
naturalidad en el mundo y que, lejos de contradecir su existencia, la afirmaba. Incluso puede afirmarse que
era una de las pruebas de su objetividad, realidad y dinamismo. Para Platón el poeta es un poseído. Su delirio
y entusiasmo son los signos de la posesión demoníaca. En el Ion, Sócrates define al poeta como «un ser
alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmo no lo arrastra y le hace salir de sí
mismo... No son los poetas quienes dicen cosas tan maravillosas, sino que son los órganos de la divinidad que
nos habla por su boca». Aristóteles, por su parte, conche la creación poética como imitación de la naturaleza.
Sólo que, según se ha visto, no se puede entender con toda claridad qué significa esta imitación si se olvida
que para Aristóteles la naturaleza es un todo animado, un organismo y un modelo viviente. En su
Introducción a la Poética de Aristóteles, subraya García Bacca con pertinencia que la concepción aristotélica
de la naturaleza está animada por un hilozoísmo más o menos oculto. Así, la «ocurrencia» poética no brota de