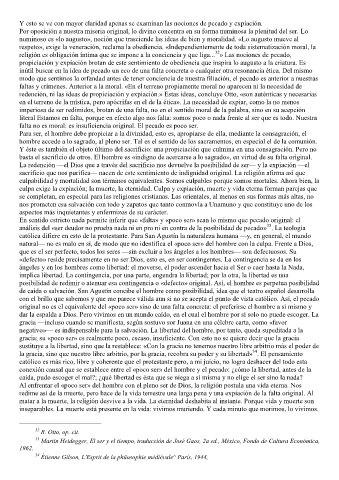Page 54 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 54
Y esto se ve con mayor claridad apenas se examinan las nociones de pecado y expiación.
Por oposición a nuestra miseria original, lo divino concentra en su forma numinosa la plenitud del ser. Lo
numinoso es «lo augusto», noción que trasciende las ideas de bien y moralidad. «Lo augusto mueve al
respeto», exige la veneración, reclama la obediencia. «Independientemente de toda sistematización moral, la
32
religión es obligación íntima que se impone a la conciencia y que liga... » Las nociones de pecado,
propiciación y expiación brotan de este sentimiento de obediencia que inspira lo augusto a la criatura. Es
inútil buscar en la idea de pecado un eco de una falta concreta o cualquier otra resonancia ética. Del mismo
modo que sentimos la orfandad antes de tener conciencia de nuestra filiación, el pecado es anterior a nuestras
faltas y crímenes. Anterior a la moral. «En el terreno propiamente moral no aparecen ni la necesidad de
redención, ni las ideas de propiciación y expiación.» Estas ideas, concluye Otto, «son auténticas y necesarias
en el terreno de la mística, pero apócrifas en el de la ética». La necesidad de expiar, como la no menos
imperiosa de ser redimidos, brotan de una falta, no en el sentido moral de la palabra, sino en su acepción
literal Estamos en falta, porque en efecto algo nos falta: somos poco o nada frente al ser que es todo. Nuestra
falta no es moral: es insuficiencia original. El pecado es poco ser.
Para ser, el hombre debe propiciar a la divinidad, esto es, apropiarse de ella, mediante la consagración, el
hombre accede a lo sagrado, al pleno ser. Tal es el sentido de los sacramentos, en especial el de la comunión.
Y éste es también el objeto último del sacrificio: una propiciación que culmina en una consagración. Pero no
basta el sacrificio de otros. El hombre es «indigno de acercarse a lo sagrado», en virtud de su falta original.
La redención —el Dios que a través del sacrificio nos devuelve la posibilidad de ser— y la expiación —el
sacrificio que nos purifica— nacen de este sentimiento de indignidad original. La religión afirma así que
culpabilidad y mortalidad son términos equivalentes. Somos culpables porque somos mortales. Ahora bien, la
culpa exige la expiación; la muerte, la eternidad. Culpa y expiación, muerte y vida eterna forman parejas que
se completan, en especial para las religiones cristianas. Las orientales, al menos en sus formas más altas, no
nos prometen esa salvación con todo y zapatos que tanto conmovía a Unamuno y que constituye uno de los
aspectos más inquietantes y enfermizos de su carácter.
En sentido estricto nada permite inferir que «falta» y «poco ser» sean lo mismo que pecado original: el
33
análisis del «ser deudor no prueba nada ni en pro ni en contra de la posibilidad de pecado» . La teología
católica difiere en esto de la protestante. Para San Agustín la naturaleza humana —y, en general, el mundo
natural— no es malo en sí, de modo que no identifica el «poco ser» del hombre con la culpa. Frente a Dios,
que es el ser perfecto, todos los seres —sin excluir a los ángeles a los hombres— son defectuosos. Su
«defecto» reside precisamente en no ser Dios, esto es, en ser contingentes. La contingencia se da en los
ángeles y en los hombres como libertad: el moverse, el poder ascender hacia el Ser o caer hasta la Nada,
implica libertad. La contingencia, por una parte, engendra la libertad; por la otra, la libertad es una
posibilidad de redimir o atenuar esa contingencia o «defecto» original. Así, el hombre es perpetua posibilidad
de caída o salvación. San Agustín concibe el hombre como posibilidad, idea que el teatro español desarrolla
con el brillo que sabemos y que me parece válida aun si no se acepta el punto de vista católico. Así, el pecado
original no es el equivalente del «poco ser» sino de una falta concreta: el preferirse el hombre a sí mismo y
dar la espalda a Dios. Pero vivimos en un mundo caído, en el cual el hombre por sí solo no puede escoger. La
gracia —incluso cuando se manifiesta, según sostuvo sor Juana en una célebre carta, como «favor
negativo»— es indispensable para la salvación. La libertad del hombre, por tanto, queda supeditada a la
gracia; su «poco ser» es realmente poco, escaso, insuficiente. Con esto no se quiere decir que la gracia
sustituye a la libertad, sino que la restablece: «Con la gracia no tenemos nuestro libre arbitrio más el poder de
34
la gracia, sino que nuestro libre arbitrio, por la gracia, recobra su poder y su libertad» . El pensamiento
católico es más rico, libre y coherente que el protestante pero, a mi juicio, no logra deshacer del todo esta
conexión causal que se establece entre el «poco ser» del hombre y el pecado: ¿cómo la libertad, antes de la
caída, pudo escoger el mal?; ¿qué libertad es ésta que se niega a sí misma y no elige el ser sino la nada?
Al enfrentar el «poco ser» del hombre con el pleno ser de Dios, la religión postula una vida eterna. Nos
redime así de la muerte, pero hace de la vida terrestre una larga pena y una expiación de la falta original. Al
matar a la muerte, la religión desvive a la vida. La eternidad deshabita al instante. Porque vida y muerte son
inseparables. La muerte está presente en la vida: vivimos muriendo. Y cada minuto que morimos, lo vivimos.
32
R. Otto, op. cit.
33
Martin Heidegger, El ser y el tiempo, traducción de José Gaos, 2a ed., México, Fondo de Cultura Económica,
1962.
34
Étienne Gilson, L'Esprit de la phüosophie médiévale^ París, 1944,