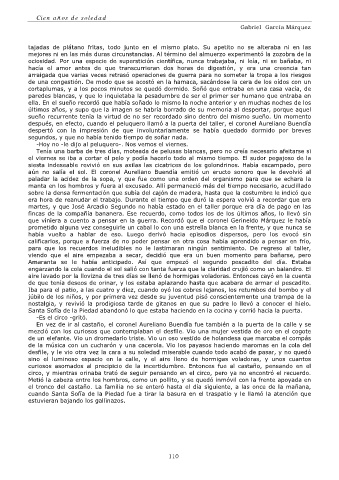Page 110 - García Márquez - Cien años de soledad
P. 110
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
tajadas de plátano fritas, todo junto en el mismo plato. Su apetito no se alteraba ni en las
mejores ni en las más duras circunstancias. Al término del almuerzo experimentó la zozobra de la
ociosidad. Por una especie de superstición científica, nunca trabajaba, ni leía, ni se bañaba, ni
hacía el amor antes de que transcurrieran dos horas de digestión, y era una creencia tan
arraigada que varias veces retrasó operaciones de guerra para no someter la tropa a los riesgos
de una congestión. De modo que se acostó en la hamaca, sacándose la cera de los oídos con un
cortaplumas, y a los pocos minutos se quedó dormido. Soñó que entraba en una casa vacía, de
paredes blancas, y que lo inquietaba la pesadumbre de ser el primer ser humano que entraba en
ella. En el sueño recordó que había soñado lo mismo la noche anterior y en muchas noches de los
últimos años, y supo que la imagen se habría borrado de su memoria al despertar, porque aquel
sueño recurrente tenía la virtud de no ser recordado sino dentro del mismo sueño. Un momento
después, en efecto, cuando el peluquero llamó a la puerta del taller, el coronel Aureliano Buendía
despertó con la impresión de que involuntariamente se había quedado dormido por breves
segundos, y que no había tenido tiempo de soñar nada.
-Hoy no -le dijo al peluquero-. Nos vemos el viernes.
Tenía una barba de tres días, moteada de pelusas blancas, pero no creía necesario afeitarse si
el viernes se iba a cortar el pelo y podía hacerlo todo al mismo tiempo. El sudor pegajoso de la
siesta indeseable revivió en sus axilas las cicatrices de los golondrinos. Había escampado, pero
aún no salía el sol. El coronel Aureliano Buendía emitió un eructo sonoro que le devolvió al
paladar la acidez de la sopa, y que fue como una orden del organismo para que se echara la
manta en los hombros y fuera al excusado. Allí permaneció más del tiempo necesario, acuclillado
sobre la densa fermentación que subía del cajón de madera, hasta que la costumbre le indicó que
era hora de reanudar el trabajo. Durante el tiempo que duró la espera volvió a recordar que era
martes, y que José Arcadio Segundo no había estado en el taller porque era día de pago en las
fincas de la compañía bananera. Ese recuerdo, como todos los de los últimos años, lo llevó sin
que viniera a cuento a pensar en la guerra. Recordó que el coronel Gerineldo Márquez le había
prometido alguna vez conseguirle un cabal lo con una estrella blanca en la frente, y que nunca se
había vuelto a hablar de eso. Luego derivó hacia episodios dispersos, pero los evocó sin
calificarlos, porque a fuerza de no poder pensar en otra cosa había aprendido a pensar en frío,
para que los recuerdos ineludibles no le lastimaran ningún sentimiento. De regreso al taller,
viendo que el aire empezaba a secar, decidió que era un buen momento para bañarse, pero
Amaranta se le había anticipado. Así que empezó el segundo pescadito del día. Estaba
engarzando la cola cuando el sol salió con tanta fuerza que la claridad crujió como un balandro. El
aire lavado por la llovizna de tres días se llenó de hormigas voladoras. Entonces cayó en la cuenta
de que tenía deseos de orinar, y los estaba aplazando hasta que acabara de armar el pescadito.
Iba para el patio, a las cuatro y diez, cuando oyó los cobres lejanos, los retumbos del bombo y el
júbilo de los niños, y por primera vez desde su juventud pisó conscientemente una trampa de la
nostalgia, y revivió la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Santa Sofía de la Piedad abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió hacia la puerta.
-Es el circo -gritó.
En vez de ir al castaño, el coronel Aureliano Buendía fue también a la puerta de la calle y se
mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile. Vio una mujer vestida de oro en el cogote
de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás
de la música con un cucharón y una cacerola. Vio los payasos haciendo maromas en la cola del
desfile, y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar, y no quedó
sino el luminoso espacio en la calle, y el aire lleno de hormigas voladoras, y unos cuantos
curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue al castaño, pensando en el
circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo.
Metió la cabeza entre los hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en
el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las once de la mañana,
cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que
estuvieran bajando los gallinazos.
110