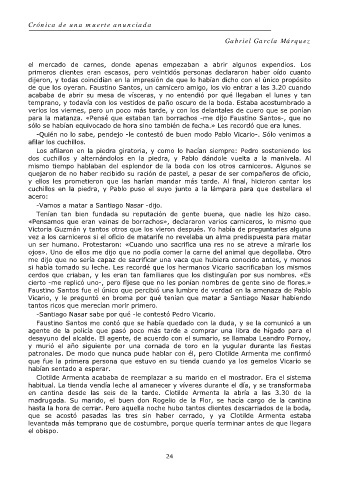Page 24 - Gabriel García Márquez - Crónica de una muerte anunciada
P. 24
Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
el mercado de carnes, donde apenas empezaban a abrir algunos expendios. Los
primeros clientes eran escasos, pero veintidós personas declararon haber oído cuanto
dijeron, y todas coincidían en la impresión de que lo habían dicho con el único propósito
de que los oyeran. Faustino Santos, un carnicero amigo, los vio entrar a las 3.20 cuando
acababa de abrir su mesa de vísceras, y no entendió por qué llegaban el lunes y tan
temprano, y todavía con los vestidos de paño oscuro de la boda. Estaba acostumbrado a
verlos los viernes, pero un poco más tarde, y con los delantales de cuero que se ponían
para la matanza. «Pensé que estaban tan borrachos -me dijo Faustino Santos-, que no
sólo se habían equivocado de hora sino también de fecha.» Les recordó que era lunes.
-Quién no lo sabe, pendejo -le contestó de buen modo Pablo Vicario-. Sólo venimos a
afilar los cuchillos.
Los afilaron en la piedra giratoria, y como lo hacían siempre: Pedro sosteniendo los
dos cuchillos y alternándolos en la piedra, y Pablo dándole vuelta a la manivela. Al
mismo tiempo hablaban del esplendor de la boda con los otros carniceros. Algunos se
quejaron de no haber recibido su ración de pastel, a pesar de ser compañeros de oficio,
y ellos les prometieron que las harían mandar más tarde. Al final, hicieron cantar los
cuchillos en la piedra, y Pablo puso el suyo junto a la lámpara para que destellara el
acero:
-Vamos a matar a Santiago Nasar -dijo.
Tenían tan bien fundada su reputación de gente buena, que nadie les hizo caso.
«Pensamos que eran vainas de borrachos», declararon varios carniceros, lo mismo que
Victoria Guzmán y tantos otros que los vieron después. Yo había de preguntarles alguna
vez a los carniceros si el oficio de matarife no revelaba un alma predispuesta para matar
un ser humano. Protestaron: «Cuando uno sacrifica una res no se atreve a mirarle los
ojos». Uno de ellos me dijo que no podía comer la carne del animal que degollaba. Otro
me dijo que no sería capaz de sacrificar una vaca que hubiera conocido antes, y menos
si había tomado su leche. Les recordé que los hermanos Vicario sacrificaban los mismos
cerdos que criaban, y les eran tan familiares que los distinguían por sus nombres. «Es
cierto -me replicó uno-, pero fíjese que no les ponían nombres de gente sino de flores.»
Faustino Santos fue el único que percibió una lumbre de verdad en la amenaza de Pablo
Vicario, y le preguntó en broma por qué tenían que matar a Santiago Nasar habiendo
tantos ricos que merecían morir primero.
-Santiago Nasar sabe por qué -le contestó Pedro Vicario.
Faustino Santos me contó que se había quedado con la duda, y se la comunicó a un
agente de la policía que pasó poco más tarde a comprar una libra de hígado para el
desayuno del alcalde. El agente, de acuerdo con el sumario, se llamaba Leandro Pornoy,
y murió el año siguiente por una cornada de toro en la yugular durante las fiestas
patronales. De modo que nunca pude hablar con él, pero Clotilde Armenta me confirmó
que fue la primera persona que estuvo en su tienda cuando ya los gemelos Vicario se
habían sentado a esperar.
Clotilde Armenta acababa de reemplazar a su marido en el mostrador. Era el sistema
habitual. La tienda vendía leche al amanecer y víveres durante el día, y se transformaba
en cantina desde las seis de la tarde. Clotilde Armenta la abría a las 3.30 de la
madrugada. Su marido, el buen don Rogelio de la Flor, se hacía cargo de la cantina
hasta la hora de cerrar. Pero aquella noche hubo tantos clientes descarriados de la boda,
que se acostó pasadas las tres sin haber cerrado, y ya Clotilde Armenta estaba
levantada más temprano que de costumbre, porque quería terminar antes de que llegara
el obispo.
24