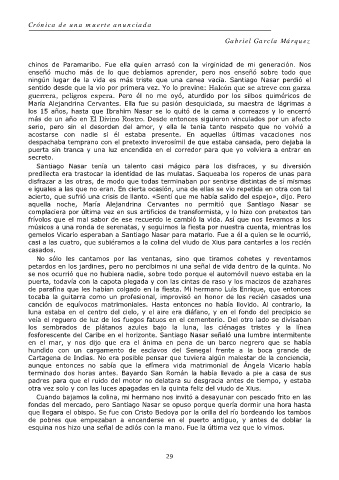Page 29 - Gabriel García Márquez - Crónica de una muerte anunciada
P. 29
Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
chinos de Paramaribo. Fue ella quien arrasó con la virginidad de mi generación. Nos
enseñó mucho más de lo que debíamos aprender, pero nos enseñó sobre todo que
ningún lugar de la vida es más triste que una canea vacía. Santiago Nasar perdió el
sentido desde que la vio por primera vez. Yo lo previne: Halcón que se atreve con garza
guerrera, peligros espera. Pero él no me oyó, aturdido por los silbos quiméricos de
María Alejandrina Cervantes. Ella fue su pasión desquiciada, su maestra de lágrimas a
los 15 años, hasta que Ibrahim Nasar se lo quitó de la cama a correazos y lo encerró
más de un año en El Divino Rostro. Desde entonces siguieron vinculados por un afecto
serio, pero sin el desorden del amor, y ella le tenía tanto respeto que no volvió a
acostarse con nadie si él estaba presente. En aquellas últimas vacaciones nos
despachaba temprano con el pretexto inverosímil de que estaba cansada, pero dejaba la
puerta sin tranca y una luz encendida en el corredor para que yo volviera a entrar en
secreto.
Santiago Nasar tenía un talento casi mágico para los disfraces, y su diversión
predilecta era trastocar la identidad de las mulatas. Saqueaba los roperos de unas para
disfrazar a las otras, de modo que todas terminaban por sentirse distintas de sí mismas
e iguales a las que no eran. En cierta ocasión, una de ellas se vio repetida en otra con tal
acierto, que sufrió una crisis de llanto. «Sentí que me había salido del espejo», dijo. Pero
aquella noche, María Alejandrina Cervantes no permitió que Santiago Nasar se
complaciera por última vez en sus artificios de transformista, y lo hizo con pretextos tan
frívolos que el mal sabor de ese recuerdo le cambió la vida. Así que nos llevamos a los
músicos a una ronda de serenatas, y seguirnos la fiesta por nuestra cuenta, mientras los
gemelos Vicario esperaban a Santiago Nasar para matarlo. Fue a él a quien se le ocurrió,
casi a las cuatro, que subiéramos a la colina del viudo de Xius para cantarles a los recién
casados.
No sólo les cantamos por las ventanas, sino que tiramos cohetes y reventamos
petardos en los jardines, pero no percibimos ni una señal de vida dentro de la quinta. No
se nos ocurrió que no hubiera nadie, sobre todo porque el automóvil nuevo estaba en la
puerta, todavía con la capota plegada y con las cintas de raso y los macizos de azahares
de parafina que les habían colgado en la fiesta. Mi hermano Luis Enrique, que entonces
tocaba la guitarra como un profesional, improvisó en honor de los recién casados una
canción de equívocos matrimoniales. Hasta entonces no había llovido. Al contrario, la
luna estaba en el centro del cielo, y el aire era diáfano, y en el fondo del precipicio se
veía el reguero de luz de los fuegos fatuos en el cementerio. Del otro lado se divisaban
los sembrados de plátanos azules bajo la luna, las ciénagas tristes y la línea
fosforescente del Caribe en el horizonte. Santiago Nasar señaló una lumbre intermitente
en el mar, y nos dijo que era el ánima en pena de un barco negrero que se había
hundido con un cargamento de esclavos del Senegal frente a la boca grande de
Cartagena de Indias. No era posible pensar que tuviera algún malestar de la conciencia,
aunque entonces no sabía que la efímera vida matrimonial de Ángela Vicario había
terminado dos horas antes. Bayardo San Román la había llevado a pie a casa de sus
padres para que el ruido del motor no delatara su desgracia antes de tiempo, y estaba
otra vez solo y con las luces apagadas en la quinta feliz del viudo de Xius.
Cuando bajamos la colina, mi hermano nos invitó a desayunar con pescado frito en las
fondas del mercado, pero Santiago Nasar se opuso porque quería dormir una hora hasta
que llegara el obispo. Se fue con Cristo Bedoya por la orilla del río bordeando los tambos
de pobres que empezaban a encenderse en el puerto antiguo, y antes de doblar la
esquina nos hizo una señal de adiós con la mano. Fue la última vez que lo vimos.
29