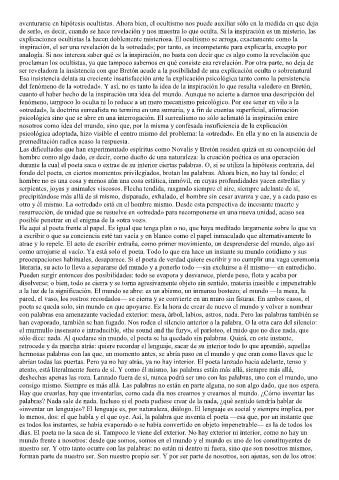Page 66 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 66
aventurarse en hipótesis ocultistas. Ahora bien, el ocultismo nos puede auxiliar sólo en la medida en que deja
de serlo, es decir, cuando se hace revelación y nos muestra lo que oculta. Si la inspiración es un misterio, las
explicaciones ocultistas la hacen doblemente misteriosa. El ocultismo se arroga, exactamente como la
inspiración, el ser una revelación de la «otredad»; por tanto, es incompetente para explicarla, excepto por
analogía. Si nos interesa saber qué es la inspiración, no basta con decir que es algo como la revelación que
proclaman los ocultistas, ya que tampoco sabemos en qué consiste esa revelación. Por otra parte, no deja de
ser reveladora la insistencia con que Bretón acude a la posibilidad de una explicación oculta o sobrenatural
Esa insistencia delata su creciente insatisfacción ante la explicación psicológica tanto como la persistencia
del fenómeno de la «otredad». Y así, no es tanto la idea de la inspiración lo que resulta valedero en Bretón,
cuanto el haber hecho de la inspiración una idea del mundo. Aunque no acierte a darnos una descripción del
fenómeno, tampoco lo oculta ni lo reduce a un mero mecanismo psicológico. Por ese tener en vilo a la
«otredad», la doctrina surrealista no termina en una sumaria, y a fin de cuentas superficial, afirmación
psicológica sino que se abre en una interrogación. El surrealismo no sólo aclimató la inspiración entre
nosotros como idea del mundo, sino que, por la misma y confesada insuficiencia de la explicación
psicológica adoptada, hizo visible el centro mismo del problema: la «otredad». En ella y no en la ausencia de
premeditación radica acaso la respuesta.
Las dificultades que han experimentado espíritus como Novalis y Bretón residen quizá en su concepción del
hombre como algo dado, es decir, como dueño de una naturaleza: la creación poética es una operación
durante la cual el poeta saca o extrae de su interior ciertas palabras. O, si se utiliza la hipótesis contraria, del
fondo del poeta, en ciertos momentos privilegiados, brotan las palabras. Ahora bien, no hay tal fondo; el
hombre no es una cosa y menos aún una cosa estática, inmóvil, en cuyas profundidades yacen estrellas y
serpientes, joyas y animales viscosos. Flecha tendida, rasgando siempre el aire, siempre adelante de sí,
precipitándose más allá de sí mismo, disparado, exhalado, el hombre sin cesar avanza y cae, y a cada paso es
otro y él mismo. La «otredad» está en el hombre mismo. Desde esta perspectiva de incesante muerte y
resurrección, de unidad que se resuelve en «otredad» para recomponerse en una nueva unidad, acaso sea
posible penetrar en el enigma de la «otra voz».
He aquí al poeta frente al papel. Es igual que tenga plan o no, que haya meditado largamente sobre lo que va
a escribir o que su conciencia esté tan vacía y en blanco como el papel inmaculado que alternativamente lo
atrae y lo repele. El acto de escribir entraña, como primer movimiento, un desprenderse del mundo, algo así
como arrojarse al vacío. Ya está solo el poeta. Todo lo que era hace un instante su mundo cotidiano y sus
preocupaciones habituales, desaparece. Si el poeta de verdad quiere escribir y no cumplir una vaga ceremonia
literaria, su acto lo lleva a separarse del mundo y a ponerlo todo —sin excluirse a él mismo— en entredicho.
Pueden surgir entonces dos posibilidades: todo se evapora y desvanece, pierde peso, flota y acaba por
disolverse; o bien, todo se cierra y se torna agresivamente objeto sin sentido, materia inasible e impenetrable
a la luz de la significación. El mundo se abre: es un abismo, un inmenso bostezo; el mundo —la mesa, la
pared, el vaso, los rostros recordados— se cierra y se convierte en un muro sin fisuras. En ambos casos, el
poeta se queda solo, sin mundo en que apoyarse. Es la hora de crear de nuevo el mundo y volver a nombrar
con palabras esa amenazante vaciedad exterior: mesa, árbol, labios, astros, nada. Pero las palabras también se
han evaporado, también se han fugado. Nos rodea el silencio anterior a la palabra. O la otra cara del silencio:
el murmullo insensato e intraducible, «the sound and the fury», el parloteo, el ruido que no dice nada, que
sólo dice: nada. Al quedarse sin mundo, el poeta se ha quedado sin palabras. Quizá, en este instante,
retrocede y da marcha atrás: quiere recordar el lenguaje, sacar de su interior todo lo que aprendió, aquellas
hermosas palabras con las que, un momento antes, se abría paso en el mundo y que eran como llaves que le
abrían todas las puertas. Pero ya no hay atrás, ya no hay interior. El poeta lanzado hacia adelante, tenso y
atento, está literalmente fuera de sí. Y como él mismo, las palabras están más allá, siempre más allá,
deshechas apenas las roza. Lanzado fuera de sí, nunca podrá ser uno con las palabras, uno con el mundo, uno
consigo mismo. Siempre es más allá. Las palabras no están en parte alguna, no son algo dado, que nos espera.
Hay que crearlas, hay que inventarlas, como cada día nos creamos y creamos al mundo. ¿Cómo inventar las
palabras? Nada sale de nada. Incluso si el poeta pudiese crear de la nada, ¿qué sentido tendría hablar de
«inventar un lenguaje»? El lenguaje es, por naturaleza, diálogo. El lenguaje es social y siempre implica, por
lo menos, dos: el que habla y el que oye. Así, la palabra que inventa el poeta —esa que, por un instante que
es todos los instantes, se había evaporado o se había convertido en objeto impenetrable— es la de todos los
días. El poeta no la saca de sí. Tampoco le viene del exterior. No hay exterior ni interior, como no hay un
mundo frente a nosotros: desde que somos, somos en el mundo y el mundo es uno de los constituyentes de
nuestro ser. Y otro tanto ocurre con las palabras: no están ni dentro ni fuera, sino que son nosotros mismos,
forman parte de nuestro ser. Son nuestro propio ser. Y por ser parte de nosotros, son ajenas, son de los otros: