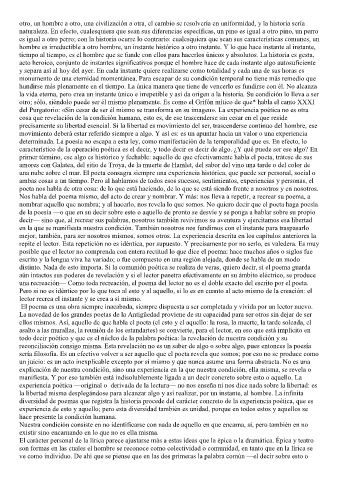Page 71 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 71
otro, un hombre a otro, una civilización a otra, el cambio se resolvería en uniformidad, y la historia sería
naturaleza. En efecto, cualesquiera que sean sus diferencias específicas, un pino es igual a otro pino, un perro
es igual a otro perro; con la historia ocurre lo contrario: cualesquiera que sean sus características comunes, un
hombre es irreductible a otro hombre, un instante histórico a otro instante. Y lo que hace instante al instante,
tiempo al tiempo, es el hombre que se funde con ellos para hacerlos únicos y absolutos. La historia es gesta,
acto heroico, conjunto de instantes significativos porque el hombre hace de cada instante algo autosuficiente
y separa así al hoy del ayer. En cada instante quiere realizarse como totalidad y cada una de sus horas es
monumento de una eternidad momentánea. Para escapar de su condición temporal no tiene más remedio que
hundirse más plenamente en el tiempo. La única manera que tiene de vencerlo es fundirse con él. No alcanza
la vida eterna, pero crea un instante único e irrepetible y así da origen a la historia. Su condición lo lleva a ser
otro; sólo, siéndolo puede ser él mismo plenamente. Es como el Grifón mítico de que* habla el canto XXXI
del Purgatorio: «Sin cesar de ser él mismo se transforma en su imagen». La experiencia poética no es otra
cosa que revelación de la condición humana, esto es, de ese trascenderse sin cesar en el que reside
precisamente su libertad esencial. Si la libertad es movimiento del ser, trascenderse continuo del hombre, ese
movimiento deberá estar referido siempre a algo. Y así es: es un apuntar hacia un valor o una experiencia
determinada. La poesía no escapa a esta ley, como manifestación de la temporalidad que es. En efecto, lo
característico de la operación poética es el decir, y todo decir es decir de algo. ¿Y qué puede ser ese algo? En
primer término, ese algo es histórico y fechable: aquello de que efectivamente habla el poeta, trátese de sus
amores con Galatea, del sitio de Troya, de la muerte de Hamlet, del sabor del vino una tarde o del color de
una nube sobre el mar. El poeta consagra siempre una experiencia histórica, que puede ser personal, social o
ambas cosas a un tiempo. Pero al hablarnos de todos esos sucesos, sentimientos, experiencias y personas, el
poeta nos habla de otra cosa: de lo que está haciendo, de lo que se está siendo frente a nosotros y en nosotros.
Nos habla del poema mismo, del acto de crear y nombrar. Y más: nos lleva a repetir, a recrear su poema, a
nombrar aquello que nombra; y al hacerlo, nos revela lo que somos. No quiero decir que el poeta haga poesía
de la poesía —o que en su decir sobre esto o aquello de pronto se desvíe y se ponga a hablar sobre su propio
decir— sino que, al recrear sus palabras, nosotros también revivimos su aventura y ejercitamos esa libertad
en la que se manifiesta nuestra condición. También nosotros nos fundimos con el instante para traspasarlo
mejor, también, para ser nosotros mismos, somos otros. La experiencia descrita en los capítulos anteriores la
repite el lector. Esta repetición no es idéntica, por supuesto. Y precisamente por no serlo, es valedera. Es muy
posible que el lector no comprenda con entera rectitud lo que dice el poema: hace muchos años o siglos fue
escrito y la lengua viva ha variado; o fue compuesto en una región alejada, donde se habla de un modo
distinto. Nada de esto importa. Si la comunión poética se realiza de veras, quiero decir, si el poema guarda
aún intactos sus poderes de revelación y si el lector penetra efectivamente en su ámbito eléctrico, se produce
una recreación— Como toda recreación, el poema del lector no es el doble exacto del escrito por el poeta.
Pero si no es idéntico por lo que toca al esto y al aquello, sí lo es en cuanto al acto mismo de la creación: el
lector recrea el instante y se crea a sí mismo.
El poema es una obra siempre inacabada, siempre dispuesta a ser completada y vivida por un lector nuevo.
La novedad de los grandes poetas de la Antigüedad proviene de su capacidad para ser otros sin dejar de ser
ellos mismos. Así, aquello de que habla el poeta (el esto y el aquello: la rosa, la muerte, la tarde soleada, el
asalto a las murallas, la reunión de los estandartes) se convierte, para el lector, en eso que está implícito en
todo decir poético y que es el núcleo de la palabra poética: la revelación de nuestra condición y su
reconciliación consigo misma. Esta revelación no es un saber de algo o sobre algo, pues entonces la poesía
sería filosofía. Es un efectivo volver a ser aquello que el poeta revela que somos; por eso no se produce como
un juicio: es un acto inexplicable excepto por sí mismo y que nunca asume una forma abstracta. No es una
explicación de nuestra condición, sino una experiencia en la que nuestra condición, ella misma, se revela o
manifiesta. Y por eso también está indisolublemente ligada a un decir concreto sobre esto o aquello. La
experiencia poética —original o derivada de la lectura— no nos enseña ni nos dice nada sobre la libertad: es
la libertad misma desplegándose para alcanzar algo y así realizar, por un instante, al hombre. La infinita
diversidad de poemas que registra la historia procede del carácter concreto de la experiencia poética, que es
experiencia de esto y aquello; pero esta diversidad también es unidad, porque en todos estos y aquellos se
hace presente la condición humana.
Nuestra condición consiste en no identificarse con nada de aquello en que encarna, sí, pero también en no
existir sino encarnando en lo que no es ella misma.
El carácter personal de la lírica parece ajustarse más a estas ideas que la épica o la dramática. Épica y teatro
son formas en las cuales el hombre se reconoce como colectividad o comunidad, en tanto que en la lírica se
ve como individuo. De ahí que se piense que en las dos primeras la palabra común —el decir sobre esto o