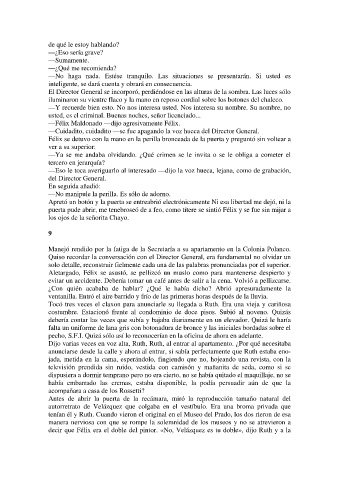Page 16 - La Cabeza de la Hidra
P. 16
de qué le estoy hablando?
—¿Eso sería grave?
—Sumamente.
—¿Qué me recomienda?
—No haga nada. Estése tranquilo. Las situaciones se presentarán. Si usted es
inteligente, se dará cuenta y obrará en consecuencia.
El Director General se incorporó, perdiéndose en las alturas de la sombra. Las luces sólo
iluminaron su vientre flaco y la mano en reposo cordial sobre los botones del chaleco.
—Y recuerde bien esto. No nos interesa usted. Nos interesa su nombre. Su nombre, no
usted, es el criminal. Buenas noches, señor licenciado...
—Félix Maldonado —dijo agresivamente Félix.
—Cuidadito, cuidadito —se fue apagando la voz hueca del Director General.
Félix se detuvo con la mano en la perilla bronceada de la puerta y preguntó sin voltear a
ver a su superior:
—Ya se me andaba olvidando. ¿Qué crimen se le invita o se le obliga a cometer el
tercero en jerarquía?
—Eso le toca averiguarlo al interesado —dijo la voz hueca, lejana, como de grabación,
del Director General.
En seguida añadió:
—No manipule la perilla. Es sólo de adorno.
Apretó un botón y la puerta se entreabrió electrónicamente Ni esa libertad me dejó, ni la
puerta pude abrir, me tenebroseó de a feo, como títere se sintió Félix y se fue sin mijar a
los ojos de la señorita Chayo.
9
Manejó rendido por la fatiga de la Secretaría a su apartamento en la Colonia Polanco.
Quiso recordar la conversación con el Director General, era fundamental no olvidar un
solo detalle, reconstruir fielmente cada una de las palabras pronunciadas por el superior.
Aletargado, Félix se asustó, se pellizcó un muslo como para mantenerse despierto y
evitar un accidente. Debería tomar un café antes de salir a la cena. Volvió a pellizcarse.
¿Con quién acababa de hablar? ¿Qué le había dicho? Abrió apresuradamente la
ventanilla. Entró el aire barrido y frío de las primeras horas después de la lluvia.
Tocó tres veces el claxon para anunciarle su llegada a Ruth. Era una vieja y cariñosa
costumbre. Estacionó frente al condominio de doce pisos. Subió al noveno. Quizás
debería contar las veces que subía y bajaba diariamente en un elevador. Quizá le haría
falta un uniforme de lana gris con botonadura de bronce y las iniciales bordadas sobre el
pecho, S.F.I. Quizá sólo así lo reconocerían en la oficina de ahora en adelante.
Dijo varias veces en voz alta, Ruth, Ruth, al entrar al apartamento. ¿Por qué necesitaba
anunciarse desde la calle y ahora al entrar, si sabía perfectamente que Ruth estaba eno-
jada, metida en la cama, esperándolo, fingiendo que no, hojeando una revista, con la
televisión prendida sin ruido, vestida con camisón y mañanita de seda, como si se
dispusiera a dormir temprano pero no era cierto, no se había quitado el maquillaje, no se
había embarrado las cremas, estaba disponible, la podía persuadir aún de que la
acompañara a casa de los Rossetti?
Antes de abrir la puerta de la recámara, miró la reproducción tamaño natural del
autorretrato de Velázquez que colgaba en el vestíbulo. Era una broma privada que
tenían él y Ruth. Cuando vieron el original en el Museo del Prado, los dos rieron de esa
manera nerviosa con que se rompe la solemnidad de los museos y no se atrevieron a
decir que Félix era el doble del pintor. «No, Velázquez es tu doble», dijo Ruth y a la