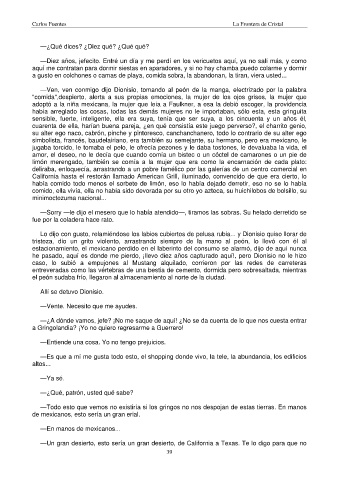Page 39 - La Frontera de Cristal
P. 39
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
—¿Qué dices? ¿Diez qué? ¿Qué qué?
—Diez años, jefecito. Entré un día y me perdí en los vericuetos aquí, ya no salí más, y como
aquí me contratan para dormir siestas en aparadores, y si no hay chamba puedo colarme y dormir
a gusto en colchones o camas de playa, comida sobra, la abandonan, la tiran, viera usted...
—Ven, ven conmigo dijo Dionisio, tomando al peón de la manga, electrizado por la palabra
"comida",despierto, alerta a sus propias emociones, la mujer de los ojos grises, la mujer que
adoptó a la niña mexicana, la mujer que leía a Faulkner, a esa la debió escoger, la providencia
había arreglado las cosas, todas las demás mujeres no le importaban, sólo esta, esta gringuita
sensible, fuerte, inteligente, ella era suya, tenía que ser suya, a los cincuenta y un años él,
cuarenta de ella, harían buena pareja, ¿en qué consistía este juego perverso?, el charrito genio,
su alter ego naco, cabrón, pinche y pintoresco, canchanchanero, todo lo contrario de su alter ego
simbolista, francés, baudelairiano, era también su semejante, su hermano, pero era mexicano, le
jugaba torcido, le tomaba el pelo, le ofrecía pezones y le daba tostones, le devaluaba la vida, el
amor, el deseo, no le decía que cuando comía un bistec o un cóctel de camarones o un pie de
limón merengado, también se comía a la mujer que era como la encarnación de cada plato:
deliraba, enloquecía, arrastrando a un pobre famélico por las galerías de un centro comercial en
California hasta el restorán llamado American Grill, iluminado, convencido de que era cierto, lo
había comido todo menos el sorbete de limón, eso lo había dejado derretir, eso no se lo había
comido, ella vivía, ella no había sido devorada por su otro yo azteca, su huichilobos de bolsillo, su
minimoctezuma nacional...
—Sorry —le dijo el mesero que lo había atendido—, tiramos las sobras. Su helado derretido se
fue por la coladera hace rato.
Lo dijo con gusto, relamiéndose los labios cubiertos de pelusa rubia... y Dionisio quiso llorar de
tristeza, dio un grito violento, arrastrando siempre de la mano al peón, lo llevó con él al
estacionamiento, el mexicano perdido en el laberinto del consumo se alarmó, dijo de aquí nunca
he pasado, aquí es donde me pierdo, ¡llevo diez años capturado aquí!, pero Dionisio no le hizo
caso, lo subió a empujones al Mustang alquilado, corrieron por las redes de carreteras
entreveradas como las vértebras de una bestia de cemento, dormida pero sobresaltada, mientras
el peón sudaba frío, llegaron al almacenamiento al norte de la ciudad.
Allí se detuvo Dionisio.
—Vente. Necesito que me ayudes.
—¿A dónde vamos, jefe? ¡No me saque de aquí! ¿No se da cuenta de lo que nos cuesta entrar
a Gringolandia? ¡Yo no quiero regresarme a Guerrero!
—Entiende una cosa. Yo no tengo prejuicios.
—Es que a mí me gusta todo esto, el shopping donde vivo, la tele, la abundancia, los edificios
altos...
—Ya sé.
—¿Qué, patrón, usted qué sabe?
—Todo esto que vemos no existiría si los gringos no nos despojan de estas tierras. En manos
de mexicanos, esto sería un gran erial.
—En manos de mexicanos...
—Un gran desierto, esto sería un gran desierto, de California a Texas. Te lo digo para que no
39