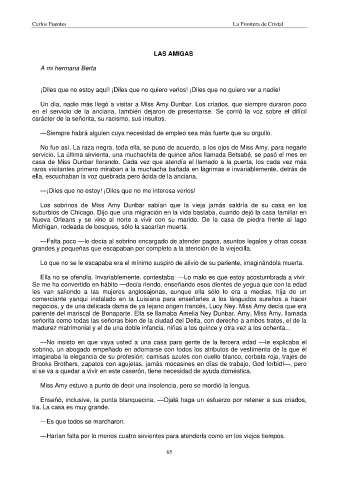Page 65 - La Frontera de Cristal
P. 65
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
LAS AMIGAS
A mi hermana Berta
¡Diles que no estoy aquí! ¡Diles que no quiero verlos! ¡Diles que no quiero ver a nadie!
Un día, nadie más llegó a visitar a Miss Amy Dunbar. Los criados, que siempre duraron poco
en el servicio de la anciana, también dejaron de presentarse. Se corrió la voz sobre el difícil
carácter de la señorita, su racismo, sus insultos.
—Siempre habrá alguien cuya necesidad de empleo sea más fuerte que su orgullo.
No fue así. La raza negra, toda ella, se puso de acuerdo, a los ojos de Miss Amy, para negarle
servicio. La última sirvienta, una muchachita de quince años llamada Betsabé, se pasó el mes en
casa de Miss Dunbar llorando. Cada vez que atendía el llamado a la puerta, los cada vez más
raros visitantes primero miraban a la muchacha bañada en lágrimas e invariablemente, detrás de
ella, escuchaban la voz quebrada pero ácida de la anciana.
—¡Diles que no estoy! ¡Diles que no me interesa verlos!
Los sobrinos de Miss Amy Dunbar sabían que la vieja jamás saldría de su casa en los
suburbios de Chicago. Dijo que una migración en la vida bastaba, cuando dejó la casa familiar en
Nueva Orleans y se vino al norte a vivir con su marido. De la casa de piedra frente al lago
Michigan, rodeada de bosques, sólo la sacarían muerta.
—Falta poco —le decía al sobrino encargado de atender pagos, asuntos legales y otras cosas
grandes y pequeñas que escapaban por completo a la atención de la viejecilla.
Lo que no se le escapaba era el mínimo suspiro de alivio de su pariente, imaginándola muerta.
Ella no se ofendía. Invariablemente, contestaba: —Lo malo es que estoy acostumbrada a vivir.
Se me ha convertido en hábito —decía riendo, enseñando esos dientes de yegua que con la edad
les van saliendo a las mujeres anglosajonas, aunque ella sólo lo era a medias, hija de un
comerciante yanqui instalado en la Luisiana para enseñarles a los lánguidos sureños a hacer
negocios, y de una delicada dama de ya lejano origen francés, Lucy Ney. Miss Amy decía que era
pariente del mariscal de Bonaparte. Ella se llamaba Amelia Ney Dunbar. Amy, Miss Amy, llamada
señorita como todas las señoras bien de la ciudad del Delta, con derecho a ambos tratos, el de la
madurez matrimonial y el de una doble infancia, niñas a los quince y otra vez a los ochenta...
—No insisto en que vaya usted a una casa para gente de la tercera edad —le explicaba el
sobrino, un abogado empeñado en adornarse con todos los atributos de vestimenta de la que él
imaginaba la elegancia de su profesión: camisas azules con cuello blanco, corbata roja, trajes de
Brooks Brothers, zapatos con agujetas, jamás mocasines en días de trabajo, God forbid!—, pero
si se va a quedar a vivir en este caserón, tiene necesidad de ayuda doméstica.
Miss Amy estuvo a punto de decir una insolencia, pero se mordió la lengua.
Enseñó, inclusive, la punta blanquecina. —Ojalá haga un esfuerzo por retener a sus criados,
tía. La casa es muy grande.
—Es que todos se marcharon.
—Harían falta por lo menos cuatro sirvientes para atenderla como en los viejos tiempos.
65