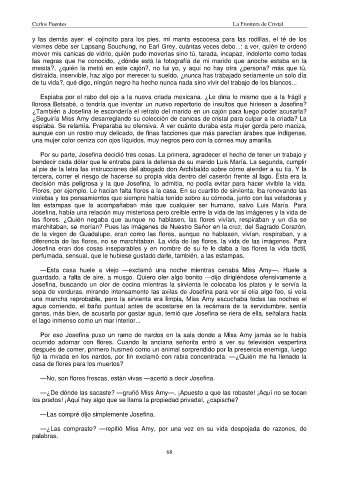Page 68 - La Frontera de Cristal
P. 68
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
y las demás ayer: el cojincito para los pies, mi manta escocesa para las rodillas, el té de los
viernes debe ser Lapsang Souchung, no Earl Grey, cuántas veces debo...: a ver, quién te ordenó
mover mis canicas de vidrio, quién pudo moverlas sino tú, tarada, incapaz, indolente como todas
las negras que he conocido, ¿dónde está la fotografía de mi marido que anoche estaba en la
mesita?, ¿quién la metió en este cajón?, no fui yo, y aquí no hay otra ¿persona? más que tú,
distraída, inservible, haz algo por merecer tu sueldo, ¿nunca has trabajado seriamente un solo día
de tu vida?, qué digo, ningún negro ha hecho nunca nada sino vivir del trabajo de los blancos...
Espiaba por el rabo del ojo a la nueva criada mexicana. ¿Le diría lo mismo que a la frágil y
llorosa Betsabé, o tendría que inventar un nuevo repertorio de insultos que hiriesen a Josefina?
¿También a Josefina le escondería el retrato del marido en un cajón para luego poder acusarla?
¿Seguiría Miss Amy desarreglando su colección de canicas de cristal para culpar a la criada? La
espiaba. Se relamía. Preparaba su ofensiva. A ver cuánto duraba esta mujer gorda pero maciza,
aunque con un rostro muy delicado, de finas facciones que más parecían árabes que indígenas,
una mujer color ceniza con ojos líquidos, muy negros pero con la córnea muy amarilla.
Por su parte, Josefina decidió tres cosas. La primera, agradecer el hecho de tener un trabajo y
bendecir cada dólar que le entraba para la defensa de su marido Luis María. La segunda, cumplir
al pie de la letra las instrucciones del abogado don Archibaldo sobre cómo atender a su tía. Y la
tercera, correr el riesgo de hacerse su propia vida dentro del caserón frente al lago. Ésta era la
decisión más peligrosa y la que Josefina, lo admitía, no podía evitar para hacer vivible la vida.
Flores, por ejemplo. Le hacían falta flores a la casa. En su cuartito de sirvienta, iba renovando las
violetas y los pensamientos que siempre había tenido sobre su cómoda, junto con las veladoras y
las estampas que la acompañaban más que cualquier ser humano, salvo Luis María. Para
Josefina, había una relación muy misteriosa pero creíble entre la vida de las imágenes y la vida de
las flores. ¿Quién negaba que aunque no hablasen, las flores vivían, respiraban y un día se
marchitaban, se morían? Pues las imágenes de Nuestro Señor en la cruz, del Sagrado Corazón,
de la virgen de Guadalupe, eran como las flores, aunque no hablasen, vivían, respiraban, y a
diferencia de las flores, no se marchitaban. La vida de las flores, la vida de las imágenes. Para
Josefina eran dos cosas inseparables y en nombre de su fe le daba a las flores la vida táctil,
perfumada, sensual, que le hubiese gustado darle, también, a las estampas.
—Esta casa huele a viejo —exclamó una noche mientras cenaba Miss Amy—. Huele a
guardado, a falta de aire, a musgo. Quiero oler algo bonito —dijo dirigiéndose ofensivamente a
Josefina, buscando un olor de cocina mientras la sirvienta le colocaba los platos y le servía la
sopa de verduras, mirando intensamente las axilas de Josefina para ver si olía algo feo, si veía
una mancha reprobable, pero la sirvienta era limpia, Miss Amy escuchaba todas las noches el
agua corriendo, el baño puntual antes de acostarse en la recámara de la servidumbre; sentía
ganas, más bien, de acusarla por gastar agua, temió que Josefina se riera de ella, señalara hacia
el lago inmenso como un mar interior...
Por eso Josefina puso un ramo de nardos en la sala donde a Miss Amy jamás se le había
ocurrido adornar con flores. Cuando la anciana señorita entró a ver su televisión vespertina
después de comer, primero husmeó como un animal sorprendido por la presencia enemiga, luego
fijó la mirada en los nardos, por fin exclamó con rabia concentrada: —¿Quién me ha llenado la
casa de flores para los muertos?
—No, son flores frescas, están vivas —acertó a decir Josefina.
—¿De dónde las sacaste? —gruñó Miss Amy—. ¡Apuesto a que las robaste! ¡Aquí no se tocan
los prados! ¡Aquí hay algo que se llama la propiedad privada!, ¿capische?
—Las compré dijo simplemente Josefina.
—¿Las compraste? —repitió Miss Amy, por una vez en su vida despojada de razones, de
palabras.
68