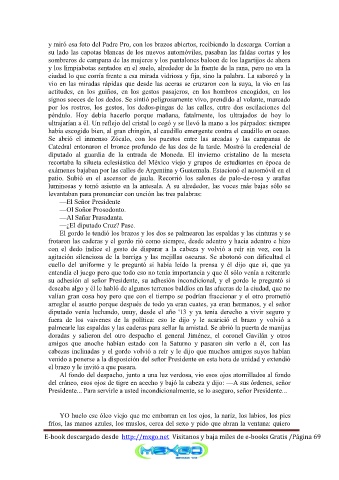Page 69 - La muerte de Artemio Cruz
P. 69
y miró esa foto del Padre Pro, con los brazos abiertos, recibiendo la descarga. Corrían a
su lado las capotas blancas de los nuevos automóviles, pasaban las faldas cortas y los
sombreros de campana de las mujeres y los pantalones baloon de los lagartijos de ahora
y los limpiabotas sentados en el suelo, alrededor de la fuente de la rana, pero no era la
ciudad lo que corría frente a esa mirada vidriosa y fija, sino la palabra. La saboreó y la
vio en las miradas rápidas que desde las aceras se cruzaron con la suya, la vio en las
actitudes, en los guiños, en los gestos pasajeros, en los hombros encogidos, en los
signos soeces de los dedos. Se sintió peligrosamente vivo, prendido al volante, marcado
por los rostros, los gestos, los dedos-pingas de las calles, entre dos oscilaciones del
péndulo. Hoy debía hacerlo porque mañana, fatalmente, los ultrajados de hoy lo
ultrajarían a él. Un reflejo del cristal lo cegó y se llevó la mano a los párpados: siempre
había escogido bien, al gran chingón, al caudillo emergente contra el caudillo en ocaso.
Se abrió el inmenso Zócalo, con los puestos entre las arcadas y las campanas de
Catedral entonaron el bronce profundo de las dos de la tarde. Mostró la credencial de
diputado al guardia de la entrada de Moneda. El invierno cristalino de la meseta
recortaba la silueta eclesiástica del México viejo y grupos de estudiantes en época de
exámenes bajaban por las calles de Argentina y Guatemala. Estacionó el automóvil en el
patio. Subió en el ascensor de jaula. Recorrió los salones de palo-de-rosa y arañas
luminosas y tomó asiento en la antesala. A su alrededor, las voces más bajas sólo se
levantaban para pronunciar con unción las tres palabras:
—El Señor Presidente
—Ol Soñor Prosodonto.
—Al Sañar Prasadanta.
—¿El diputado Cruz? Pase.
El gordo le tendió los brazos y los dos se palmearon las espaldas y las cinturas y se
frotaron las caderas y el gordo rió como siempre, desde adentro y hacia adentro e hizo
con el dedo índice el gesto de disparar a la cabeza y volvió a reír sin voz, con la
agitación silenciosa de la barriga y las mejillas oscuras. Se abotonó con dificultad el
cuello del uniforme y le preguntó si había leído la prensa y él dijo que sí, que ya
entendía el juego pero que todo eso no tenía importancia y que él sólo venía a reiterarle
su adhesión al señor Presidente, su adhesión incondicional, y el gordo le preguntó si
deseaba algo y él le habló de algunos terrenos baldíos en las afueras de la ciudad, que no
valían gran cosa hoy pero que con el tiempo se podrían fraccionar y el otro prometió
arreglar el asunto porque después de todo ya eran cuates, ya eran hermanos, y el señor
diputado venía luchando, uuuy, desde el año '13 y ya tenía derecho a vivir seguro y
fuera de los vaivenes de la política: eso le dijo y le acarició el brazo y volvió a
palmearle las espaldas y las caderas para sellar la amistad. Se abrió la puerta de manijas
doradas y salieron del otro despacho el general Jiménez, el coronel Gavilán y otros
amigos que anoche habían estado con la Saturno y pasaron sin verlo a él, con las
cabezas inclinadas y el gordo volvió a reír y le dijo que muchos amigos suyos habían
venido a ponerse a la disposición del señor Presidente en esta hora de unidad y extendió
el brazo y le invitó a que pasara.
Al fondo del despacho, junto a una luz verdosa, vio esos ojos atornillados al fondo
del cráneo, esos ojos de tigre en acecho y bajó la cabeza y dijo: —A sus órdenes, señor
Presidente... Para servirle a usted incondicionalmente, se lo aseguro, señor Presidente...
YO huelo ese óleo viejo que me embarran en los ojos, la nariz, los labios, los pies
fríos, las manos azules, los muslos, cerca del sexo y pido que abran la ventana: quiero
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 69