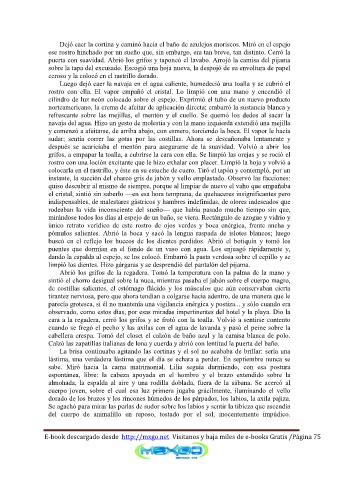Page 75 - La muerte de Artemio Cruz
P. 75
Dejó caer la cortina y caminó hacia el baño de azulejos moriscos. Miró en el espejo
ese rostro hinchado por un sueño que, sin embargo, era tan breve, tan distinto. Cerró la
puerta con suavidad. Abrió los grifos y taponeó el lavabo. Arrojó la camisa del pijama
sobre la tapa del excusado. Escogió una hoja nueva, la despojó de su envoltura de papel
ceroso y la colocó en el rastrillo dorado.
Luego dejó caer la navaja en el agua caliente, humedeció una toalla y se cubrió el
rostro con ella. El vapor empañó el cristal. Lo limpió con una mano y encendió el
cilindro de luz neón colocado sobre el espejo. Exprimió el tubo de un nuevo producto
norteamericano, la crema de afeitar de aplicación directa; embarró la sustancia blanca y
refrescante sobre las mejillas, el mentón y el cuello. Se quemó los dedos al sacar la
navaja del agua. Hizo un gesto de molestia y con la mano izquierda extendió una mejilla
y comenzó a afeitarse, de arriba abajo, con esmero, torciendo la boca. El vapor le hacía
sudar; sentía correr las gotas por las costillas. Ahora se descañonaba lentamente y
después se acariciaba el mentón para asegurarse de la suavidad. Volvió a abrir los
grifos, a empapar la toalla, a cubrirse la cara con ella. Se limpió las orejas y se roció el
rostro con una loción excitante que le hizo exhalar con placer. Limpió la hoja y volvió a
colocarla en el rastrillo, y éste en su estuche de cuero. Tiró el tapón y contempló, por un
instante, la succión del charco gris de jabón y vello emplastado. Observó las facciones:
quiso descubrir al mismo de siempre, porque al limpiar de nuevo el vaho que empañaba
el cristal, sintió sin saberlo —en esa hora temprana, de quehaceres insignificantes pero
indispensables, de malestares gástricos y hambres indefinidas, de olores indeseados que
rodeaban la vida inconsciente del sueño— que había pasado mucho tiempo sin que,
mirándose todos los días al espejo de un baño, se viera. Rectángulo de azogue y vidrio y
único retrato verídico de este rostro de ojos verdes y boca enérgica, frente ancha y
pómulos salientes. Abrió la boca y sacó la lengua raspada de islotes blancos; luego
buscó en el reflejo los huecos de los dientes perdidos. Abrió el botiquín y tomó los
puentes que dormían en el fondo de un vaso con agua. Los enjuagó rápidamente y,
dando la espalda al espejo, se los colocó. Embarró la pasta verdosa sobre el cepillo y se
limpió los dientes. Hizo gárgaras y se desprendió del pantalón del pijama.
Abrió los grifos de la regadera. Tomó la temperatura con la palma de la mano y
sintió el chorro desigual sobre la nuca, mientras pasaba el jabón sobre el cuerpo magro,
de costillas salientes, el estómago flácido y los músculos que aún conservaban cierta
tirantez nerviosa, pero que ahora tendían a colgarse hacia adentro, de una manera que le
parecía grotesca, si él no mantenía una vigilancia enérgica y postiza... y sólo cuando era
observado, como estos días, por esas miradas impertinentes del hotel y la playa. Dio la
cara a la regadera, cerró los grifos y se frotó con la toalla. Volvió a sentirse contento
cuando se fregó el pecho y las axilas con el agua de lavanda y pasó el peine sobre la
cabellera crespa. Tomó del closet el calzón de baño azul y la camisa blanca de polo.
Calzó las zapatillas italianas de lona y cuerda y abrió con lentitud la puerta del baño.
La brisa continuaba agitando las cortinas y el sol no acababa de brillar: sería una
lástima, una verdadera lástima que el día se echara a perder. En septiembre nunca se
sabe. Miró hacia la cama matrimonial. Lilia seguía durmiendo, con esa postura
espontánea, libre: la cabeza apoyada en el hombro y el brazo extendido sobre la
almohada, la espalda al aire y una rodilla doblada, fuera de la sábana. Se acercó al
cuerpo joven, sobre el cual esa luz primera jugaba grácilmente, iluminando el vello
dorado de los brazos y los rincones húmedos de los párpados, los labios, la axila pajiza.
Se agachó para mirar las perlas de sudor sobre los labios y sentir la tibieza que ascendía
del cuerpo de animalillo en reposo, tostado por el sol, inocentemente impúdico.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 75