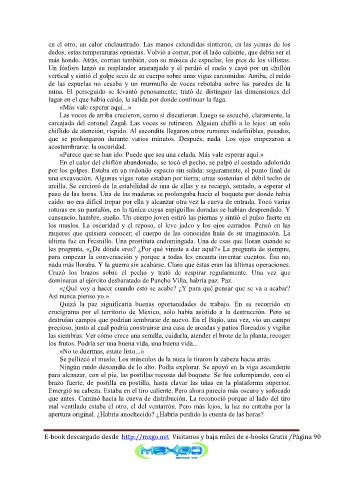Page 90 - La muerte de Artemio Cruz
P. 90
en el otro, un calor enclaustrado. Las manos extendidas sintieron, en las yemas de los
dedos, estas temperaturas opuestas. Volvió a correr, por el lado caliente, que debía ser el
más hondo. Atrás, corrían también, con su música de espuelas, los pies de los villistas.
Un fósforo lanzó su resplandor anaranjado y él perdió el suelo y cayó por un chiflón
vertical y sintió el golpe seco de su cuerpo sobre unas vigas carcomidas. Arriba, el ruido
de las espuelas no cesaba y un murmullo de voces rebotaba sobre las paredes de la
mina. El perseguido se levantó penosamente; trató de distinguir las dimensiones del
lugar en el que había caído, la salida por donde continuar la fuga.
«Más vale esperar aquí...»
Las voces de arriba crecieron, como si discutieran. Luego se escuchó, claramente, la
carcajada del coronel Zagal. Las voces se retiraron. Alguien chifló a lo lejos: un solo
chiflido de atención, ríspido. Al escondite llegaron otros rumores indefinibles, pesados,
que se prolongaron durante varios minutos. Después, nada. Los ojos empezaron a
acostumbrarse: la oscuridad.
«Parece que se han ido. Puede que sea una celada. Más vale esperar aquí.»
En el calor del chiflón abandonado, se tocó el pecho, se palpó el costado adolorido
por los golpes. Estaba en un redondo espacio sin salida: seguramente, el punto final de
una excavación. Algunas vigas rotas estaban por tierra; otras sostenían el débil techo de
arcilla. Se cercioró de la estabilidad de una de ellas y se recargó, sentado, a esperar el
paso de las horas. Una de las maderas se prolongaba hacia el boquete por donde había
caído: no era difícil trepar por ella y alcanzar otra vez la cueva de entrada. Tocó varias
roturas en su pantalón, en la túnica cuyas espiguillas doradas se habían desprendido. Y
cansancio, hambre, sueño. Un cuerpo joven estiró las piernas y sintió el pulso fuerte en
los muslos. La oscuridad y el reposo, el leve jadeo y los ojos cerrados. Pensó en las
mujeres que quisiera conocer; el cuerpo de las conocidas huía de su imaginación. La
última fue en Fresnillo. Una prostituta endomingada. Una de esas que lloran cuando se
les pregunta, «¿De dónde eres? ¿Por qué viniste a dar aquí?» La pregunta de siempre,
para empezar la conversación y porque a todas les encanta inventar cuentos. Ésa no;
nada más lloraba. Y la guerra sin acabarse. Claro que éstas eran las últimas operaciones.
Cruzó los brazos sobre el pecho y trató de respirar regularmente. Una vez que
dominaran al ejército desbaratado de Pancho Villa, habría paz. Paz.
«¿Qué voy a hacer cuando esto se acabe? ¿Y para qué pensar que se va a acabar?
Así nunca pienso yo.»
Quizá la paz significaría buenas oportunidades de trabajo. En su recorrido en
crucigrama por el territorio de México, sólo había asistido a la destrucción. Pero se
destruían campos que podrían sembrarse de nuevo. En el Bajío, una vez, vio un campo
precioso, junto al cual podría construirse una casa de arcadas y patios floreados y vigilar
las siembras. Ver cómo crece una semilla, cuidarla, atender el brote de la planta, recoger
los frutos. Podría ser una buena vida, una buena vida...
«No te duermas, estate listo...»
Se pellizcó el muslo. Los músculos de la nuca le tiraron la cabeza hacia atrás.
Ningún ruido descendía de lo alto. Podía explorar. Se apoyó en la viga ascendente
para alcanzar, con el pie, las postillas rocosas del boquete. Se fue columpiando, con el
brazo fuerte, de postilla en postilla, hasta clavar las uñas en la plataforma superior.
Emergió su cabeza. Estaba en el tiro caliente. Pero ahora parecía más oscuro y sofocado
que antes. Caminó hacia la cueva de distribución. La reconoció porque al lado del tiro
mal ventilado estaba el otro, el del ventarrón. Pero más lejos, la luz no entraba por la
apertura original. ¿Habría anochecido? ¿Habría perdido la cuenta de las horas?
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 90