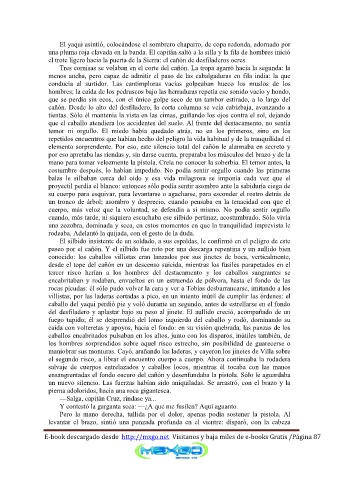Page 87 - La muerte de Artemio Cruz
P. 87
El yaqui asintió, colocándose el sombrero chaparro, de copa redonda, adornado por
una pluma roja clavada en la banda. El capitán saltó a la silla y la fila de hombres inició
el trote ligero hacia la puerta de la Sierra: el cañón de desfiladeros ocres.
Tres cornisas se volaban en el corte del cañón. La tropa agarró hacia la segunda: la
menos ancha, pero capaz de admitir el paso de las cabalgaduras en fila india: la que
conducía al surtidor. Las cantimploras vacías golpeaban hueco los muslos de los
hombres; la caída de los pedruscos bajo las herraduras repetía ese sonido vacío y hondo,
que se perdía sin ecos, con el único golpe seco de un tambor estirado, a lo largo del
cañón. Desde lo alto del desfiladero, la corta columna se veía cabizbaja, avanzando a
tientas. Sólo él mantenía la vista en las cimas, guiñando los ojos contra el sol, dejando
que el caballo atendiera los accidentes del suelo. Al frente del destacamento, no sentía
temor ni orgullo. El miedo había quedado atrás, no en los primeros, sino en los
repetidos encuentros que habían hecho del peligro la vida habitual y de la tranquilidad el
elemento sorprendente. Por eso, este silencio total del cañón le alarmaba en secreto y
por eso apretaba las riendas y, sin darse cuenta, preparaba los músculos del brazo y de la
mano para tomar velozmente la pistola. Creía no conocer la soberbia. El temor antes, la
costumbre después, lo habían impedido. No podía sentir orgullo cuando las primeras
balas le silbaban cerca del oído y esa vida milagrosa se imponía cada vez que el
proyectil perdía el blanco: entonces sólo podía sentir asombro ante la sabiduría ciega de
su cuerpo para esquivar, para levantarse o agacharse, para esconder el rostro detrás de
un tronco de árbol; asombro y desprecio, cuando pensaba en la tenacidad con que el
cuerpo, más veloz que la voluntad, se defendía a sí mismo. No podía sentir orgullo
cuando, más tarde, ni siquiera escuchaba ese silbido pertinaz, acostumbrado. Sólo vivía
una zozobra, dominada y seca, en estos momentos en que la tranquilidad imprevista le
rodeaba. Adelantó la quijada, con el gesto de la duda.
El silbido insistente de un soldado, a sus espaldas, le confirmó en el peligro de este
paseo por el cañón. Y el silbido fue roto por una descarga repentina y un aullido bien
conocido: los caballos villistas eran lanzados por sus jinetes de boca, verticalmente,
desde el tope del cañón en un descenso suicida, mientras los fusiles parapetados en el
tercer risco herían a los hombres del destacamento y los caballos sangrantes se
encabritaban y rodaban, envueltos en un estruendo de pólvora, hasta el fondo de las
rocas picudas: él sólo pudo volver la cara y ver a Tobías desbarrancarse, imitando a los
villistas, por las laderas cortadas a pico, en un intento inútil de cumplir las órdenes: el
caballo del yaqui perdió pie y voló durante un segundo, antes de estrellarse en el fondo
del desfiladero y aplastar bajo su peso al jinete. El aullido creció, acompañado de un
fuego tupido; él se desprendió del lomo izquierdo del caballo y rodó, dominando su
caída con volteretas y apoyos, hacia el fondo: en su visión quebrada, las panzas de los
caballos encabritados pulsaban en los altos, junto con los disparos, inútiles también, de
los hombres sorprendidos sobre aquel risco estrecho, sin posibilidad de guarecerse o
maniobrar sus monturas. Cayó, arañando las laderas, y cayeron los jinetes de Villa sobre
el segundo risco, a librar el encuentro cuerpo a cuerpo. Ahora continuaba la rodadera
salvaje de cuerpos entrelazados y caballos locos, mientras él tocaba con las manos
ensangrentadas el fondo oscuro del cañón y desenfundaba la pistola. Sólo le aguardaba
un nuevo silencio. Las fuerzas habían sido aniquiladas. Se arrastró, con el brazo y la
pierna adoloridos, hacia una roca gigantesca.
—Salga, capitán Cruz, ríndase ya...
Y contestó la garganta seca: —¿A que me fusilen? Aquí aguanto.
Pero la mano derecha, tullida por el dolor, apenas podía sostener la pistola. Al
levantar el brazo, sintió una punzada profunda en el vientre: disparó, con la cabeza
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 87