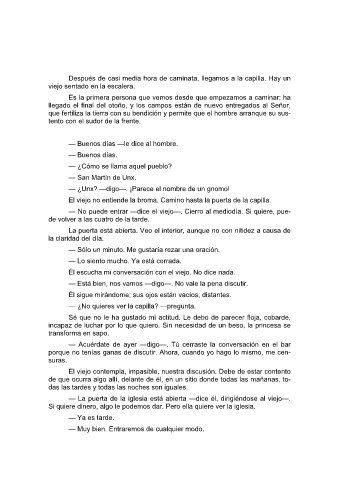Page 32 - A orillas del río Piedra me senté y lloré
P. 32
Después de casi media hora de caminata, llegamos a la capilla. Hay un
viejo sentado en la escalera.
Es la primera persona que vemos desde que empezamos a caminar: ha
llegado el final del otoño, y los campos están de nuevo entregados al Señor,
que fertiliza la tierra con su bendición y permite que el hombre arranque su sus-
tento con el sudor de la frente.
— Buenos días —le dice al hombre.
— Buenos días.
— ¿Cómo se llama aquel pueblo?
— San Martín de Unx.
— ¿Unx? —digo—. ¡Parece el nombre de un gnomo!
El viejo no entiende la broma. Camino hasta la puerta de la capilla.
— No puede entrar —dice el viejo—. Cierro al mediodía. Si quiere, pue-
de volver a las cuatro de la tarde.
La puerta está abierta. Veo el interior, aunque no con nitidez a causa de
la claridad del día.
— Sólo un minuto. Me gustaría rezar una oración.
— Lo siento mucho. Ya está cerrada.
Él escucha mi conversación con el viejo. No dice nada.
— Está bien, nos vamos —digo—. No vale la pena discutir.
Él sigue mirándome; sus ojos están vacíos, distantes.
— ¿No quieres ver la capilla? —pregunta.
Sé que no le ha gustado mi actitud. Le debo de parecer floja, cobarde,
incapaz de luchar por lo que quiero. Sin necesidad de un beso, la princesa se
transforma en sapo.
— Acuérdate de ayer —digo—. Tú cerraste la conversación en el bar
porque no tenías ganas de discutir. Ahora, cuando yo hago lo mismo, me cen-
suras.
El viejo contempla, impasible, nuestra discusión. Debe de estar contento
de que ocurra algo allí, delante de él, en un sitio donde todas las mañanas, to-
das las tardes y todas las noches son iguales.
— La puerta de la iglesia está abierta —dice él, dirigiéndose al viejo—.
Si quiere dinero, algo le podemos dar. Pero ella quiere ver la iglesia.
— Ya es tarde.
— Muy bien. Entraremos de cualquier modo.