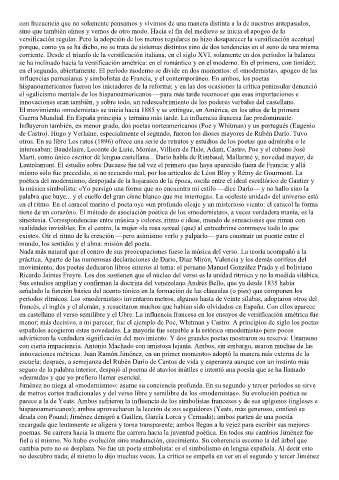Page 34 - Octavio Paz - El Arco y la Lira
P. 34
con frecuencia que no solamente pensamos y vivimos de una manera distinta a la de nuestros antepasados,
sino que también oímos y vemos de otro modo. Hacia el fin del medievo se inicia el apogeo de la
versificación regular. Pero la adopción de los metros regulares no hizo desaparecer la versificación acentual
porque, como ya se ha dicho, no se trata de sistemas distintos sino de dos tendencias en el seno de una misma
corriente. Desde el triunfo de la versificación italiana, en el siglo XVI, solamente en dos períodos la balanza
se ha inclinado hacia la versificación amétrica: en el romántico y en el moderno. En el primero, con timidez;
en el segundo, abiertamente. El período moderno se divide en dos momentos: el «modernista», apogeo de las
influencias parnasianas y simbolistas de Francia, y el contemporáneo. En ambos, los poetas
hispanoamericanos fueron los iniciadores de la reforma; y en las dos ocasiones la crítica peninsular denunció
el «galicismo mental» de los hispanoamericanos —para más tarde reconocer que esas importaciones e
innovaciones eran también, y sobre todo, un redescubrimiento de los poderes verbales del castellano.
El movimiento «modernista» se inicia hacia 1885 y se extingue, en América, en los años de la primera
Guerra Mundial. En España principia y termina más tarde. La influencia francesa fue predominante.
Influyeron también, en menor grado, dos poetas norteamericanos (Poe y Whitman) y un portugués (Eugenio
de Castro). Hugo y Verlaine, especialmente el segundo, fueron los dioses mayores de Rubén Darío. Tuvo
otros. En su libro Los ratos (1896) ofrece una serie de retratos y estudios de los poetas que admiraba o le
interesaban: Baudelaire, Leconte de Lisie, Moréas, Villiers de l'Isle, Adam, Castro, Poe y el cubano José
Martí, como único escritor dé lengua castellana... Darío habla de Rimbaud, Mallarmé y, novedad mayor, de
Lautréamont. El estudio sobre Ducasse fue tal vez el primero que haya aparecido fuera de Francia; y allá
mismo sólo fue precedido, si no recuerdo mal, por los artículos de Léon Bloy y Rémy de Gourmont. La
poética del modernismo, despojada de la hojarasca de la época, oscila entre el ideal escultórico de Gautier y
la música simbolista: «Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo —dice Darío— y no hallo sino la
palabra que huye... y el cuello del gran cisne blanco que me interroga». La «celeste unidad» del universo está
en el ritmo. En el caracol marino el poeta oye «un profundo oleaje y un misterioso viento: el caracol la forma
tiene de un corazón». El método de asociación poética de los «modernistas», a veces verdadera manía, es la
sinestesia. Correspondencias entre música y colores, ritmo e ideas, mundo de sensaciones que riman con
realidades invisibles. En el centro, la mujer «la rosa sexual (que) al entreabrirse conmueve todo lo que
existe». Oír el ritmo de la creación —pero asimismo verlo y palparlo— para construir un puente entre el
mundo, los sentidos y el alma: misión del poeta.
Nada más natural que el centro de sus preocupaciones fuese la música del verso. La teoría acompañó a la
práctica. Aparte de las numerosas declaraciones de Darío, Díaz Mirón, Valencia y los demás corifeos del
movimiento, dos poetas dedicaron libros enteros al tema: el peruano Manuel González Prada y el boliviano
Ricardo Jaimes Freyre. Los dos sostienen que el núcleo del verso es la unidad rítmica y no la medida silábica.
Sus estudios amplían y confirman la doctrina del venezolano Andrés Bello, que ya desde 1835 había
señalado la función básica del acento tónico en la formación de las cláusulas (o pies) que componen los
períodos rítmicos. Los «modernistas» inventaron metros, algunos hasta de veinte sílabas, adoptaron otros del
francés, el inglés y el alemán; y resucitaron muchos que habían sido olvidados en España. Con ellos aparece
en castellano el verso semilibre y el Ubre. La influencia francesa en los ensayos de versificación amétrica fue
menor; más decisivo, a mi parecer, fue el ejemplo de Poe, Whitman y Castro. A principios de siglo los poetas
españoles acogieron estas novedades. La mayoría fue sensible a la retórica «modernista» pero pocos
advirtieron la verdadera significación del movimiento. Y dos grandes poetas mostraron su reserva: Unamuno
con cierta impaciencia. Antonio Machado con amistosa lejanía. Ambos, sin embargo, usaron muchas de las
innovaciones métricas. Juan Ramón Jiménez, en un primer momento» adoptó la manera más externa de la
escuela; después, a semejanza del Rubén Darío de Cantos de vida y esperanza aunque con un instinto más
seguro de la palabra interior, despojó al poema dé atavíos inútiles e intentó una poesía que se ha llamado
«desnuda» y que yo prefiero llamar esencial.
Jiménez no niega al «modernismo»: asume su conciencia profunda. En su segundo y tercer períodos se sirve
de metros cortos tradicionales y del verso libre y semilibre de los «modernistas». Su evolución poética se
parece a la de Yeats. Ambos sufrieron la influencia de los simbolistas franceses y de sus epígonos (ingleses e
hispanoamericanos); ambos aprovecharon la lección de sus seguidores (Yeats, más generoso, confesó su
deuda con Pound; Jiménez denigró a Guillen, García Lorca y Cernuda); ambos parten de una poesía
recargada que lentamente se aligera y torna transparente; ambos llegan a la vejez para escribir sus mejores
poemas. Su carrera hacia la muerte fue carrera hacia la juventud poética. En todos sus cambios Jiménez fue
fiel a sí mismo. No hubo evolución sino maduración, crecimiento. Su coherencia escomo la del árbol que
cambia pero no se desplaza. No fue un poeta simbolista: es el simbolismo en lengua española. Al decir esto
no descubro nada; él mismo lo dijo muchas veces. La crítica se empeña en ver en el segundo y tercer Jiménez