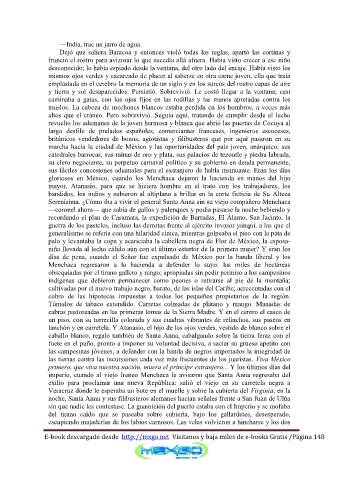Page 148 - La muerte de Artemio Cruz
P. 148
—India, trae un jarro de agua.
Dejó que saliera Baracoa y entonces violó todas las reglas, apartó las cortinas y
frunció el rostro para avizorar lo que sucedía allá afuera. Había visto crecer a ese niño
desconocido; lo había espiado desde la ventana, del otro lado del encaje. Había visto los
mismos ojos verdes y cacareado de placer al saberse en otra carne joven, ella que traía
emplastada en el cerebro la memoria de un siglo y en los surcos del rostro capas de aire
y tierra y sol desaparecidos. Persistió. Sobrevivió. Le costó llegar a la ventana; casi
caminaba a gatas, con los ojos fijos en las rodillas y las manos apretadas contra los
muslos. La cabeza de mechones blancos estaba perdida en los hombros, a veces más
altos que el cráneo. Pero sobrevivió. Seguía aquí, tratando de cumplir desde el lecho
revuelto los ademanes de la joven hermosa y blanca que abrió las puertas de Cocuya al
largo desfile de prelados españoles, comerciantes franceses, ingenieros escoceses,
británicos vendedores de bonos, agiotistas y filibusteros que por aquí pasaron en su
marcha hacia la ciudad de México y las oportunidades del país joven, anárquico: sus
catedrales barrocas, sus minas de oro y plata, sus palacios de tezontle y piedra labrada,
su clero negociante, su perpetuo carnaval político y su gobierno en deuda permanente,
sus fáciles concesiones aduanales para el extranjero de habla insinuante. Eran los días
gloriosos en México, cuando los Menchaca dejaron la hacienda en manos del hijo
mayor, Atanasio, para que se hiciera hombre en el trato con los trabajadores, los
bandidos, los indios y subieron al altiplano a brillar en la corte ficticia de Su Alteza
Serenísima. ¿Cómo iba a vivir el general Santa Anna sin su viejo compañero Menchaca
—coronel ahora— que sabía de gallos y palenques y podía pasarse la noche bebiendo y
recordando el plan de Casamata, la expedición de Barradas, El Álamo, San Jacinto, la
guerra de los pasteles, incluso las derrotas frente al ejército invasor yanqui, a las que el
generalísimo se refería con una hilaridad cínica, mientras golpeaba el piso con la pata de
palo y levantaba la copa y acariciaba la cabellera negra de Flor de México, la esposa-
niña llevada al lecho cálido aún con el último estertor de la primera mujer? Y eran los
días de pena, cuando el Señor fue expulsado de México por la banda liberal y los
Menchaca regresaron a la hacienda a defender lo suyo: las miles de hectáreas
obsequiadas por el tirano gallero y rengo; apropiadas sin pedir permiso a los campesinos
indígenas que debieron permanecer como peones o retirarse al pie de la montaña;
cultivadas por el nuevo trabajo negro, barato, de las islas del Caribe; acrecentadas con el
cobro de las hipotecas impuestas a todos los pequeños propietarios de la región.
Túmulos de tabaco extendido. Carretas colmadas de plátano y mango. Manadas de
cabras pastoreadas en las primeras lomas de la Sierra Madre. Y en el centro el casco de
un piso, con su torrecilla colorada y sus cuadras vibrantes de relinchos, sus paseos en
lanchón y en carretela. Y Atanasio, el hijo de los ojos verdes, vestido de blanco sobre el
caballo blanco, regalo también de Santa Anna, cabalgando sobre la tierra feraz con el
fuete en el puño, pronto a imponer su voluntad decisiva, a saciar su grueso apetito con
las campesinas jóvenes, a defender con la banda de negros importados la integridad de
las tierras contra las incursiones cada vez más frecuentes de los juaristas. Viva México
primero, que viva nuestra nación, muera el príncipe extranjero... Y los últimos días del
imperio, cuando al viejo Ireneo Menchaca le avisaron que Santa Anna regresaba del
exilio para proclamar una nueva República: salió el viejo en su carretela negra a
Veracruz donde le esperaba un bote en el muelle y sobre la cubierta del Virginia, en la
noche, Santa Anna y sus filibusteros alemanes hacían señales frente a San Juan de Ulúa
sin que nadie les contestase. La guamición del puerto estaba con el Imperio y se mofaba
del tirano caído que se paseaba sobre cubierta, bajo los gallardetes, desesperado,
escupiendo majaderías de los labios carnosos. Las velas volvieron a hincharse y los dos
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 148