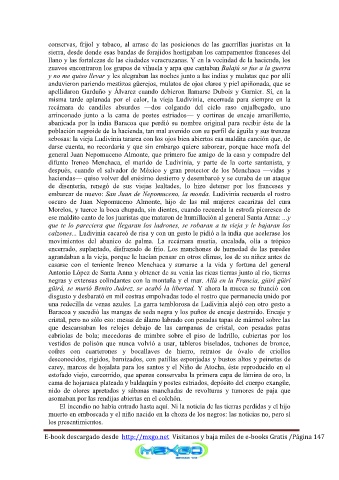Page 147 - La muerte de Artemio Cruz
P. 147
conservas, frijol y tabaco, al arrase de las posiciones de las guerrillas juaristas en la
sierra, desde donde esas bandas de forajidos hostigaban los campamentos franceses del
llano y las fortalezas de las ciudades veracruzanas. Y en la vecindad de la hacienda, los
zuavos encontraron los grupos de vihuela y arpa que cantaban Balajú se fue a la guerra
y no me quiso llevar y les alegraban las noches junto a las indias y mulatas que por allí
anduvieron pariendo mestizos güerejos, mulatos de ojos claros y piel apiñonada, que se
apellidaron Garduño y Álvarez cuando debieron llamarse Dubois y Garnier. Sí, en la
misma tarde aplanada por el calor, la vieja Ludivinia, encerrada para siempre en la
recámara de candiles absurdos —dos colgando del cielo raso enjalbegado, uno
arrinconado junto a la cama de postes estriados— y cortinas de encaje amarillento,
abanicada por la india Baracoa que perdió su nombre original para recibir éste de la
población negroide de la hacienda, tan mal avenido con su perfil de águila y sus trenzas
sebosas: la vieja Ludivinia tararea con los ojos bien abiertos esa maldita canción que, de
darse cuenta, no recordaría y que sin embargo quiere saborear, porque hace mofa del
general Juan Nepomuceno Almonte, que primero fue amigo de la casa y compadre del
difunto Ireneo Menchaca, el marido de Ludivinia, y parte de la corte santanista, y
después, cuando el salvador de México y gran protector de los Menchaca —vidas y
haciendas— quiso volver del enésimo destierro y desembarcó y se curaba de un ataque
de disentería, renegó de sus viejas lealtades, lo hizo detener por los franceses y
embarcar de nuevo: San Juan de Nepomuceno, la monda. Ludivinia recuerda el rostro
oscuro de Juan Nepomuceno Almonte, hijo de las mil mujeres cacarizas del cura
Morelos, y tuerce la boca chupada, sin dientes, cuando recuerda la estrofa picaresca de
ese maldito canto de los juaristas que mataron de humillación al general Santa Anna: ...y
que te lo pareciera que llegaran los ladrones, se robaran a tu vieja y le bajaran los
calzones... Ludivinia cacareó de risa y con un gesto le pidió a la india que acelerase los
movimientos del abanico de palma. La recámara mustia, encalada, olía a trópico
encerrado, suplantado, disfrazado de frío. Los manchones de humedad de las paredes
agrandaban a la vieja, porque le hacían pensar en otros climas, los de su niñez antes de
casarse con el teniente Ireneo Menchaca y sumarse a la vida y fortuna del general
Antonio López de Santa Anna y obtener de su venia las ricas tierras junto al río, tierras
negras y extensas colindantes con la montaña y el mar. Allá en la Francia, güirí güirí
güirá, se murió Benito Juárez, se acabó la libertad. Y ahora la mueca se frunció con
disgusto y desbarató en mil costras empolvadas todo el rostro que permanecía unido por
una redecilla de venas azules. La garra temblorosa de Ludivinia alejó con otro gesto a
Baracoa y sacudió las mangas de seda negra y los puños de encaje destruido. Encaje y
cristal, pero no sólo eso: mesas de álamo labrado con pesadas tapas de mármol sobre las
que descansaban los relojes debajo de las campanas de cristal, con pesadas patas
cabriolas de bola; mecedoras de mimbre sobre el piso de ladrillo, cubiertas por los
vestidos de polisón que nunca volvió a usar, tableros biselados, tachones de bronce,
cofres con cuarterones y bocallaves de hierro, retratos de óvalo de criollos
desconocidos, rígidos, barnizados, con patillas esponjadas y bustos altos y peinetas de
carey, marcos de hojalata para los santos y el Niño de Atocha, éste reproducido en el
estofado viejo, carcomido, que apenas conservaba la primera capa de lámina de oro, la
cama de hojarasca plateada y baldaquín y postes estriados, depósito del cuerpo exangüe,
nido de olores apretados y sábanas manchadas de revolturas y tumores de paja que
asomaban por las rendijas abiertas en el colchón.
El incendio no había entrado hasta aquí. Ni la noticia de las tierras perdidas y el hijo
muerto en emboscada y el niño nacido en la choza de los negros: las noticias no, pero sí
los presentimientos.
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 147