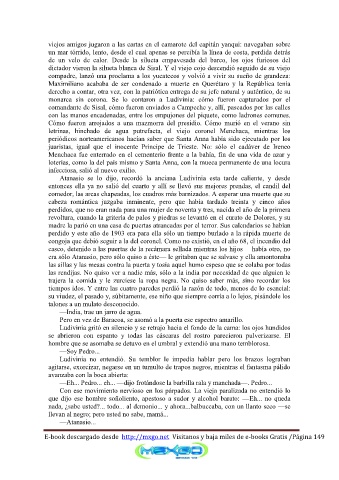Page 149 - La muerte de Artemio Cruz
P. 149
viejos amigos jugaron a las cartas en el camarote del capitán yanqui: navegaban sobre
un mar tórrido, lento, desde el cual apenas se percibía la línea de costa, perdida detrás
de un velo de calor. Desde la silueta empavesada del barco, los ojos furiosos del
dictador vieron la silueta blanca de Sisal. Y el viejo cojo descendió seguido de su viejo
compadre, lanzó una proclama a los yucatecos y volvió a vivir su sueño de grandeza:
Maximiliano acababa de ser condenado a muerte en Querétaro y la República tenía
derecho a contar, otra vez, con la patriótica entrega de su jefe natural y auténtico, de su
monarca sin corona. Se lo contaron a Ludivinia: cómo fueron capturados por el
comandante de Sisal, cómo fueron enviados a Campeche y, allí, paseados por las calles
con las manos encadenadas, entre los empujones del piquete, como ladrones comunes.
Cómo fueron arrojados a una mazmorra del presidio. Cómo murió en el verano sin
letrinas, hinchado de agua putrefacta, el viejo coronel Menchaca, mientras los
periódicos norteamericanos hacían saber que Santa Anna había sido ejecutado por los
juaristas, igual que el inocente Príncipe de Trieste. No: sólo el cadáver de Ireneo
Menchaca fue enterrado en el cementerio frente a la bahía, fin de una vida de azar y
loterías, como la del país mismo y Santa Anna, con la mueca permanente de una locura
infecciosa, salió al nuevo exilio.
Atanasio se lo dijo, recordó la anciana Ludivinia esta tarde caliente, y desde
entonces ella ya no salió del cuarto y allí se llevó sus mejores prendas, el candil del
comedor, las arcas chapeadas, los cuadros más barnizados. A esperar una muerte que su
cabeza romántica juzgaba inminente, pero que había tardado treinta y cinco años
perdidos, que no eran nada para una mujer de noventa y tres, nacida el año de la primera
revoltura, cuando la gritería de palos y piedras se levantó en el curato de Dolores, y su
madre la parió en una casa de puertas atrancadas por el terror. Sus calendarios se habían
perdido y este año de 1903 era para ella sólo un tiempo burlado a la rápida muerte de
congoja que debió seguir a la del coronel. Como no existió, en el año 68, el incendio del
casco, detenido a las puertas de la recámara sellada mientras los hijos —había otro, no
era sólo Atanasio, pero sólo quiso a éste— le gritaban que se salvase y ella amontonaba
las sillas y las mesas contra la puerta y tosía aquel humo espeso que se colaba por todas
las rendijas. No quiso ver a nadie más, sólo a la india por necesidad de que alguien le
trajera la comida y le zurciese la ropa negra. No quiso saber más, sino recordar los
tiempos idos. Y entre las cuatro paredes perdió la razón de todo, menos de lo esencial:
su viudez, el pasado y, súbitamente, ese niño que siempre corría a lo lejos, pisándole los
talones a un mulato desconocido.
—India, trae un jarro de agua.
Pero en vez de Baracoa, se asomó a la puerta ese espectro amarillo.
Ludivinia gritó en silencio y se retrajo hacia el fondo de la cama: los ojos hundidos
se abrieron con espanto y todas las cáscaras del rostro parecieron pulverizarse. El
hombre que se asomaba se detuvo en el umbral y extendió una mano temblorosa.
—Soy Pedro...
Ludivinia no entendió. Su temblor le impedía hablar pero los brazos lograban
agitarse, exorcizar, negarse en un tumulto de trapos negros, mientras el fantasma pálido
avanzaba con la boca abierta:
—Eh... Pedro... eh... —dijo frotándose la barbilla rala y manchada—. Pedro...
Con ese movimiento nervioso en los párpados. La vieja paralizada no entendió lo
que dijo ese hombre soñoliento, apestoso a sudor y alcohol barato: —Eh... no queda
nada, ¿sabe usted?... todo... al demonio... y ahora...balbuceaba, con un llanto seco —se
llevan al negro; pero usted no sabe, mamá...
—Atanasio...
E-book descargado desde http://mxgo.net Visitanos y baja miles de e-books Gratis /Página 149